TE CONCEDO INVENTAR TUS RECUERDOS
Basuras de Shangai, de Germán Marín. Editorial Mondadori. Santiago, 2007.
Por Carlos Labbé
Sobrelibros.cl
La escritura, ¿fue un descubrimiento azaroso o una, varias personas se empeñaron en inventarla? Los recuerdos de alguien dejan de serlo cuando nos enteramos de éstos –la palabra desperdicio no puede trasmitir el olor a podrido ni la arcada–, así como oculatorio y biógrafo han dejado de ser, como anota el 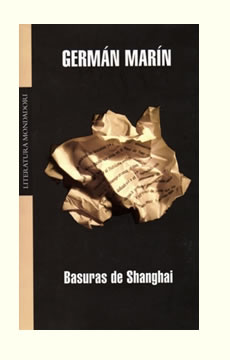 libro Basuras de Shanghai, un objeto donde lavarse los ojos y una sala de cine para volverse –respectivamente– un sujeto que vigila, un hombre que escribe dos, diez veces los episodios de su vida con el peso de quien ha sido condenado a escribir con la ilusión de así agotar el material de que dispone, para después releer sus páginas y volver a darse cuenta de que le faltó decir algo.
libro Basuras de Shanghai, un objeto donde lavarse los ojos y una sala de cine para volverse –respectivamente– un sujeto que vigila, un hombre que escribe dos, diez veces los episodios de su vida con el peso de quien ha sido condenado a escribir con la ilusión de así agotar el material de que dispone, para después releer sus páginas y volver a darse cuenta de que le faltó decir algo.
Si no logro acordarme de la frase, de la vieja fórmula latina que resuelve el problema que acumula páginas y páginas, fragmento tras fragmento, un objeto anticuado encima de otro objeto anticuado en esta reciente miscelánea de Germán Marín, ¿es porque el latinismo, la cita leguleya carece de sentido tanto como una toga o una túnica, y sin embargo existen para que nuestro cuerpo las vista si hace mucho calor, si hay que disfrazarse? ¿Es porque la desmemoria no es problema de las palabras, sino justamente de la carencia de ellas, de algo tan común como el envejecimiento de un organismo que va perdiendo su forma acostumbrada, se ensancha hasta convertirse en suelo, se hace horizontal y se funde con el resto de las cosas del mundo? ¿Es porque latinos y griegos pensaban lo mismo –con eso tengo que empezar otra relectura–, que el pudor es también morbo cuando leo estos párrafos cuya nostalgia finge ser la única solución al problema del advenimiento de la muerte? Recupero, sin embargo, esa frase en latín como una respuesta: damnatio memoriae. Y no porque venga a mí el fantasma del recordatorio que visita al narrador de Marín en el cuento inaugural de este volumen, “La reina del Babilonia” –donde el cuerpo del lector se traspone en un hombre que escucha a una experimentada regenta de prostíbulo sólo para que sus miembros vayan disolviéndose con las frases de ella y su sensualidad, que empieza con una promesa de amor en la noche y termina en la tumba, una mañana cualquiera–, más bien porque se me permite el acceso a libros, a resúmenes, a compendios de información electrónica donde pareciera innecesaria la voluntad memorable de un escritor y se disuelve cualquier sintaxis particular, cualquier rasgo que distingue una nación, una ciudad, un barrio, una persona, que permite que resalte el distinto grosor de su voz entre las voces autorizadas: ahí encuentro esta condena de la memoria, práctica –habitual en la política romana– de borrar todo rastro de un individuo que fuera declarado enemigo del interés público, incluyendo sus imágenes, monumentos, inscripciones; incluso se prohibía pronunciar su nombre. Porque trescientos años después este repudio sigue siendo inútil, cada día dejamos de saber que Nación, Estado, individuo, sus rastros y su nombre no son asunto de ningún público, que la memoria –aunque así lo queramos– no se deslee, que abundan las imágenes, los monumentos, las inscripciones pero desaparecen los ciudadanos y los esclavos, las repúblicas y los imperios, los dioses y los mortales.
Porque la enfermedad –como el olvido de la propia figura en una ciudad recargada de burdas publicidades en muros, escalones subterráneos, fachadas de edificios y en el cielo también– puede convertir a un adolescente viejo de tanto que no quiere envejecer en un sabio, Basuras de Shanghai es un memorándum que quiere volverse un conjunto de cuentos donde no se note el carácter salvífico de la escritura: “selecciono lo que me salve de la nada”, anuncian la nota inicial del autor. Uno se pregunta a quién exhorta este narrador de Marín, a qué nada del lado opuesto de la memoria se refiere, si a la ausencia del significado divino de Homero o a la falta –la culpa– del Dios de Agustín de Hipona, cuando aparece el sino de la Tragedia en los epígrafes donde, disfrazado de editor y de Orestes, Marín expone que su intención ha sido explorar cuatro modos en que podríamos escribir sobre la escritura y su fugacidad. Finalmente es alguien que se caracteriza por su benevolencia –no otra virtud detenta el lector de un libro– quien decide cuál Euménide, cuál Furia perseguirá al narrador de estos recuerdos cuando vuelva a escribirlos: si la implacable castigadora de las contradicción morales –que la primera parte de Basuras de Shanghai expone en el concubinato de militares, revolucionarios, prostitutas y espectros del burdel de San Antonio–, si la seductora que enjuicia los casos de infidelidad, de traición que se cuentan en la segunda parte –sobre todo en el homicidio con que se castiga al exiliado que vuelve a la población santiaguina para decirle a los amigos de juventud eso que no se puede decir: que siguen viviendo en la basura–, o esa tercera que paga con la misma moneda –la enfermedad, el deterioro, la ruina, el olvido de los objetos anticuados de la tercera parte– los crímenes de sangre. El correlato de la Orestíada hace que uno sea proclive a fascinarse con la paradoja de que el ateo Marín escriba una y otra vez sus recuerdos del Chile anterior al año 1990 porque la literatura no es descubrimiento ni invención de hombres, sino el trabajo que un dios nos impuso por nuestras vilezas e ignorancias. En el caso de Basuras de Shanghai, diría un lector apurado, el castigo impuesto al narrador pareciera que es escribir y escribir sobre esos objetos que quedaron como únicos testigos –para que hablen, si pudieran– de esos saqueos, insultos y envidias, de esas violencias y delaciones, de esos abusos, sobornos y propagandas aterrorizantes que me niego a aceptar como raíces de la comunidad a la que pertenezco. Mejor es suspender la incredulidad, leer hasta el final y darse cuenta de que la mejor parte de este libro es la cuarta y última, esa que escapa del dominio de las Furias hacia la imaginación y la benevolencia de la lectura. Esa misma que se termina con una frase que confía en la otra vida: “entendí, con la jarra de cerveza en la mano, que nunca el pasado se cierra definitivamente”.