Gran
Sertón: 50
Por
Mauro Libertella
Radar Libros. Pagina12. Domingo,
23 de Julio de 2006
En
1956 se publicaba en Brasil Gran Sertón: Veredas, fracturando la
opinión de la crítica, pero instalando a su autor, Joao Guimaraes
Rosa, comparado inevitablemente con Joyce desde entonces, en el centro de
la vanguardia latinoamericana. A cincuenta años de su aparición,
Radar indaga en las circunstancias que dieron origen a este experimento monumental
con el lenguaje y a los insalvables problemas de traducción a que dio origen.
En
1908, mientras Matisse daba a conocer La habitación roja en el Hermitage
de San Petersburgo, nacían personajes tan dispares como Simone de Beauvoir,
Atahualpa Yupanqui y James Stewart, y se fabricaba el primer auto Ford T, nacía
Joao Guimaraes Rosa. La secreta lógica del mundo acordó que
el nacimiento se produzca en Cordisburgo, un pueblo perdido en el centro de Minas
Gerais, en el corazón del vasto mapa brasileño. Su padre, como casi
todos allí en el pueblo, practicaba muchas y muy extrañas profesiones:
comerciante de aves, juez de paz, peluquero y contador de historias. Esa multiplicidad,
tan propia del aquí y ahora en el que se moldeó Guimaraes Rosa,
marcaría una de las grandes líneas narrativas en que supo desplegarse
su obra. En su primera 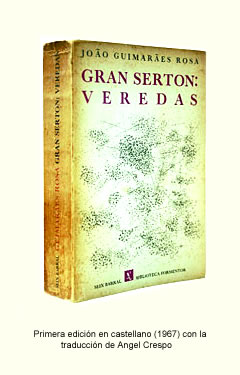 infancia,
Guimaraes se escapaba de su casa y vagaba buscando aquellos antros en donde los
gauchos y los vaqueros contaban sus historias mientras comían. Podemos
imaginarnos al joven, escondido entre las sillas de paja de una casona parecida
a nuestras pulperías, escuchando atónito las historias que cuarenta
años después puliría y transformaría para su gran
obra Gran Sertón: Veredas. Recordaría aquellos años
tempranos así: “No me gusta hablar de la infancia. Es un tiempo de cosas
buenas, pero siempre con personas grandes incomodando, estrangulando los placeres.
Recuerdo a los adultos, los más y los menos queridos, como soldados y policías
del invasor en tierras ocupadas. En ese entonces fui rencoroso y revolucionario.
Era miope y nadie lo sabía. Me gustaba estudiar en soledad. Los momentos
buenos comenzaban cuando podía conquistar algún aislamiento, con
la seguridad de tener una puerta para cerrar. Entonces me reclinaba en alguna
silla e imaginaba historias”. Algún tiempo después, un médico
amigo de la familia que había sido invitado a cenar, se sorprendió
por la forma en que Joao miraba las cosas. Lo revisó, lo encontró
miope, y le dieron anteojos. Allí se abisma un nuevo capítulo en
la vida de Guimaraes Rosa: ahora podía leer y, callado y solitario como
era, se volcó a ese vicio sin mediación y de un modo salvaje. Niño
prodigio, autodidacta y de un intelecto voraz, sus biógrafos coinciden
en que a los siete años se abocó a la empresa de aprender por su
cuenta, y a un mismo tiempo, el francés, el holandés y el alemán.
El fulgor plurilingüista jamás se eclipsó, y años después
declararía: “Hablo portugués, alemán, francés, inglés,
español, italiano, esperanto, un poco de ruso; leo sueco holandés,
latín y griego, entiendo algunos dialectos alemanes; estudié la
gramática del húngaro, del árabe, del sánscrito, del
lituano, del polaco, del tupi, del hebreo, del japonés, del checo, del
finlandés, del danés... chapurreo algunas otras”.
infancia,
Guimaraes se escapaba de su casa y vagaba buscando aquellos antros en donde los
gauchos y los vaqueros contaban sus historias mientras comían. Podemos
imaginarnos al joven, escondido entre las sillas de paja de una casona parecida
a nuestras pulperías, escuchando atónito las historias que cuarenta
años después puliría y transformaría para su gran
obra Gran Sertón: Veredas. Recordaría aquellos años
tempranos así: “No me gusta hablar de la infancia. Es un tiempo de cosas
buenas, pero siempre con personas grandes incomodando, estrangulando los placeres.
Recuerdo a los adultos, los más y los menos queridos, como soldados y policías
del invasor en tierras ocupadas. En ese entonces fui rencoroso y revolucionario.
Era miope y nadie lo sabía. Me gustaba estudiar en soledad. Los momentos
buenos comenzaban cuando podía conquistar algún aislamiento, con
la seguridad de tener una puerta para cerrar. Entonces me reclinaba en alguna
silla e imaginaba historias”. Algún tiempo después, un médico
amigo de la familia que había sido invitado a cenar, se sorprendió
por la forma en que Joao miraba las cosas. Lo revisó, lo encontró
miope, y le dieron anteojos. Allí se abisma un nuevo capítulo en
la vida de Guimaraes Rosa: ahora podía leer y, callado y solitario como
era, se volcó a ese vicio sin mediación y de un modo salvaje. Niño
prodigio, autodidacta y de un intelecto voraz, sus biógrafos coinciden
en que a los siete años se abocó a la empresa de aprender por su
cuenta, y a un mismo tiempo, el francés, el holandés y el alemán.
El fulgor plurilingüista jamás se eclipsó, y años después
declararía: “Hablo portugués, alemán, francés, inglés,
español, italiano, esperanto, un poco de ruso; leo sueco holandés,
latín y griego, entiendo algunos dialectos alemanes; estudié la
gramática del húngaro, del árabe, del sánscrito, del
lituano, del polaco, del tupi, del hebreo, del japonés, del checo, del
finlandés, del danés... chapurreo algunas otras”.
Hacia
los 14 años descubrió que su otra fascinación eran los insectos
y la vida natural en general. Coleccionaba mariposas, aves muertas y serpientes.
Probablemente eso haya influido para que unos años después se matricule
en la Facultad de Medicina de Minas Gerais. Del primer año universitario
sobrevive una anécdota. Un compañero de curso murió por fiebre
amarilla y fue velado en el aula magna de la facultad. Cuando Guimaraes se acercaba
al ataúd, escuchó a un chico que, reclinado sobre el muerto, meditaba
en voz alta: “Las personas no mueren, están encantadas”. Cuarenta y un
años después, el escritor repetiría aquella frase en su discurso
de ingreso a la Academia Brasileña de Letras. Hoy, el aula magna de la
facultad en la que estudió y donde escuchó esa frase se llama Sala
Joao Guimaraes Rosa.
Una vez recibido se mudó
a Itaguara, un pueblo chico con pocas casas y sin médicos. Allí
pudo ejercer su profesión por casi dos años. Estaba acompañado
por su mujer y sus dos hijas. El doctor Rosa atendía por igual a marginados
y a gobernantes, a moribundos y a terratenientes. Así pudo vislumbrar las
primeras aristas de una arquitectura única, aquella que se erige en los
pueblos del Brasil profundo, lejos de las urbes y en el vértice tenaz de
esa tierra que llaman Sertón. Durante todo su vida, comoactividad paralela,
secreta, y en el fondo exclusiva, Guimaraes Rosa recorrería el Sertón
brasileño, esa geografía semidesértica que tiene como vértices
cardinales el Mato Grosso, Bahía, el Amazonas y Minas Gerais. Todavía
nada sabía, por supuesto, de Gran Sertón: Veredas.
A
los 28 años, el escritor ganó el primer premio de Poesía
en la Academia de Letras, con un poemario titulado Magma. El poeta Guillerme
Almeida tuvo palabras de alto elogio hacia el minero y se negó a otorgar
un segundo premio a otro libro. Muchos afirman que aquel poeta fue nada menos
que el descubridor de Guimaraes Rosa, veinte años antes de que se convierta
en el escritor más importante de Brasil. Magma, que Guimaraes Rosa
no permitió que se publicase, sólo pudo ver la luz después
de treinta años de muerto su autor. Pero, más allá de la
extraña negativa a ser editado, la carrera literaria de Guimaraes no se
interrumpiría. En “siete meses de exaltación y deslumbramiento”
escribió su primer volumen de cuentos, Contos, que quedó
segundo en un concurso. Un año después fue nombrado cónsul
adjunto en Hamburgo. Como tantos otros, encontraría en la diplomacia el
tiempo y las condiciones económicas necesarias para tramar pausadamente
su literatura. Sin embargo, el clima de época no era el mejor. Estalló
la guerra y ayudó a muchos judíos a escapar de las redes del nazismo.
Años después sería homenajeado en Israel. (En los archivos
del Museo del Holocausto, en Jerusalén, descansa un grueso volumen con
declaraciones de sobrevivientes que afirman deberle la vida a Guimaraes Rosa.)
Antes
de clausurada la guerra, en los últimos estertores del horror se mudó
a Bogotá, en donde escribió su libro editado póstumamente,
Estas Estorias. De vuelta en Brasil, se dedicó a limar las asperezas
de toda su producción cuentística y publicó lo mejor tras
esa limpieza en el libro Sagarana. Faltaban diez años para Gran
Sertón: Veredas. El libro agotó en pocos meses dos ediciones,
y el nombre de Guimaraes Rosa empezó a resonar en el mundo literario con
un eco que nunca desaparecería.
Entre 1957 y 1951 alterna su residencia
entre Bogotá y París, y en 1952 regresa definitivamente a su tierra.
Hacía diez años que no publicaba, y si bien su primer libro se seguía
vendiendo, su nombre fue pasando a un segundo plano. Se pensaba que sería
un autor de un solo libro. Pero en el año 1956 derribó todas las
conjeturas con la fuerza implacable de dos libros históricos. Primero llegó
Cuerpo de Baile, largos poemas en prosa editados en un volumen de más
de 800 páginas. Pero el impacto definitivo acontece en el mes de mayo,
cuando Guimaraes Rosa publica su insuperable novela Gran Sertón: Veredas.
Nadie
quedó indiferente. Como sucede siempre con los grandes libros, aquellos
que desestabilizan, no hubo críticas templadas y el escenario se dividió
de inmediato entre los fervientes defensores y los detractores mordaces. Dos años
después, la revista Lectura publicó un dossier titulado “Escritores
que no consiguen leer Gran Sertón: Veredas”. Sin embargo, un año
antes, el crítico Alfonso Arinos había desentrañado el efecto
de lectura en un bello párrafo: “Cuidado con este libro, porque Gran
Sertón: Veredas es como ciertas casonas viejas, ciertas iglesias llenas
de sombras. Al principio la gente entra y no ve nada. Son contornos difusos, movimientos
indecisos, planos atormentados. Pero, de a poco, una luz nueva llega y la vista
se habitúa. Y, con ella, la percepción empieza a admirar. Por eso
el imprudente, el apurado que entra sin tiempo, se arriesga a chocar inadvertidamente
contra cosas que, después, identificará como infinitamente bellas”.
Durante
la siguiente década de su vida, Guimaraes Rosa editaría algunos
libros de cuentos que muestran la maestría narrativa alcanzada en estado
puro. En 1967 acepta por fin entrar como miembro de la Academia de Letras, honor
que le había sido conferido algunos años antes y que el escritor
no aceptaba por temor a no poder expresarse correctamente en el acto.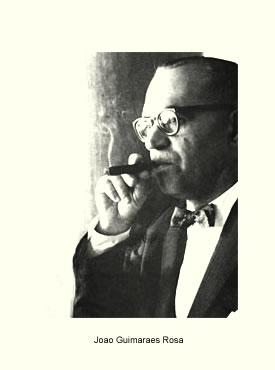 Finalmente aceptó, y ése fue el final. Tres días después,
en sudepartamento de Copacabana, a los 59 años, ya sin poder sostener una
salud frágil, Guimaraes Rosa moría acostado y en silencio. Al día
siguiente, el Jornal da Tarde de San Pablo estampó en su portada un título
inmenso: “Murió nuestro mayor escritor”.
Finalmente aceptó, y ése fue el final. Tres días después,
en sudepartamento de Copacabana, a los 59 años, ya sin poder sostener una
salud frágil, Guimaraes Rosa moría acostado y en silencio. Al día
siguiente, el Jornal da Tarde de San Pablo estampó en su portada un título
inmenso: “Murió nuestro mayor escritor”.
En el momento de su muerte,
la literatura latinoamericana ya había hecho boom y los ecos de aquel estallido
perdurarían con una longevidad obstinada. Las obras fundamentales del fenómeno
ya habían sido cocinadas y servidas en bandeja a los más diversos
paladares del mercado europeo, y en ese ardor la literatura brasileña tramaba
su propio derrotero. Se suele afirmar que las décadas del ‘30 y del ‘40
fueron la época de oro de la narrativa brasileña. Por cierto, en
sólo dos décadas los muy diversos narradores del vasto país
lograron, blandiendo las herramientas de la renovación formal, de la búsqueda
temática y de la apropiación de las herencias europeas, desestancar
la tímida literatura que se venía practicando. Y lo hicieron bien.
De esas décadas, los nombres más reconocidos son Guimaraes Rosa
y Jorge Amado. Luego, en 1943, Clarice Lispector publicaría su primera
novela, Cerca del corazón salvaje, de la que la crítica diría
que era la primera novela dentro del espíritu y la técnica de Virginia
Woolf. El camino ya estaba abierto. Así, podemos pensar que el boom, a
Brasil, le llegó un poco antes. O, mejor: el boom en Brasil fue un estallido
paralelo, de tentativas bien propias, fuera y dentro del gran puente que tendió
la literatura sobre Latinoamérica. Porque también tenemos que pensar
en ese género tan propio, enraizado en los albores de las letras brasileñas:
la literatura de sertón. Curiosamente, las distintas tradiciones latinoamericanas,
de poquísima antigüedad en relación con el Viejo Mundo, han
sabido apropiarse de los movimientos estéticos europeos, pero han cultivado,
también, su diseño propio, una literatura que sólo podría
haberse escrito de este lado del mundo. En la Argentina sucedió con la
gauchesca. La literatura de sertón brasileña es un fenómeno
análogo. Surgida de la intrincada topografía del Brasil, las novelas
del sertón conjugan los mil y un dialectos que empapan la totalidad del
país, con historias deudoras de la picaresca y un muy elegante componente
local. Algunos de los autores más importantes en esta línea fueron
José Lins do Rego y Graciliano Ramos. Ambos murieron un poco antes de la
publicación de Gran Sertón: Veredas. Y, digámoslo
sin mayor preámbulo: Gran Sertón: Veredas lleva la narrativa
del sertón a su punto más alto y su clausura. Como sucede con el
Martín Fierro en el marco de la gauchesca, la novela de Guimaraes
Rosa absorbe toda la tradición y construye el artefacto culminante, la
última expresión del género.
Como ocurre en muchas
obras, la historia que se cuenta en Gran Sertón: Veredas puede resumirse
en un párrafo, en un solo argumento resbaladizo que nos estaría
diciendo muy poco del libro. Esa trama sería la siguiente: Riobaldo, un
viejo bandido del Brasil árido, relata su vida y las vidas que conoció
en el sertón, en un extenso monólogo ante un oyente mudo cuya presencia,
sin embargo, gravita con la fuerza de un segundo narrador. Riobaldo tiene un secreto:
ha pactado con el Diablo y ahora es invencible. Se aboca así a cumplir
con el propósito de vencer a Hermógenes, la representación
del mal, y cuyo contrario es Diadorim, la figura del bien en Riobaldo. Así,
en el fragor de esa simple y complejísima trama, se va desplegando paulatinamente
una novela que se afirma y se contradice a sí misma, y en donde se narra,
ante todo y sobre todo, una forma. Con recursos heredados de Joyce (hoy todavía
se dice que Gran Sertón: Veredas es el Ulises latinoamericano),
como el ahora clásico pero entonces vanguardista fluir de la conciencia,
la novela de Guimaraes Rosa se construye como un edificio de una arquitectura
trabajadísima, en donde la trama y la forma ya no pueden pensarse como
pares binarios porque se absorben mutuamente, se superponen hasta el punto de
disolverse. El autor juega con el lenguaje y lo estira hasta puntos en donde la
palabra "experimentación” deja de funcionar. Porque es algo más
que tomar el lenguaje y experimentar con él. Es quizá, por qué
no, la invención de una lengua, destilada con el paso de los años,
decantación de tradiciones orales y escritas, europeas y americanas.
En
1967, un poco antes de la muerte de Guimaraes Rosa, la traducción castellana
del libro ya estaba terminada. Ese mismo año se publicó. Es curioso:
mientras en su modesto departamento de Río de Janeiro el minero dejaba
de respirar, sus libros empezaban a ser traducidos, y esa forma tan literaria
de la inmortalidad, la gloria póstuma, comenzaba a consolidarse. La exquisita
traducción castellana fue del poeta español Angel Crespo para Seix
Barral. Un poco antes del fin, Guimaraes Rosa había declarado, con extrema
bondad, que la traducción superaba al original. Es que, si la traducción
es de por sí una práctica de lo imposible, Gran Sertón:
Veredas presenta complejidades demasiado únicas para ser transmutadas
a otra lengua. Así lo expresó el traductor: “El lenguaje de Riobaldo,
narrador de sus propias aventuras, posee un fondo de términos, de expresiones,
y hasta de sintaxis propio del interior del estado de Minas Gerais. Apuntan en
él ciertos arcaísmos corrientes en el interior del Brasil a los
que hemos buscado correspondencia en otros de estirpe castellana. Pero lo más
característico de su manera de hablar es el empleo impropio de ciertas
palabras que, sin embargo, subsanan el contexto de la frase”.
El libro es,
además, proliferante en neologismos, algunos acuñados en la concentración
de varias voces en una palabra, y otros que han sido llamado “cultismos”. Claro,
esto no nos puede dar más que una somera idea de las dimensiones titánicas
de la inventiva lingüística de la novela. Sólo la lectura podrá
desentrañar esas complejidades. Incluso podríamos afirmar que este
libro fue escrito para ser recitado, leído en voz alta. La narrativa de
Gran Sertón: Veredas es subsidiaria y remite en cada movimiento
al ritmo hablado, en las subidas y bajadas de ese largo discurrir de Riobaldo.
Con respecto al título, vale decir que la traducción castellana
es casi literal (Grande Sertao: Veredas). Las “Veredas” son las corrientes
de agua que bordean los valles. Una traducción totalmente castellanizada
del libro podría titularse, entonces, “Gran Desierto: Arroyos”. Pero uno
de los grandes méritos de Angel Crespo ha sido, justamente, el de conservar
ciertos localismos, no supeditar el original a la lógica del castellano.
Así, la traducción mantiene lo que quizás haya hecho grande
al libro: ser, con toda su realidad y sus contradicciones, una visión completa
del mundo. Una visión completa en su parcialidad, una visión subjetiva,
como todas lo son. No ya una novela decimonónica, que refleje la totalidad
social, sino una novela de lenguaje y de acción que hable del sertón
desde todas las perspectivas humanas y lingüísticas de esa realidad.
En 1965, Emir Rodríguez Monegal, uno de los primeros en trabajar a fondo
la obra de Guimaraes Rosa, escribió: “Por la magnitud de su empresa, por
el nivel de creación verbal y mítica en que se sitúa Grande
Sertao: Veredas, por la sabiduría de su enfoque humanístico
y la ironía sazonada de su visión narrativa, esta obra de Guimaraes
Rosa es una de las creaciones mayores de la literatura latinoamericana de hoy.
Es, también, una síntesis magistral de las esencias de esa enorme,
desmesurada, escindida tierra de Dios y el Diablo que es su patria”.
Hoy,
a cincuenta años de su publicación, ya con una buena cantidad de
ensayos críticos que el libro ha detentado como una estela en las aguas,
nos queda una obra moderna, que le extirpó a la literatura de nuestro continente
su regionalismo, al mismo tiempo que la clavó impecablemente en estas tierras.
Un libro soberbio, cuyas sucesivas reimpresiones son un reconocimiento a una de
las más completas y extrañas literaturas del mundo.