Presentación de Útil de cuerpo (MANTRA editorial, 2007)
de Javier Norambuena
Por Guadalupe Santa Cruz
Misterioso título: “Útil de cuerpo”. Sus polifónicas declinaciones abren de golpe un campo titubeante pero nítido a la vez: el cuerpo, un cuerpo como utensilio, o acaso utilidad de un cuerpo, y, por lo mismo, su irónica posible inutilidad, o, asimismo, algo desgajado de este cuerpo, “útil de cuerpo”. El epígrafe, de eduardo milán, adelanta un verbo: “articula/ útil de cuerpo” pero mantiene irresuelto el sentido. Este 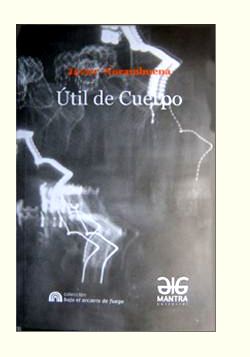 título, breve como un chasquido, introduce al primer libro de Javier Norambuena que este autor nos entrega hoy, y anuncia, este título, los inquietos, móviles sentidos que pone en obra. Si, por lo general, un primer libro instala una voz y, por lo tanto, precisamente, un cuerpo, lo que “Útil de cuerpo” me provoca en primer lugar es la percepción de un cuerpo que en sus páginas se amalgama: no se construye, no se esboza, no se produce, ni siquiera “se articula”, se amalgama. Es decir, se trata de una estética ya no del fragmento, del hiato, de lo quebrado o despedazado, sino que los así llamados “pedazos” lo son constitutivamente, sin nostalgia ni duelo, tal vez un modo de estar y de ser en lo que Ignacio Lewkowicz llama “los tiempos de la fluidez”, que son los nuestros, hoy. Estos pedazos, entonces –aquí “pedacitos”, en un uso del diminutivo reservado solo para esta y otra palabra– estos pedacitos se presentan como conjuntos, posibles conjuntos que se amalgaman en minúscula, palabra clave en este poemario: “es mi cuerpo en minúscula”, “soy edipo en minúscula”. Estamos lejos de una épica, entregados más bien a una circunstancia que, aunque escrita en minúscula, posee algo de mayor en cuanto a lo que ésta interroga. Jean-Luc Nancy (cuya lectura deslumbrada compartimos, lo sé, con Javier Norambuena) plantea, en su hermosa obra “Corpus”: “se ha roto el anillo de las circuncisiones” y “el cuerpo está en su límite, en extremidad: nos llega de lo más lejos, el horizonte es su multitud que viene”. Claro, al decir “cuerpo” está nombrando de un modo particular aquello que hemos llamado así con tanta certeza y, por sobre todo, aquello que parece tan precisamente delineado, delimitado, desde los discursos que han dominado nuestro acontecer –desde qué época y desde cuáles contingencias nuestras, chilenas, latinoamericanas, es una pregunta por responder en otra ocasión–, cuerpo que Nancy aborda más bien en su apertura, como “espacio propiamente espacioso más que espacial”, y, en tanto “arealidad” –en ambos sentidos de la palabra, como área y como a-realidad– que vive la distancia en y con la escritura (la distancia, diría yo, constituye desde un lazo), vive su “excripción”, su “inscripción-afuera”, su puesta “fuera-de-texto”. Es este movimiento, ni frontal ni pendular, doloroso pero carente de dramatismo, son estos desplazamientos de la palabra por la arealidad de un cuerpo que conforman parte del entramado de “Útil de cuerpo”. Es la figura de los “pelitos” el resorte más liviano de aquello que muda a la vez que une los espacios. En “edipo depilado”, por ejemplo: “(…) repito tu nombre mientras/ se va la noche/ y repito los nombres que/ le pongo a cada uno/ de tus pelitos”. “Sangran”, sin embargo, “los pelos cuando se caen” así como “los pelos luces se caen de la almohada” en este “cuerpo de pelitos”. Raíz, accesorio, adorno, carne y atuendo, cuerpo desprendido y objeto, objeto sobre el objeto almohada, pedacitos de otro, pelusas y signos. Palotes, también. Palotes para formar letras o letras como pelitos. No es azaroso que la primera sección de este libro, “jardín de pelitos”, privilegie de modo tan marcado, aunque subrepticio, la letra “i” como clave escritural –como clave de espaciamiento, como huella, diría Derrida–: “edipo depilado”, “iocasta”, “hipólito”, “alcibíades”, “iridiscente”, “juvencio”. Pelitos desperdigados a la vez que asidos a la “i”, en su límite, discreta y volátilmente excriptos. O bien letras como pelitos, ilativos sueltos que suponen una secuencia: “escribo edipo en minúscula/ las vocales de un dolor que/ venga un domingo y/ es mi cuerpo en minúscula viendo a/ edipo depilado en su espejo”. “Y” (griega), “i” latina y “pelitos”. Pero dejemos que el texto lo diga con todas sus letras: “cómo hago que tu nombre pueda escribirse que las/ letras no te duelan que todo/ sea un tatuaje un registro innecesario”.
título, breve como un chasquido, introduce al primer libro de Javier Norambuena que este autor nos entrega hoy, y anuncia, este título, los inquietos, móviles sentidos que pone en obra. Si, por lo general, un primer libro instala una voz y, por lo tanto, precisamente, un cuerpo, lo que “Útil de cuerpo” me provoca en primer lugar es la percepción de un cuerpo que en sus páginas se amalgama: no se construye, no se esboza, no se produce, ni siquiera “se articula”, se amalgama. Es decir, se trata de una estética ya no del fragmento, del hiato, de lo quebrado o despedazado, sino que los así llamados “pedazos” lo son constitutivamente, sin nostalgia ni duelo, tal vez un modo de estar y de ser en lo que Ignacio Lewkowicz llama “los tiempos de la fluidez”, que son los nuestros, hoy. Estos pedazos, entonces –aquí “pedacitos”, en un uso del diminutivo reservado solo para esta y otra palabra– estos pedacitos se presentan como conjuntos, posibles conjuntos que se amalgaman en minúscula, palabra clave en este poemario: “es mi cuerpo en minúscula”, “soy edipo en minúscula”. Estamos lejos de una épica, entregados más bien a una circunstancia que, aunque escrita en minúscula, posee algo de mayor en cuanto a lo que ésta interroga. Jean-Luc Nancy (cuya lectura deslumbrada compartimos, lo sé, con Javier Norambuena) plantea, en su hermosa obra “Corpus”: “se ha roto el anillo de las circuncisiones” y “el cuerpo está en su límite, en extremidad: nos llega de lo más lejos, el horizonte es su multitud que viene”. Claro, al decir “cuerpo” está nombrando de un modo particular aquello que hemos llamado así con tanta certeza y, por sobre todo, aquello que parece tan precisamente delineado, delimitado, desde los discursos que han dominado nuestro acontecer –desde qué época y desde cuáles contingencias nuestras, chilenas, latinoamericanas, es una pregunta por responder en otra ocasión–, cuerpo que Nancy aborda más bien en su apertura, como “espacio propiamente espacioso más que espacial”, y, en tanto “arealidad” –en ambos sentidos de la palabra, como área y como a-realidad– que vive la distancia en y con la escritura (la distancia, diría yo, constituye desde un lazo), vive su “excripción”, su “inscripción-afuera”, su puesta “fuera-de-texto”. Es este movimiento, ni frontal ni pendular, doloroso pero carente de dramatismo, son estos desplazamientos de la palabra por la arealidad de un cuerpo que conforman parte del entramado de “Útil de cuerpo”. Es la figura de los “pelitos” el resorte más liviano de aquello que muda a la vez que une los espacios. En “edipo depilado”, por ejemplo: “(…) repito tu nombre mientras/ se va la noche/ y repito los nombres que/ le pongo a cada uno/ de tus pelitos”. “Sangran”, sin embargo, “los pelos cuando se caen” así como “los pelos luces se caen de la almohada” en este “cuerpo de pelitos”. Raíz, accesorio, adorno, carne y atuendo, cuerpo desprendido y objeto, objeto sobre el objeto almohada, pedacitos de otro, pelusas y signos. Palotes, también. Palotes para formar letras o letras como pelitos. No es azaroso que la primera sección de este libro, “jardín de pelitos”, privilegie de modo tan marcado, aunque subrepticio, la letra “i” como clave escritural –como clave de espaciamiento, como huella, diría Derrida–: “edipo depilado”, “iocasta”, “hipólito”, “alcibíades”, “iridiscente”, “juvencio”. Pelitos desperdigados a la vez que asidos a la “i”, en su límite, discreta y volátilmente excriptos. O bien letras como pelitos, ilativos sueltos que suponen una secuencia: “escribo edipo en minúscula/ las vocales de un dolor que/ venga un domingo y/ es mi cuerpo en minúscula viendo a/ edipo depilado en su espejo”. “Y” (griega), “i” latina y “pelitos”. Pero dejemos que el texto lo diga con todas sus letras: “cómo hago que tu nombre pueda escribirse que las/ letras no te duelan que todo/ sea un tatuaje un registro innecesario”.
En esta “iridiscencia” y labilidad de la vocal –la “i” se levanta sin mayúscula, la “i” se acuesta como invisible guión, se inclina como invisible barra, lleva a cabo sus secretos espaciamientos– la “O” se hace excepción. La “O” es mayúscula en “Obrupta”, en “(…) el paisaje se difumina como/ una familia Obrupta”. Intento descifrar este vocablo al que Javier Norambuena da existencia, antes del diccionario, y al que le otorga esta mayúscula en medio de un texto sin jerarquías. “Abrupta” suena a abrupto, a algo escarpado y, dice el diccionario, “escabroso”. Suena a obrepción, en derecho penal, “una falsa narración que se hace al superior para conseguir alguna ventaja”. Por último, suena como suena el “hombre oblongo” en “El desierto malva” de la poeta Nicole Brossard, suena a amenaza, a recóndita e inminente amenaza de un cuerpo que pertenece a un orden demasiado conocido y que acomete sus acciones según un orden igualmente conocido.
Pero hay más en las vocales. Éstas aparecen en la segunda sección, “troquel”, como “vocales del principio”. ¿Qué son las primeras vocales sino el cuerpo abierto que se hace signo? Los orificios todos pronuncian su oquedad en las vocales, boca y ano –ojos, diría también, y en convexo, los pechos que “son una boca abierta”– son vocales en tensión con las contenidas consonantes. Pero, luego ¿cómo escribir aquella apertura? Se vuelve imposible marcar el cuerpo, “troquelarlo”, acuñar un sentido, moldear su devenir: “(…) vocales del principio sangran”. Entre humo y sangre se debaten cuerpo y nombre, se debaten y no hay resolución posible, solo “el degollador (…) dice su nombre/ su nombre con voz firme”, incluso los pelitos “se pierden al numerarlos/ mueren como nombre”. Insiste Jean-Luc Nancy: “Escribir es el pensamiento destinado, enviado al cuerpo, es decir, a aquello que lo distancia, a aquello que lo extraña”. Ejercicio conmovedor, la voz de “Útil de cuerpo” sabe ya que el cuerpo no dirá su nombre, que no podrá escribirse en él sino escribir, excribir, este duelo (en el doble sentido de la palabra duelo), que aquí, en el lúcido escenario de “troquel” donde los ojos, que le hablan al ano, se desdoblan en “uno que escribe y otro que escupe las vocales”, se consuma, sin punto final, en: “nada ha sucedido nunca ha sucedido mi nombre”.
La tercera sección de esta trilogía, “inmóvil”, visita la cifra tres en son de juego. Ya no “tercera imagen que no/ somos ni tú ni yo juntos”, ya no los tres cuerpos en mortal disputa de “troquel”, sino “tres pechos escritos de corrido”, “un nombre por tres minutos”, o “palabras abruptas (…) plegándose a mano con la tercera imagen puesta”. Así como el mapa no es la ciudad, no es el lugar, el verbo tampoco se hace carne, aunque las palabras rozan este cuerpo en una feroz cercanía, en una cercanía enamorada: “nadie diga que debes quedarte callada con la letra en la boca y atores tu boca tu boca”. La escritura no es el cuerpo (“no te vas escrita/ resistes a las letras/ algo te duele la garganta”, escribe Javier Norambuena). De esta distancia, de este dramático e inasible intervalo puede emerger el inmóvil movimiento, un juego que desplaza y amalgama cuerpos. Cuerpos como letras –“it zumbir”, “le pasoventum”, “le utpur”–; cuerpo dilatado, atado, depilado de pelitos, apilado, hipólito y edipo. Y el cuerpo de las palabras, de estas “palabras que se pliegan a mano”.
El cuerpo es el lugar, un lugar de este cuerpo-que-no-se-nombra pero aglutina el espacio (el cuerpo es una extensión, dice Nancy): “pega la pieza un pezón”, “un orificio (…) pega la pieza”, del mismo modo que un espacio contiene a este cuerpo: “canta una voz del culo (…) y se va tan rápido como una música que viene de un puente sin nombre”. Es la risa, que es siempre risa del cuerpo, la risa que sostiene esta última sección, ya no cuerpo que devuelve la saliva, que vomita, que sangra, que escupe, sino “risa que saca la pieza por la ventana”, “risa que roza la pieza”. En los cuerpos como masas (nuevamente Nancy) que se distribuyen y “hacen zonas” de y en las extensiones que son estos mismos cuerpos, las masas se constituyen en lugares de densidad –y no de concentración–. Así la voluble plasticidad de un pezón que se vuelve orificio, así un culo que canta, así los tres pechos.
¿Por qué tres? No, no se trata del triángulo edípico con cuyas claves este poemario juega abiertamente, a modo de acertijo familiar (familiar por conocido más que referido a la familia). Es “la madre sentada este domingo”, pero es también la palabra desvitalizada, “esta vocal sin sangre”, y, sobre todo, es “la imagen madre en el espejo”, la matriz de las imágenes cuyas copias serán desviadas en la minúscula de edipo. Es el padre como tatuaje y “registro innecesario”. ¿Es iocasta, entonces, el tercer término? ¿De iocasta la hija-hijo serán avisados que son “padres nuevamente”? ¿De iocasta es yo-casta, el hijo-hija casta que puede multiplicar aquella casta? No, no se trata del triángulo familiar. Las interpelaciones lo son a figuras literarias y desde la escritura, desde el cuerpo de la escritura. A todos se ofrenda el cuerpo, pero iocasta densifica la masa de una boca (“déjame besarte apasionadamente en la boca”) y alcibíades los “pezones crispados”, los genitales, la cabeza, la espalda y las caderas, una “risa/ sin boca” y “un cuerpo/ sin lengua”, un “ano vacío”. Y este cuerpo, que rehúsa un nombre que se clavaría como nombre del sexo en su extensión, se mueve más bien en la amorosa tensión que le presentan las palabras, los límites de las sueltas palabras y del cuerpo suelto. No precisa disputar ni arrebatar el sexo a cuerpo alguno, se sitúa más bien en aquella posición que Judith Butler llama “al lado de uno mismo” (“Ni mi sexualidad ni mi género son precisamente una posesión, sino que ambos deben ser entendidos como maneras de ser desposeído, maneras de ser para otro o, de hecho, en virtud de otro”, escribe esta autora).
Tres son los cuerpos que “aparecen” en “troquel”, uno sangra, otro se suicida y “el tercero se ríe con la imagen” –para, hacia el final de “Útil de cuerpo”, dar paso a la risa, siempre risa del cuerpo, dijimos, ante la “foto que no devuelve la imagen”.
Es este tercero en tanto testigo que yo retendría, como triple de cuerpo que atestigua la lucidez de esta escritura que ya no precisa repetir los violentos embates heredados –embates familiares, en ambos sentidos de la palabra cuando se trata del campo literario que es nuestro– para esbozar su propio “corpus” y constituirlo en un delicado desasosiego que se abre camino por los reveses de la voz que arriesga.
Noviembre 2007