Usted sabe que yo no soy aficionado a la literatura española;
en realidad, no me gusta nada; pero un amigo me ha traído el
estudio de Turgueneff sobre el Quijote; ahí tengo las páginas
de Heine y recuerdo un ensayo de Sainte-Beuve, admirable, como todo
lo suyo... ¿Usted estará preparando algo? No, nada.
¿Pero habrá releído Don Quijote en 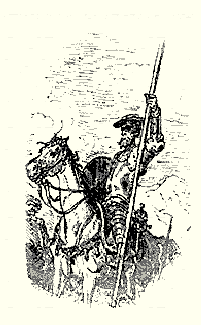 estos
días? Tampoco. Porque seguramente van a pedirle que escriba
y, a lo mejor, lo hacen hablar por ahí, en la radio. No lo
pienso.
estos
días? Tampoco. Porque seguramente van a pedirle que escriba
y, a lo mejor, lo hacen hablar por ahí, en la radio. No lo
pienso.
Hay amigos así; lo conocen a uno, parece que nos conocieran
desde hace años y se interesan por lo nuestro; pero un día
salen con una pregunta que los deja al descubierto y a nosotros en
repentina soledad, en un aislamiento, en una lejanía.
Hay que conformarse.
Antes, en otro tiempo, cuando era joven, probablemente, a estas horas,
estaría refrescando a prisa mis lecturas de clásicos
castellanos y recorriendo la infinita multitud de los comentaristas
para aprovechar el aniversario y ponerme a tono.
Ahora, no.
La proximidad del día en que tel qu' un lui-même,
enfin l'éternité le change, a vuelta de sus numerosos
inconvenientes, demasiado sabidos, posee esa ventaja preciosa de que
"empezamos a cambiarnos en nosotros mismos" y abandonando
la comedia colectiva, nos volvemos cómodos, decimos nuestra
íntima verdad.
¡Qué descanso! ¿Por qué voy
a fingir que Don Quijote me entusiasma? No sería cierto. Yo
sé perfectamente lo que es gustarle a uno un libro: se parece,
punto por punto, al amor. Se le respira, se le sueña, se le
ve de memoria. Entra en nosotros como el aire y se ensancha ahí,
se establece, nos habita. Basta entrecerrar los ojos y mirarlo para
vivir mejor, para experimentar un aumento de vida imperioso, completamente
involuntario; nos penetra a modo de corriente cósmica. Es
lo que está en el grito y no es el pecho, es lo que está
en el beso y no es el labio; es un viento de Dios que pasa hundiéndome
el gajo de las carnes volandero.
Sería hermoso y, sobre todo, honorable haber sentido
eso con obra tan sagrada y consagrada; pero —¿qué le
vamos hacer?— no lo he sentido.
Condénenme, proscríbanme, injuríenme. No importa.
La verdad ante todo.
Por lo demás, las obras demasiado maestras, piedras
miliarias, columnas del templo, me parecen un poco exteriores, como
las plazas públicas abiertas a todos los vientos. Jamás
he podido comprender que alguien se siente en la Plaza de Armas a
pensar, ni aun a conversar íntimamente; para eso se buscan
paseos secundarios, los bosquecillos abandonados, un banco medio oculto
en un rincón o la pieza privada donde es posible recogerse
en silencio y escuchar su propia voz. El Quijote se halla a plena
luz, está recorrido por perpetuas caravanas. Cuando se le pide
audiencia, siempre hay gente en la antesala y curiosos. El se dirige,
entonces, al público.
Falta, además, para juzgarlo, la libertad.
Ahora bien, sin libertad no existe placer verdadero ni relación
fecunda.
Comprendo la necesidad de los vastos y elevadísirnos sitios
de reunión y no se me oculta la utilidad social del contagio
colectivo; si acaso cada cual confesara sus gustos auténticos
y quisiera ser él mismo, en todo instante, el mundo se volvería
una torre de Babel y la confusión de lenguas nos obligaría
al monólogo; conviene que exista un idioma común y que
las palabras formen igual significado para todos; es el único
modo de entenderse y marchar.
Las obras maestras representan la autoridad en la república
literaria, imponen orden y unen, sin duda, a los seres más
distantes, como el latín en la Edad Media; pero los unen por
fuera, para un objeto útil. Son tan convencionales, en un aspecto,
como los mismos aniversarios, fechas en que, a un tañido de
campana, todos deben levantarse de su asiento, dejar sus ocupaciones
y saludar a alguien, aunque no haya motivo.
Bien, muy bien; hágalo; vayan a ver el baile y participen en
la danza.
Yo no tengo ganas.
El primer libro que leí en mi vida fue Gil Blas.
Siento por él verdadero cariño y, cada cierto tiempo,
repito su lectura con interés renovado, un poco a la manera
de esas medidas que nos tomamos de niños para comprobar nuestra
estatura y ver los centímetros que hemos crecido. Esa novela
forma parte de mi existencia real y la celebraría gustoso,
recordando las sucesivas y variadas versiones que de sus aventuras
me ha dado la experiencia; pero no lo haría en un aniversario,
porque no hallo razón para esperarlo ni sugerir así,
implícitamente, que en el intervalo lo había puesto
en olvido.
Lejos de mí la idea de sobreponerlo a Don Quijote, por el cual
experimento reverencia y sin el cual la humanidad, indiscutiblemente,
disminuiría, carecería de una de sus expresiones fundamentales.
Si alguna comparación pudiera establecerse entre
ambos, el héroe francés-español, y el héroe
español-universal, sería la que existe entre el anverso
y reverso de la medalla, porque más contrastan Gil Blas y don
Quijote que don Quijote y Sancho. Estos constituyen, al fin, dos extremos
y, como extremos, se tocan, el personaje de Le Sage, término
medio de la vida ordinaria, mediocre, sencillo, desprovisto de énfasis,
buen muchacho corriente, aprovechador, apenas picaro, de moral fácil,
flexible, cambiante, irónico, recorre las tierras de España
y alterna con españoles y españolas, pero nació
en Francia, respeta la medida, ahorra dinero, se forma su pequeña
situación y es el primero de los típicos "pequeños
burgueses", amables, sin heroísmo ni infamia, humano por
los cuatro costados, sonriente y, al Fin, ventrudo, establecido, respetable.
Don Quijote lleva coraza,
yelmo y una famosa lanza; Gil Blas, su saquito con provisiones y la
bota provista de vino. Don Quijote delira por Dulcinea y la justicia
celeste; el otro coge al paso el placer con dueñas accesibles
y sirve a un protector, a veces desagradecido, pero que concluye soltando
la presa. El caballero sin par, sobre unas rocas, pronuncia aquel
discurso imborrable sobre las armas y las letras, paradigma inmortal
de la elocuencia noble: el trotacaminos, de señor en señor,
se atreve a decirle la verdad, tan exigida, al solemne arzobispo de
Granada y oye la respuesta que desde el Olimpo han escuchado siempre,
por boca de los autores, los críticos ingenuos.
Detengámonos.
De seguir el paralelo, pararíamos, sin poderlo
evitar, en una exaltación del hombre de la triste figura y
el alma cautivadora, formaríamos en la fila, a la cola, de
los que van detrás, alabándolo.
Sólo tiene ese defecto, que él no pudo prever
ni evitar: lo han trillado tanto, lo han manejado y exhibido como
un animal de feria que recuerda a esos elefantes de circo que uno
querría volver a soltar en la selva para verlos libres y admirarlos
y temerlos, lejos de sus domadores.
A Don Quijote no es posible descubrirlo.
Pensar en un Quijote desconocido, que no hubiera comentado
nadie, en un Quijote y Sancho inéditos, explorables, que a
cada paso surgieran intactos y frescos delante de nosotros, sin trompetas
previas, sin corte de voceros precedentes... Pero no, ya no es posible,
ni siquiera imaginable: ¿Cuántos lo admirarían?
Ya está colocado ahí, sobre el pedestal. Sus palabras,
querámoslo o no, toman ese valor, ese relieve, esa resonancia
profunda de las frases perdidas y confusas en un texto que alguien
saca de allí y coloca como epígrafes, a la cabeza de
un libro, en una sola página: los solemnes espacios blancos,
antes y después, las tornan, por banales que sean, en sentencias
de la eterna sabiduría.
Alone, Aprender a Escribir, Santiago, Editora
Nacional Gabriela Mistral, 1975, págs. 81-86