Proyecto
Patrimonio - 2007 | index | Humberto
Díaz Casanueva | Armando Uribe | Gonzalo Millán | Autores |
Brevemente
Por
Armando Uribe Arce
El poeta Díaz-Casanueva
era, decía él, pariente del rector de la Universidad Católica,
don Carlos Casanueva.
Estudió en Escuela Normal y obtuvo el título
de profesor primario.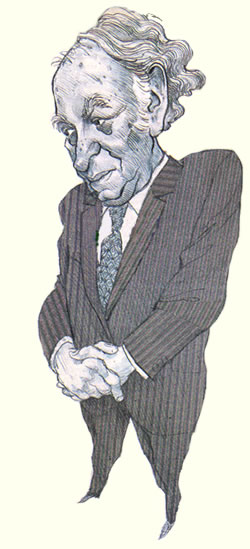 A comienzo de los años treinta fue a Alemania con una beca. Profundizó
allí estudios de filosofía y asistió a cursos del Heidegger
de esa época. Los normalistas de Chile eran intelectuales reputados y capaces.
A comienzo de los años treinta fue a Alemania con una beca. Profundizó
allí estudios de filosofía y asistió a cursos del Heidegger
de esa época. Los normalistas de Chile eran intelectuales reputados y capaces.
Al
retornar a Chile publicó sus libros más importantes de poesía
durante las décadas siguientes. A la vez entró, en 1938, a nuestro
servicio diplomático, al cual perteneció hasta setiembre de 1973,
fecha en que renunció al Ministerio de Relaciones Exteriores a raíz
del golpe de Estado de A. Pinochet U. y sus acólitos uniformados y civiles.
Se había casado con una funcionaría diplomática también
de carrera, que lo acompañó hasta su muerte en Chile. Había
tenido destinaciones en el extranjero de importancia, y la última fue como
Embajador en Naciones Unidas.
Su poesía no se parece a la vida exterior
que hizo en varios continentes. Por aquélla recibió el Premio Nacional
de Literatura. Es una poesía con ambición filosófica y, si
hubiera que atribuirle una etiqueta, se la llamaría "hermética".
En efecto, introduce en atmósfera misteriosa y secreta, no sin atisbos
de alquimia del verbo (expresión aplicada al último Rimbaud, pero
en este caso más cercana a las ideas de Karl Jung).
Hay una veta
religiosa en la poesía de Humberto Díaz-Casanueva, muy interesante
y curiosa. Por ejemplo, en el libro Los Penitenciales, de los años
sesenta. Si se estudiara en relación con los Salmos penitenciales del Antiguo
Testamento, se descubrirían sus correspondencias con ellos, así
como sus divergencias.
Compartió con su amigo el poeta Rosamel del
Valle un gusto por lo desusado y los sueños, tanto con los experimentados
cuando se duerme, como los de la vigilia, las fantasías que se tiene despierto,
y que son tan válidas experiencias en la poesía como aquéllas
de la vida exterior. Díaz-Casanueva tendía, más que Del Valle,
a admitir un cierto papel de la racionalidad en la poesía escrita. (Desde
luego, el sujetarse a la gramática y la ortografía son aspectos
de una primaria racionalidad).
Es un poeta chileno de fuste, que será
descubierto y redescubierto, como lo fue en vida suya, por su posteridad. 
X Yo
soy apenas Uno que danza como Uno, yo no quiero ser Dos ni
.................
. .. múltiple
Ni tampoco quiero sumergirme en vida
En el
espantoso Todo.
Si habéis escuchado mi trote de caballo ciego
Perdido
entre las estrellas
Derribando al frío jinete
Deseando la yerba
del suelo,
Entonces, ¿perdonáis mi canto? ¿Perdonáis
esta vela desplegada
................. . en medio
de la tempestad?
Yo quiero avivar vuestros fuegos, demostraros que aquello
que sois
Es más grande que aquello que deseáis ser o teméis
ser
Y que vuestra vida es nostalgia para otros,
Tiempo contado, cuenta que
se desliza por el hilo (¿acaso roto?)
Yo quiero ser Uno, pero en el
Otro, diferente, pero mutuo,
Con el mismo apremio, comunicándole
La
pregunta mordida
Para ser por fin yo mismo
Porque sin el Otro sucumbe mi
ser excesivo
Acorralado
En la tierra que huye del espacio doliente
Que
conquista el sueño del hombre solitario. ................Fragmento
de Canto IV de La estatua de sal, 1947.
Fragmento
de Réquiem (1945)
Poema
elegido entre los 10 mejores del siglo XX según la encuesta realizada por
"Chile quiere leer" y publicada en la edición del 2 de septiembre.
Como
un centinela helado pregunto: ¿quién se esconde en el tiempo y me
mira? Algo pasa temblando, algo estremece el follaje de la noche, el sueño
errante afína
.. .. .. ..mis sentidos, el
oído mortal escucha el quejido del perro de los campos.
Mirad al que
empuja el árbol sahumado y se fatiga y derrama blancos
..
.. .. ..cabellos, parece un vivo.
Pero no responde nadie sino mi corazón
que tiran reciamente con una larga soga. Nadie, sino el musgo que sigue creciendo
y cubre las puertas.
Tal vez las almas desprendidas anden en busca de moradas
nuevas.
Pero no hay nadie visible, sino la noche que a menudo entra en el
hombre y echa sellos.
¡Oh, presentimiento como de animal que apuntan!
Terrible punzada que me hace ver.
Como en el ciego, lo que está adentro
alumbra lo distante, lo cercano y lo distante
.. .. ..
..júntanse coléricos.
Allá muy lejos, en el país
de la montaña devoradora, veo unas lloronas de cabelleras
..
.. .. ..trenzadas
que escriben en las altas torres, me son familiares
y amorosas, y parece que dijeran
.. .. .. .."unamos
la sangre aciaga".
¿Hacia dónde caen los ramilletes? ¿por
qué componen los atavíos de los difuntos? ¿Quién enturbia
las campanas como si alguien durmiera demasiado?
Aquí me hallo tan
solo, las manos terriblemente juntas, como culebras asidas
..
.. .. ..y todo se agranda en torno mío.
¿Acaso he de
huir? ¿tomar la lancha que avanza como el sueño sobre las negras
aguas?
.. .. .. ..No es tiempo de huir, sino de
leer los signos.
¡Cómo ronda el corpulento que unta la espada!
Las órdenes horribles sale a cumplir. De pronto escucho un grito en la
noche sagrada, de mi casa lejana, como
.. .. .. ..removidos
sus cimientos,
viene una luz cegada, una cierva herida se arrastra cojeando,
sus pechos brillan
.. .. .. ..como lunas, su leche
llena el mundo lentamente.
II ¡Ay, ya
sé por qué me brotan lágrimas! por qué el perro no
calla
.. .. .. ..y araña los troncos de
la tierra, por qué el enjambre de abejas me encierra y todo zumba como
un despeñadero
y mi ser desolado tiembla como un gajo.
Ahora claramente
veo a la que duerme. Ay, tan pálida, su cara como
..
.. .. ..una nube desgarrada. Ay, madre, allí tendida, es tu mano
que están
.. .. .. ..tatuando, son tus besos
que están devorando.
¡Ay, madre!, ¿es cierto, entonces?
¿te has dormido tan profundamente que has despertado más allá
de la noche, en la fuente invisible y hambrienta?
¡Hiéreme, oh
viento del cielo! con ayunos, con azotes, con puntas de árbol negro. Hiéreme
memoria de los años perdidos, trechos de légamo, yugo de los dioses.
A las columnas del día que nace se enrosca el rosario repasado por muchas
manos, y el monarca en la otra orilla restaña la sangre,
y todas las
cosas quedan como desabrigadas en el frío mortal.
¿Acaso no
ven al niño que sale de mil/orando, un niño a la carrera con su
capa
.. .. .. ..en llamas?
Yo soy, pues, yo
mismo, jamás del todo crecido y tantos años confinado
..
.. .. ..en esta tierra y contrito todo el tiempo, sujeto por los cabellos
..
.. .. ..sobre el abismo como cualquier hijo de otros hijos,
pero únicamente
hijo de ti, ¡oh, dormida, cuya túnica, como alzada por la desgracia
..
.. .. ..llega al cielo y flota y se pliega sobre mi pobre cabeza!

Periplo
Vienés
Luminosidad
y pesadumbre
Por
Humberto Díaz Casanueva
Cuando yo
era un estudiante de filosofía en Alemania, antes de la Segunda Guerra
Mundial, visitaba a menudo Viena. Me alojaba en una modestísima pensión
de extramuros, atendida por Frau von Schmerling, una dama de la nobleza venida
a menos que nunca renunció a pasear su galgo después que nos servía
la frugal cena. Muy lejos de los palacios del "Ring", en medio de jardines,
viñas y tabernas, iba yo con otros estudiantes a un café en cuyos
muros figuraban los famosos caballos Lippizzaner de la Escuela de Equitación
Española. Prefería la cerveza al vino con 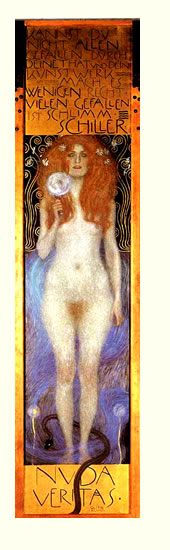 soda.
En mis grandes paseos descubrí que Viena era "circular"; uno
volvía al mismo punto, como en una ficción de Borges. Al contrastar
en mi espíritu lo fastuoso de los castillos de Schonbrun y de Belvedere
con las grandes y magníficas barriadas construidas para un pueblo oprimido
por la miseria, me refugiaba en la catedral de San Esteban, en los museos o en
las salas de concierto. Pesaba sobre tan bella ciudad, algo lúgubre, el
anuncio de una catástrofe. Dominaba, entonces, un fascismo corporativista
y duro; el antisemitismo era muy activo, y el viejo pangermanismo evolucionaba
hacia el nacionalsocialismo. Allí me encontraba cuando asesinaron a Dollfuss,
en un complot de los nazis. Hitler odiaba a Viena porque allí sufrió
grandes frustraciones. Después de la anexión no volví más.
Años pasaron, llegué a Viena, otra vez, cuando todavía estaba
ocupada por las cuatro potencias. Al cruzar el borde, me interrogaron un Iván
macizo y un John seco. La gente caminaba cabizbaja por las calles; el vino estaba
mezclado con lágrimas. (...). He estado una vez más; ya Viena había
resucitado. Admiré las obras del Body Art y del "realismo fantástico";
adquirí un nuevo libro del infortunado poeta Paul Celan. En estas últimas
creaciones encontré la huella, hundida, trasmutada, de los grandes patriarcas.
Pero volvamos a ellos y a mi peregrinación primera, mirando fijamente a
aquellas sombras cada vez más luminosas. soda.
En mis grandes paseos descubrí que Viena era "circular"; uno
volvía al mismo punto, como en una ficción de Borges. Al contrastar
en mi espíritu lo fastuoso de los castillos de Schonbrun y de Belvedere
con las grandes y magníficas barriadas construidas para un pueblo oprimido
por la miseria, me refugiaba en la catedral de San Esteban, en los museos o en
las salas de concierto. Pesaba sobre tan bella ciudad, algo lúgubre, el
anuncio de una catástrofe. Dominaba, entonces, un fascismo corporativista
y duro; el antisemitismo era muy activo, y el viejo pangermanismo evolucionaba
hacia el nacionalsocialismo. Allí me encontraba cuando asesinaron a Dollfuss,
en un complot de los nazis. Hitler odiaba a Viena porque allí sufrió
grandes frustraciones. Después de la anexión no volví más.
Años pasaron, llegué a Viena, otra vez, cuando todavía estaba
ocupada por las cuatro potencias. Al cruzar el borde, me interrogaron un Iván
macizo y un John seco. La gente caminaba cabizbaja por las calles; el vino estaba
mezclado con lágrimas. (...). He estado una vez más; ya Viena había
resucitado. Admiré las obras del Body Art y del "realismo fantástico";
adquirí un nuevo libro del infortunado poeta Paul Celan. En estas últimas
creaciones encontré la huella, hundida, trasmutada, de los grandes patriarcas.
Pero volvamos a ellos y a mi peregrinación primera, mirando fijamente a
aquellas sombras cada vez más luminosas. Recuerdo imperecedero
del pintor Klimt, cabeza del movimiento llamado Sezession vinculado al
Art Nouveau. La revista «Ver Sacrum» (Primavera Sagrada) da
vuelta el siglo. Es el pintor del Eros femenino; el que arremete contra hipocresías
y trabas. ¡Cómo me impresionaban sus mujeres de grandes ojos, espesa
cabellera, posturas lánguidas, concentradas en su carne y en su misterio!
Me quedaba extasiado mirando a su "Nudas Veritas", una mujer desnuda
sosteniendo en su mano derecha un espejo en el cual ella casi no se miraba. Tal
vez un speculum mundi, o el hervidero de una vida instintiva o la vaciedad
absoluta. Desde entonces los espejos y las cabelleras irrumpen en mi poesía.
(...). Su "Filosofía", pintada en 1900, en la techumbre de la
Universidad, contiene algo de Nietzsche y de R. Wagner; esa pintura constituía
para mí una inmersión en un abismo de tensiones, lejos del conceptualismo
al que yo estaba obligado por lo terriblemente serio de mis estudios en Jena.
(...). Emparento a Klimt con Gustav Moreau y otros simbolistas -más tarde
restaurados por el surrealismo— y que figuran en algunas historias del arte como
"decadentes", lo cual, a pesar de su acento peyorativo, no niega la
calidad visionaria de ellos, que ahora se aproxima mucho a ciertas modalidades
del arte moderno. ¿Y no fue la "modernidad" —que tratamos ahora
de llevar a sus extremos— la que tuvo su inicio en Viena? Modernidad que todavía
no hemos logrado del todo, a pesar de la admonición de Rimbaud: "hay
que ser absolutamente moderno". En el estudio de Jean Gyorry Austria fantástica,
es posible encontrar ciertas vías, las que han irrumpido súbitamente
y nos han alertado, no tanto sobre aquéllos sino sobre nosotros. Por
ejemplo, y conforme a mis preferencias e inclinaciones, ¿cómo no
mencionar al vienes Otto Weininger —Genia, como lo calificó Freud— y su
obra Sexo y carácter? Se suicidó a los veintitrés
años... Confieso que en esa época, traspasado por el "romanticismo
alemán", el expresionismo de Elsa Lasker-Schüler y la filosofía
de Heidegger, no pude apreciar, fundamentalmente, a Wittgenstein, cuyo Tractatus
logico-philosophicus fue publicado en 1929. Concurrí a un seminario
sobre él en la Universidad de Viena, pero no traspasé sus categorías
rigurosas, aunque me dejó perplejo. Más tarde lo sentí entroncado
con la filosofía anglosajona; positivismo y pragmatismo. Han pasado los
años y ahora lo revalorizo inquietamente. (...). El filósofo vienes,
que condenaba la palabra "magistral", llega a decir lo siguiente: "Mi
obra comprende dos partes: la que ha sido manifestada, y la que yo no he escrito:
precisamente la última es la más importante". Este merodeador
del silencio me es actualmente inédito a la vez que indispensable, y lo
consulto mucho cuando se trata de la hermenéutica de la poesía moderna. Frau
von Schmerling se empeñaba en mostrarme álbumes repletos de fotografías
de la época de la pompa y del alarde. Aunque comprendía su nostalgia,
le expresaba mí temor de que aquella Viena era apenas una fachada endeble,
un kitsch, una decoración empalagosa y falsa, y que detrás de todo
aquello hervían fuerzas destructoras y fatales. Algunos profesores de la
Universidad, que más tarde fueron sustituidos, me señalaban la afluencia
en Viena de eslavos, románicos, magiares, etc., provenientes de las antiguas
regiones del Imperio, que se sumaban a los descontentos y a los oprimidos. El
régimen opresivo de aquellos años, en lugar de sofocar la protesta
sorda, la incubaba o la llevaba a ciegos derroteros. Entonces
conocí a Schönberg; me desconcertó y abismó; para mí
su música se reflejaba en el espejo de "Nudas Veritas", aunque,
contradictoriamente, brotaba en la Viena de los valses arremolinados y de la armonía
acariciante y ligera. Afírmase que la adaptación del Tristán
de Wagner, impuesta por Strauss hijo, sedujo a Schönberg, lo llevó
a su música dodecafónica, a una nueva ciencia de la orquestación,
y a sus invenciones pianísticas. En mi última visita a Viena, como
estudiante, ya Schönberg se había marchado a su exilio en Estados
Unidos; pero triunfaban sus discípulos: Webern y Berg. Era natural que
la sociedad vienesa rechazara a Schönberg que "emancipaba la disonancia",
exaltaba el elemento dinámico, llenaba la música de estremecimientos
sísmicos, alterando el orden y la placidez. En sus "Gurrenlieder",
y luego en "Ervartung", constaté la coexistencia del habla, el
canto, el grito; uno quedaba desintegrado en su ser más íntimo;
luego, en "Pierrot lunar", sentía una especie de martirio y de
alucinación. En 1910 Schónberg escribía: "Arte es el
grito de socorro de aquellos que experimentan en ellos mismos el destino de los
hombres". Él arremete contra lo "confortable", la complacencia,
el culto de una belleza que divierte y tranquiliza. Rilke dice en su "Primera
Elegía de Duino": "porque la belleza no es sino el comienzo de
lo terrible...". Yo seguía con mi Rilke bajo el brazo y con él
volví a Chile, no me di cuenta, entonces, de que en Viena existía
otro poeta que años más adelante iba a cautivarme: Georg Trakl. En
mi poema "Los Veredictos" figura como epígrafe el siguiente verso
de Trakl: "pero en sombría caverna
sangra
tranquila una humanidad muda
y construye con duros metales
la cabeza redentora".
No
es la caverna platónica; es otra más aterradora en que el hombre,
habiendo perdido sus dioses, se esfuerza penosamente, y herido, por crear algunos
sustitutos que espera lo han de redimir. A Trakl lo mató, moralmente, la
guerra del 14. (...). Su vida fue un constante proceso de destrucción;
su único amor fue su hermana Grete, "bella, salvaje, tenebrosa".
En su universo poético no se encuentran evocaciones de lo real sino visiones
misteriosas, con símbolos herméticos que se refieren al destino
del hombre. Wittgenstein dice: "No entiendo la poesía de Trakl, pero
me deslumbra". Heidegger la desentraña en forma admirable y le encuentra
su hilo conductor para aliar el mensaje de su poesía con el surgimiento
de una nueva belleza más auténtica mientras más dolorosa.
Considera que en él surge una premonición de aquello a lo cual puede
llegar el hombre "occidental". La noche horrorosa de su poema "Grodak"
fue vivida nuevamente en la Segunda Guerra Mundial, y puede repetirse en una Tercera,
aunque también se está viendo, día a día, algo similar
en lo dramático de nuestra existencia. Hay un eco del Himno de Nietzsche
"el desierto crece", el físico y el espiritual. Pero no quiero
ahincar en aquellas pesadumbres surcadas de rayos luminosos y esperanzados, más
bien ellos nos advierten e instruyen cómo penetrar el alba; si los evocamos,
es porque tenemos necesidad de ellos. No creo que pueda extenderme más
y sobrepasar una visión de conjunto; deliberadamente me he limitado a lo
que yo percibí en mi juventud, todo me era latente, vivo y conmovedor.
(...). Fragmento de "Viena Rediviva",
artículo publicado en Revista Universitaria, N" 13, 1984.

Homenaje
a un ancestro errante Por
Gonzalo Millán
En 1944, el
poeta Humberto Díaz-Casanueva residía en Canadá desempeñándose
como secretario de la Embajada de Chile en Ottawa. Cuentan que al enterarse de
la muerte de su madre ocurrida en Santiago y ante la imposibilidad de asistir
al funeral, escribió de un tirón en una sola noche el gran poema
trágico Réquiem. La elegía se publicó por primera
vez en México en 1945 y ha tenido numerosas reediciones y un reconocimiento
crítico casi unánime, entre otros el de Gabriela Mistral.
Yo
había salido de Chile unos meses después del Golpe Militar de 1973,
y después de un periplo que me hizo recalar en Costa Rica y después
en Nueva Brunswick, una apartada provincia del Canadá atlántico,
arribé a la capital de Canadá treinta y dos años más
tarde que el poeta Díaz-Casanueva.
Después de un exilio siberiano
en un remoto campus universitario, mis esperanzas de encontrar en Ottawa un ambiente
más acogedor y propicio muy pronto se revelaron como ilusorias. Ottawa
era, a pesar de su calidad de capital, una ciudad pequeña y burocrática,
tan ajena y provinciana como mi anterior lugar de residencia.
Yo había
leído Réquiem en Chile antes de salir al exilio y me había
impresionado, por supuesto, pero sin causarme mayor entusiasmo. En 1976 estudiaba
literatura comparada y, al tener que escribir un ensayo sobre poesía elegiaca,
cayó en mis manos otra vez el poema de Díaz-Casanueva. Al fijarme
en la fecha y el lugar del texto, con enorme sorpresa advertí que había
sido escrito en la misma ciudad donde me encontraba en aquel momento.
Cambió
para mí el poema y la figura del poeta chileno. Uno de los problemas existenciales
y creativos que me presentaba el exilio canadiense era la desconexión con
la lengua materna y con la tradición poética chilena e hispanoamericana.
No se trataba de un problema libresco, fácilmente subsanable gracias a
las surtidas bibliotecas universitarias, era otra cosa. Me sentía aislado
y enajenado en un paisaje y una realidad impenetrables. El hecho de que Díaz-Casanueva
no sólo hubiera vivido en Ottawa sino que además hubiera vivido
allí lo que vivió y escrito un profundo poema, me proporcionó
un estímulo para seguir escribiendo La Ciudad, a pesar de lo absurdo
que me parecía entonces la empresa. Me enteré de que el poeta de
Réquiem residía en Nueva York, donde trabajaba para las Naciones
Unidas. Además supe que la viuda quebequense de Rosamel Del Valle, su gran
amigo, residía en Montreal.
Una frágil telaraña comenzaba
a conectar tiempos, espacios y lugares dispersos. La poesía chilena parecía
haber brotado por todas partes. El fantasma viviente del poeta huérfano
a los 38 años se me empezó a aparecer en ciertos sitios de la ciudad.
Me acompañaba durante mis largas caminatas por el congelado Canal Rideau
repleto de patinadores. Se sentaba conmigo en el embarcadero del lago Dow y mirábamos
juntos las esculturas de hielo, y más allá las esclusas profundas
y vacías como fosas comunes. A dúo repetíamos antes de separarnos:
estamos "aquí en este país tan lejano donde la nieve parece
el llanto congelado de los sueños".

Un
cazador de imágenes Por
Kurt Folch Maass Es una lástima que Humberto
Díaz-Casanueva no cuente hasta el momento —aquí en Chile— con ninguna
compilación que reúna la totalidad de su obra. No sólo porque
se trata de un Premio Nacional, sino porque su producción refleja cabalmente
la integridad de un poeta que nunca dejó de considerar su trabajo con el
lenguaje como una forma de experimentación y exploración existencial.
Imagino, sin embargo, que le habría agradado saber que el encuentro con
su poesía con frecuencia ocurre —como a mí me sucedió— por
obra y gracia de la amistad, sentimiento que él consideraba de los más
honorables. Mi primera lectura válida de su trabajo fue cuando un buen
amigo me prestó su Obra Poética (antología publicada
por Biblioteca Ayacucho en Venezuela), creyendo que podría gustarme. Estaba,
obviamente, en lo correcto. La poesía de D íaz-Casanueva es simplemente
bella y terrible. Sus imágenes iluminan, ramifican en uno a punta de escalofríos.
Su lenguaje es casi siempre de una precisión que roza lo violento, lo bíblico.
Cada uno de sus libros es un replantear un mismo puñado de inquietudes.
Cada vez vuelve a nombrar lo que es el hombre, la muerte, la búsqueda,
el amor, el dolor, la mujer, la luz. Se definía a sí
mismo como un ojo dilatado en la medianoche, y de sus múltiples viajes
volvió como un verdadero cazador de imágenes; imágenes que
rara vez cristalizan sin tocar algo herido, algo absolutamente desolado y esto
sin la menor complacencia o autocompasión. Fue un hombre y un poeta que
se exigió un máximo de lucidez en la penetración en las raíces
del lenguaje y del pensamiento. Su intelectualidad, su pensamiento profundo, amargo
y extraño abarca, al mismo tiempo, lo instintivo, los sueños y lo
paradójico: la claridad es oscuridad, y viceversa. La medida de esto, para
él, pasaba por ser capaz de dar cuenta de cada una de las imágenes
creadas. Esta responsabilidad ante su literatura lo libró de ser meramente
un autor interesante dentro del cortejo de alguna vanguardia.
Personalmente,
creo inclinarme con mayor atención a los textos que escribió desde
1960 en adelante. Desde Los Penitenciales y hasta Vox tatuada la
versificación de Díaz-Casanueva se torna menos musical, los versos
sufren una reducción drástica en su extensión, sometiendo
a cada texto a una fragmentación que exige al lector reacondicionar, de
cierta manera, la forma de encarar la lectura de un poema. Así, su poesía,
que es un aventurarse en paisajes vastos y desolados (tanto interiores como exteriores),
se impone con un instrumento extremadamente preciso; cada estrofa surge como una
pieza de relojería en la que varias cosas pueden ocurrir al mismo instante.
Las imágenes, si bien siguen dando cuenta del asombro (el asombro de un
niño permanente e interior), se hacen más concretas. Los poemas
se articulan, se arman, a través de imágenes que forman el núcleo
duro y seco de una red coherente y lúcida de posibilidades semánticas:
son condensaciones simbólicas que plantean a la poesía como una
forma de comprensión totalizadora del hombre —su mente, su corazón—
ante la realidad (sea ésta lo que sea). Sí, es una lástima
no contar con una edición chilena con la obra completa de Díaz-Casanueva.
Algo así como lo que se hizo con la obra de su gran amigo Rosamel del Valle,
para quien, al saber de su muerte, escribió aquella elegía memorable
que es El sol ciego. Con algo de suerte, tras este número especial,
alguien por ahí se aventura. Mientras tanto, su obra seguirá fluyendo,
inevitablemente, de mano en mano como gesto de amistad. |