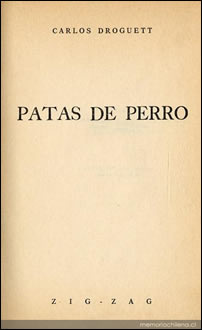Proyecto Patrimonio - 2024 | index | Carlos Droguett | Ignacio Álvarez | Autores |

Patas de perro: venida del Mesías sin gloria y sin majestad
Por Ignacio Álvarez
Publicado en Novela y nación en el siglo XX chileno
Ficción literaria e identidad
Ediciones Universidad Alberto Hurtado, noviembre 2009
Tweet .. .. .. .. ..
Como Nicomedes Guzmán, Carlos Droguett también convoca en Patas de perro varias discursividades que se entrelazan en una textura múltiple y culturalmente compleja. La novela de Droguett, por cierto, admite una interpretación universalizante, pero espero mostrar que su reescritura en términos del relato cristiano y la identidad chilena no es menos significativa y puede ser igualmente iluminadora. La comparación con Guzmán, cabe advertir, encubre algunas diferencias relevantes: si en el texto de Nicomedes es plausible definir una cierta noción de jerarquía entre los niveles de lectura, es decir, si La sangre y la esperanza puede ser entendida como una ordenada construcción alegórica, Patas de perro no admite el mismo escalamiento. De inmediato, señalo que mi opción será subordinar lo religioso a lo político: propondré que la figura de Bobi, encarnación imperfecta de Cristo, es una herramienta útil para iluminar un momento determinado del imaginario de la chilenidad. Se trata de una decisión consciente de que el orden de precedencias puede ser invertido, o sea, que bien puede ser el metarrelato cristiano el código de llegada, como ha sido sugerido con anterioridad[1].
Dada esta amplitud de posibilidades, y especialmente con el fin de mostrar de la forma más clara posible el derrotero de mi elección, retomaré en un primer momento las razones que permiten la inscripción de Patas de perro como un texto crítico de la identidad nacional. Luego intentaré describir su representación y, finalmente, buscaré mostrar el modo en que el recurso crístico encuentra su traducción política.
En su reseña de 1965, recién aparecida la novela, Jaime Concha desaconsejaba explícitamente una interpretación política directa de Patas de perro. Decía allí, refiriéndose al estilo obsesivo del narrador: “es absurdo problematizar los contenidos de estos u otros soliloquios, explícitamente presentados como divagaciones de alguien que ‘se está volviendo loco’” (214). Hay buenas razones para seguir el consejo de Concha, pero me parece que existen otras tantas para desoírlo. La primera de ellas, como comenté más arriba, es el horizonte claramente nacional en el que Droguett mismo, incluso desde el exilio, inscribía toda su producción narrativa y sugería una vertiente de lectura: la novela, aun a su modo indirecto y alusivo, no trata de “la historia” o de “una historia”, sino explícitamente acerca de la historia de Chile; leerla en esas coordenadas es consecuente con su propio diseño. La segunda razón es de orden retórico y requiere algún desarrollo: al aceptar, con Íñigo Madrigal, que la amplificatio es el tropo preferente sobre el que se construye la novela (“Los asesinados” 78), deberemos aceptar también la posibilidad de que posea un carácter crítico que nos provea una lectura válida de la identidad chilena. En el extenso elenco de formas concretas que adquiere el tropo en las retóricas clásicas, me parece distinguir con claridad que en Patas de perro la amplificatio se manifiesta privilegiadamente como ratiocinatio, esto es, como amplificación de las circunstancias que rodean al objeto que se nombra, y no como ensanchamiento en la descripción del propio objeto[2]. Es difícil entender de otro modo uno de los giros más típicos de la novela, la explotación de la perplejidad que circunda a Bobi y que no logra, sin embargo, tocarlo en cuanto a su definición: “unos lo miraban con repulsión, otros con curiosidad, otros con creciente furia, como si él fuera un tramposo y estuviera tratando de abrirse camino por medios vedados y por procedimientos inmorales y canallescos” (21). En este fragmento la amplificación acumula términos que no logran retratar al niño sino que describen la mirada que los otros dejan caer sobre él; Bobi emerge intocado, y en realidad es el mundo el que termina siendo representado. Una tercera razón, tal vez la más importante de todas, estriba en lo que traté de explicar como la “insignificancia” de Bobi en tanto sujeto marginal, en el hecho de que Patas de perro estrecha a tal punto las posibilidades descriptivas de su protagonista que termina hablando mucho más de la comunidad que lo engendra y lo persigue que del propio héroe[3]. En suma: la inscripción nacional explícita —que proviene de la autoría—, la virtual inversión de la materia desarrollada en el texto —que proviene de la elección del protagonista— y, finalmente, los derroteros a que obliga la amplificatio, constituyen el marco que permite pensar la novela como un ejercicio de interpretación crítica de la identidad chilena.
En cuanto a la imagen de la nación, Patas de perro sorprende inmediatamente por su continuidad temática con la propuesta de Guzmán, pues la metáfora que propone como núcleo primero de lo nacional también es la familia. Una familia proletaria engendra a Bobi y luego se degrada con su presencia[4]; un remedo de familia es lo que Carlos, el narrador, quiere formar con su novia antes de conocer al niño[5]; una familia heterodoxa es lo que terminan formando el muchacho y su padre adoptivo. El problema que ya en las primeras páginas se presenta, sin embargo, es que la familia en tanto matriz de identidad no parece soportar la diferencia que Bobi representa. ¿Cómo se desmorona el padre, figura tutelar del núcleo proletario, el mismo padre que ha sido dirigente sindical y que termina mendigando en las calles? Por la inexplicable presencia de su hijo deforme: la vereda ve a Bobi “muy orgulloso sobre sus dos firmes e insolentes patas de perro y el antiguo obrero, lleno de odio, de pesadumbre y de temor, cogido humillantemente de ese ser que él había engendrado” (27). ¿Por qué se frustra el posible matrimonio de Carlos? Por la inexplicable presencia de su hijo deforme, “abandonado por la mujer que debía casarse conmigo cuando supo mi decisión de llevar a vivir con nosotros a esa criatura y, lo peor, que había decidido adoptarlo como hijo” (18). ¿Por qué se disuelve finalmente el vínculo familiar que une al narrador con Bobi? Por su inexplicable deformidad, un rasgo irrenunciable que Carlos no puede y que Bobi no sabe cómo manejar: “estoy indisolublemente pegado a ella, a esta forma sagrada y trágica, endemoniadamente santa” (271), explica el niño antes de sumergirse en la vida perruna. La repetición de esta imagen —una familia o un proyecto de familia que fracasa cuando debe hacerle espacio a Bobi— sugiere al mismo tiempo la insistencia en el lazo nacional aquí representado, en el deseo de vinculación, y también la constatación de su incapacidad, pues la comunidad ya no puede soportar la diversidad de sus miembros. No hay aquí un rechazo a la estructura del vínculo cuanto una exploración de sus límites y, por lo tanto, un escrutinio de los problemas que suscita su estructura. La alegoría de La sangre y la esperanza, inexpugnable en el relato de Guzmán, se desmorona cuando debe someterse al experimento de una diferencia que, por lo demás, ni siquiera puede ser definida cabalmente.
Este fracaso explica bien la ampliación de los límites analíticos que Patas de perro emprende. Comprobada la insuficiencia de la metáfora familiar, por así decirlo, la novela comienza a explorar otras instituciones que se postulan como proveedoras de identidad y guardianas del vínculo social. Este es el contexto en el que se narran las desventuras de Bobi en la escuela, por ejemplo, sus problemas con la policía o el ansia del estamento médico que intenta “curarlo” de sí mismo. El impulso interpretativo primario a este respecto —al menos el mío— es sintomático: nada más sencillo que leer una oposición maniquea entre margen y sociedad y resbalar hacia la mitología romántica que eleva al artista para hundir al “resto de los hombres”. La propia lección retórica de la novela, sin embargo, nos obliga a detener la mirada precisamente en ese “resto” informe en busca de un imaginario colectivo.
La escuela se nos presenta despojada de toda cobertura o siquiera simulación de humanismo, y más bien consumida por la función vacía que le asigna la máquina burocrática. La presencia de Bobi cuestiona esta degradada racionalidad escolar y la devela como mero disciplinamiento de la población infantil[6]. Pareciera que solo puede tolerar su presencia mientras se atenga estrictamente al orden que ella le prescribe, un orden en el cual los límites entre la protección y el castigo son difícilmente discernibles:
Le estaba prohibido salir en los recreos de la sala de clases, … debía permanecer sentado en su pupitre todo el rato que duraban los recreos, pero era una suerte, tal vez, porque así el pobre niño estaba seguro de no ser víctima de algún accidente más o menos intencionado.(62)
El saber, la cultura y sus intérpretes, por otro lado, sufren la misma metamorfosis una vez institucionalizados: de instrumentos pensados para el conocimiento de la realidad se convierten en verdaderas herramientas de tortura. Es el caso de la ciencia que enseña el profesor Bonilla, quien “había dicho en clases que la degeneración provocada por el alcoholismo es perturbadora de la herencia, de padres alcoholizados nacen hijos idiotas, monstruosos” (65). Es el caso también de la medicina, insuficiente para explicar a Bobi y, sin embargo, dispuesta a amputarlo quirúrgicamente o a encerrarlo como a los alienados. Como dice el médico Van Diest, buen amigo de Carlos pero incapaz de sustraerse al diseño de su disciplina: “yo sólo corto lo superfluo que da la vida o entrega el uso, por eso es exacta la cirugía, porque no agrega nada, no es como el arte, este oficio tuyo de agregar cosas, la cirugía no, es casi negativa, va suprimiendo, cortando, criticando” (59).
Destaco la escuela y la ciencia porque la persecución del estamento policial —que tiene cierta importancia argumental como causa inmediata de la desaparición de Bobi— es un rasgo que Patas de perro comparte con varios otros textos contemporáneos y, por ende, puede ser leído como un lugar común generacional. A diferencia del carabinero, el profesor y el médico son los representantes por antonomasia del estamento que anima el proyecto nacional de mediados del siglo XX, los mejores embajadores de esa clase media que se educa y que alimenta lo que llamé el “nuevo pacto”. Nos introducimos entonces en el nivel más elevado que alcanza el análisis en Patas de perro, el de las clases sociales, y el diagnóstico aquí no es menos desolador que en los casos anteriores. La conducta de los mesócratas consumidos por el aparato estatal es equivalente a la conducta de una clase popular entregada al vicio o ya completamente alienada por el trabajo[7], e incluso análoga a la de los comunistas, cuya actividad en La sangre y la esperanza constituía una reserva de conciencia y humanidad. La maquinaria supuestamente emancipadora del movimiento político popular, como la maquinaria estatal o la maquinaria científica, giran en la novela de manera ciega y desinteresada por sus consecuencias humanas. Aun cuando enarbolan a Bobi como símbolo de su lucha, los comunistas, de hecho, no reciben un juicio más benigno por parte del narrador:
No eran malos, eran violentos, con la violencia acumulada por la miseria, por el abandono, por la desvergüenza entronizada en la ciudad desde tiempos inmemoriales, los comunistas de algún modo industrializaban eso, lo administraban fríamente, implacablemente, aprovechando todas sus grietas, todas las suturas, todos los resquebrajamientos, todos los matices de pudrición y de debilidad de la clase alta y de la clase baja para poner esa pólvora, formada por lágrimas y quejas, por duelos y dolencias, por asesinatos y depredaciones, por terremotos y matanzas, por epidemias y revoluciones y revueltas y motines y desfiles y huelgas, para poner esa pólvora formada con sustancia humana, con elementos de carne, huesos y sangre en las articulaciones del pueblo y hacerlo estallar. (163)
Ninguna parte de este diagnóstico, sin embargo, es novedosa: la denuncia de los vicios o las limitaciones de la modernidad, democrática o no, es una lección que la narrativa occidental tenía aprendida ya desde Kafka. Pero si leemos en contra de la interpretación más evidente, en cambio, si prestamos más atención al cuadro general que a los adjetivos que lo acompañan, en la uniformidad del juicio surge a la vista una comunidad extraordinariamente sólida, unívoca en su definición y unánime en el despliegue de los mismos mecanismo de defensa: aislamiento, persecución para el niño-perro. Como ocurre con la familia, el paso de Bobi por los estamentos burocráticos y por las diferentes clases sociales revela tanto su eventual crueldad e irracionalidad como la necesidad imperiosa de un vínculo cercano y protector. Así, al menos, lo percibe Bobi, quien “decía que el profesor Bonilla no era tan malo como parecía, que a él, desde luego, no lo quería nada, pero que con los otros muchachos no era malo, que a veces era bondadoso y hasta generoso” (84).La conexión que hay entre el destino de Bobi y la pasión de Cristo ha sido reconocida desde la publicación misma de la novela, pero sorprende que no se haya intentado todavía (al menos hasta donde alcanza mi conocimiento) su interpretación al alero del esfuerzo teórico quizá más abiertamente cristiano de los últimos tiempos: me refiero, por cierto, a la cuestión del deseo mimético y la violencia sacrificial de René Girard. Hagamos, a través suyo, una digresión más o menos antropológica que pronto nos llevará de vuelta al terreno de la ideología.
Como se sabe, Girard ha construido un sistema interpretativo global basado en la noción de deseo triangular o mimético, es decir, en la idea de que los héroes novelescos (más tarde dirá los seres humanos en general) escogen los objetos de su predilección imitando el deseo de otro, su modelo. Resumiendo dramáticamente una argumentación harto más detallada, para Girard el conflicto entre las personas encuentra su origen en la estructura triangular recién mencionada, pues “el sujeto experimenta por este modelo un sentimiento desgarrador formado por la unión de los contrarios, la veneración más sumisa y el rencor más intenso. Se trata del sentimiento que denominamos odio” (Mentira romántica 17). En el nivel de la convivencia social, estructura profunda de la conducta humana después de todo, el deseo mimético engendra violencia y da pie a una escalada epidémica de agresiones basadas en el principio de la venganza individual. Las comunidades se defienden de ella o bien mediante la distribución incontrarrestable de la venganza estatal, que no tiene derecho a réplica y que toma la forma de los sistemas judiciales, o bien, y tal vez simultáneamente, mediante la sublimación de la violencia circulante a través del sacrificio. La cultura sacrificial, denuncia Girard, invoca falsamente a un dios sanguinario que supuestamente demanda la sangre de las víctimas; a su juicio, la violencia es una fuerza fundamentalmente humana y básicamente ciega, que “sustituye de repente la criatura que excitaba su furor por otra que carece de todo título especial para atraer las iras del violento, salvo el hecho de que es vulnerable y está al alcance de su mano” (La violencia y lo sagrado 10). El sacrificio del chivo expiatorio, esa vieja institución bíblica en donde se concentran
imaginariamente todos los males sociales, representa la solución a la crisis que significa la extensión de una violencia que amenaza la existencia misma de la comunidad. La víctima —extranjero, baldado, loco— es siempre inocente; carga sobre sí unas culpas que no le pertenecen y a las que se ve atada por la interpretación persecutoria que la comunidad hace de su diferencia[8].
Tal vez el entero proyecto narrativo de Droguett puede ser traducido a los términos que propone Girard. Su denuncia de la sangre en la historia de Chile no pretende ser una interpretación contingentemente política o un mero intento interesado de revisionismo; si la hemos entendido bien, su obstinación en la figura del chivo expiatorio quiere mostrar el sinsentido del sacrificio y la perennidad de la violencia, es decir, intenta una desmitificación completa del dispositivo. Como Girard y en algún sentido como Freud, Droguett parece creer que al echar luz sobre el mecanismo sacrificial y conectarlo con la pasión de Cristo, “el sacrificio perfecto y definitorio, el que hace caducos todos los sacrificios, y por consiguiente inadmisible cualquier empresa sacrificial posterior” (Girard, El chivo expiatorio 259), existe alguna posibilidad de detenerlo para siempre.
Varios rasgos de difícil esclarecimiento en Patas de perro encuentran un lugar comprensible en esta lectura. Por de pronto, la figura misma de Bobi, cuyas partes humana y canina dejan de ser un misterio para devenir ilustración explícita de la sustitución sacrificial[9]. El animal ofrecido al dios sanguinario, enseña Girard, siempre reemplaza o representa a un hombre y, como algunas de las que Bobi protagoniza, en la literatura de Occidente varias escenas lo explicitan: Ulises saliendo de la cueva de Polifemo, atado al vientre del macho cabrío para evitar así su muerte; Jacob cubriendo su cuerpo con pieles de cabra para engañar a Isaac y suplantar a Esaú en el mayorazgo[10]. Como ostensible marca de la sustitución sacrificial, la mostración del niño con patas de perro en la novela quiere ser una declaración abierta en la que se indica que la víctima es apenas un chivo expiatorio, que el crimen ejercido en su contra no resolverá la violencia subyacente. Lo mismo ocurre con su belleza humana y canina, con su “hermoso delicado aspecto de adolescente soñador y sus piernas, sus auténticas piernas de perro fino” (29), todo lo cual lo sitúa en el vértice superior del triángulo del deseo como causa inocente del odio entre los rivales.
Dos aspectos de la mayor relevancia que han sido, por otro lado, mis lecturas preferentes de la novela a lo largo de este trabajo y que pueden parecer algo forzosas, muestran también su pertinencia desde esta perspectiva. Me refiero a la “insignificancia” de Bobi y al carácter socialmente analítico del texto, su consecuencia inmediata. El sacrificio, explica Girard, es en primer lugar un mecanismo de conservación del cuerpo social: se lo comete para mantener la cohesión de una comunidad amenazada por su propia violencia intestina. Por lo mismo, la selección del chivo siempre es injustificada —el sentido mismo de la pasión de Cristo es mostrarlo— y depende de unos rasgos cualesquiera que lo ponen fuera de la sociedad y cuyo rechazo refuerza la cohesión interna del colectivo: “los signos de selección victimaria”, señala “no significan la diferencia en el seno del sistema, sino la diferencia en el exterior y al margen del sistema” (El chivo expiatorio 32). Leída como mera inventio, quiero concluir, Patas de perro solo puede demostrar la solidez de la identidad nacional y el feroz consenso que congrega en su torno: si la familia, los estamentos estatales y todas las clases sociales reaccionan con idéntico furor ante Bobi, ello solo quiere decir que en un nivel fundamental todas esas instancias son una misma y sola cosa: la patria.
Situemos finalmente la novela como acontecimiento. La afirmación positiva de la identidad nacional que he intentado mostrar, es evidente, reposa sobre todo lo que Bobi, el narrador, Droguett mismo e incluso la crítica consideran los aspectos terribles y atroces de la anécdota, y en rigor no se hace cargo del juicio ético que busca transmitir. ¿Cómo responde el relato —es una manera de formularlo— a la persecución que denuncia?
Reacción propia del siglo, su primer reflejo es la construcción de una utopía, pero el empeño en Patas de perro es una tarea especialmente difícil si consideramos que su rechazo a las ilusiones de la modernidad, al pacto nacional y al proyecto de la izquierda política le cierra casi todos los frentes situados en el futuro, la temporalidad propia del pensamiento utópico. Utilizando una estrategia que debe tanto a la experiencia cristiana como al pensamiento romántico, sin embargo, la novela logra identificar su avatar del Edén en una versión borrosa de la vida rural. El campo —el entonces pueblo de Puente Alto, por ejemplo— es por supuesto un espacio, el lugar en donde nadie rechaza a Bobi y en donde, como niños, las personas lo miran “con curiosidad, pero sin sorpresa, con una mirada nueva y en cierto modo alegre” (96). Pero el campo es también un tiempo —el de la fábula del Medio Pollo, por ejemplo—, una época pasada que queda “en las tierras del sur, Bobi, hace muchos, bastantes años, antes de que existieran profesores, antes de que existieran tenientes y médicos y abogados, de otro modo no lo habrían dejado tranquilo” (195)[11]. La distancia que separa a Bobi del campo es tal vez la misma que separa a los Quilodrán de la revolución, pero el modo en que se la experimenta es muy distinto; pese al furor que lo rodea, hay ocasiones en que está tan al alcance de la mano que puede presentársenos directamente a la vista:
¿por qué no lees a Selma Lagerloff?, esa vieja escribe muy bien. Esa vieja, Bobi, amaba la humanidad con toda su alma apasionada de norteña… esa mujer te habría comprendido, habría amado a tu compañero, quizás ella te habría podido dar la respuesta que buscas. (171)
Todo nos lleva, entonces, a interpretar Patas de perro como una reescritura sencilla de la Pasión. En esa hipótesis Bobi encarna sin fisuras a Cristo, y la novela que leemos es una versión a la letra de la buena noticia evangélica. Si el muchacho es el Mesías, como lo declara el Padre Escudero[12], entonces su advenimiento es un fracaso rotundo, una segunda venida literalmente sin gloria y sin majestad. Volvamos a Girard, para quien la historia humana se redime en los evangelios: la resurrección del Crucificado convoca al Paráclito, dice, el espíritu consolador que devela la trama mitificante del sacrificio y lo hace inadmisible para la humanidad (El chivo expiatorio 257-74). ¿Funciona así Patas de perro? No, a mi juicio. Patas de perro no es el Evangelio, y precisamente la resurrección es lo que no ocurre en sus páginas. Bobi logra evitar el sacrificio o, mejor, se rebela ante su destino de víctima —ataca al profesor Bonilla durante una kermesse grotesca que lo quiere como ofrenda propiciatoria[13]; huye del contacto con los hombres para vivir entre los perros en el final de la novela— y, por lo tanto, no consigue redimir a la comunidad. Ese es, desde un punto de vista moral y religioso, el sentido del ya famoso epígrafe del libro:
… y ahora dicen algunos que yo me estoy volviendo loco y que el niño jamás existió. Los padres de Bobi se ríen de mí cuando les converso y un día hasta me mostraron la libreta de matrimonio donde constan todos sus hijos, muertos y vivos, pero ningún monstruo, bramó el borracho con miedo u odio. El profesor, con el que me suelo encontrar, me mira sin saludarme y se lleva la mano a la garganta en un vago gesto de dolor. El teniente, cuando me ve en la calle, me saluda con extraña amabilidad ya que jamás fuimos amigos, y me pregunta con insistencia, con demasiada insistencia, que cómo me he sentido. Escudero, con el que hablo algunos días, recuerda perfectamente aquel sermón que él disparó a los fieles un domingo de invierno de 1951 … ¡Era un gran muchacho!, suspiró. (9)
Como ocurriera con Bobi a causa de su cuerpo, ahora Carlos, que se está volviendo loco, comienza a ser señalado como víctima propiciatoria. El mismo elenco concurre a su señalamiento (el profesor, la familia proletaria, el policía), la misma agonía crística y el mismo, insuficiente, consuelo de la fe. No hay redención posible: el sacrificio se prepara otra vez.
[1] Cfr. Ostria, “El sentido figural” passim.
[2] “La ratiocinatio … es una una amplificatio indirecta por medio de la coniectura, a base de las circunstancias que acompañan al objeto mentado; esas circunstancias son las que se amplifican” (Lausberg 343).
[3] El título de la obra alude al roto “patiperro”, insignia de la identidad nacional para el criollismo, y puede ser entendido como una apelación invertida a la comunidad. Así, al menos, lo hace Jaime Concha cuando describe la pertinencia nacional de la novela: “Ha captado la esencia y estructuras de la chilenidad, pero no a través de los viejos caminos caminos criollistas ni por medio de la socorrida descripción de exteriores. Pone el acento … en nuestro estilo irresponsable y deteriorado de existencia” (Reseña sobre Patas de perro 216).
[4] “[M]ientras yo crecía y mostraba bárbaramente mis piernas y se veía de una vez que no eran las piernas de un cristiano, del hijo de un honrado obrero, él [el padre] llegaba en la noche, silencioso y lúgubre, echaba la sombra por las paredes y me alzaba las ropas de la cama” (19).
[5] “Me casaré. Estoy tranquilo. No tengo hijos. No tendremos hijos. Colocaremos nuestras soledades juntas, yo estrecharé el silencio que está en sus manos y sabremos los dos que estamos casados” (38).
[6] Cargando un poco las tintas, sigo aquí la lectura más o menos convencional de José Joaquín Brunner: “La escuela … aísla a un grupo de edad para formarlo en un mundo aparte, centrado sobre una organización de los conocimientos, a través de un método pedagógico cualquiera, influyendo a la vez en la formación moral y afectiva del niño y en la construcción de su identidad a través de variados medios y ritos escolares” (171).
[7] El mecanismo en este caso es completamente explicitado por Droguett: “la fábrica te entrega deshecho y nosotros te mandamos nuevo y ella te muele a palos para que tú muelas al Bobi” (41).
[8] Las tres obras en las que Girard desarrolla su teoría son Mentira romántica y verdad novelesca (1961), La violencia y lo sagrado (1972) y El chivo expiatorio (1982). Vid. bibliografía.
[9] “Madre, ¿qué soy yo? ¿Por qué nací así, qué hemos hecho, qué hemos hecho, además de ser pobres? Su madre no contestó y caminó ensimismada” (Patas de perro 26).
[10] Los ejemplos se describen en La violencia y lo sagrado 12-14.
[11] La fábula del Medio Pollo, versión literaria de un relato tradicional, es de una riqueza extraordinaria como contrapunto e imagen especular del relato de Bobi. Jaime Concha ha comentado que “instituye como efecto principal una voz legendaria que funde en sí los [distintos] niveles temporales” de la novela (“En los aledaños” 117), y para mi lectura este funcionamiento es significativo por dos razones. En primer lugar, porque su final feliz contrasta con el desolador de la novela, y por ende constituye el verdadero relato maestro, su Antiguo Testamento, el intertexto ejemplar del cual Patas de perro es apenas reflejo y enigma. En segundo término, porque al remontar la figura de la víctima al pasado mítico de la historia de Chile Droguett repite el gesto —identificado por Eric Hobsbawm— más típico de toda identidad nacional, la “invención de una tradición” que se recogería en Bobi.
[12] En su homilía final dice: “como el Hijo de Dios cogió su cruz y caminó hacia el sacrificio por las calles de su ciudad o por las calles de este barrio, esta criatura coge la cruz de su cuerpo, esta cruz vejada, perseguida, golpeada, ensangrentada por amigos y enemigos por parientes rábulas y uniformados para adquirir legítimamente, con unas gota de carne, gota a gota de su sangre, moneda a moneda de sus sufrimientos, el derecho a la vida, este derecho que le ha sido dado por Dios” (267).
[13] Patas de perro 133-52.
Proyecto Patrimonio Año 2024
A Página Principal | A Archivo Carlos Droguett | A Archivo Ignacio Álvarez | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
"Patas de perro": venida del Mesías sin gloria y sin majestad
Por Ignacio Álvarez
Publicado en Novela y nación en el siglo XX chileno. Ficción literaria e identidad.
Ediciones Universidad Alberto Hurtado, noviembre 2009