Con su nuevo libro, “Restaurant Chile”, bajo
el brazo, el solitario autor de “Adiós muchedumbres” habla
de las escuelas fiscales, de las penas del Golfo de Penas y de un
extraño pasaje en la calle Diez de Julio donde mujeres completamente
desnudas atrapaban cabros chicos intrusos.
Mientras José Ángel Cuevas conversa acerca de
los chilenos, se le corta el habla, se le pierde el hilo, se le enchuecan
los anteojos, y, cuando todo parece indicar que pronto se le va a
caer una lágrima, una risa asmática y muy contagiosa
estalla en medio de la conversación. A sus sesenta 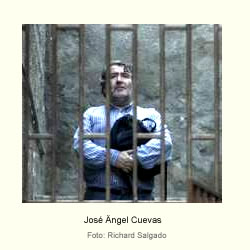 años,
este poeta -o ex poeta, como él suele decir- tiene aspecto
de veterano de guerra o aventurero en retorno, con su bolso de estudiante
universitario o albañil, el pelo revuelto hacia la negligencia
y la nariz torcida, flameando a media asta.
años,
este poeta -o ex poeta, como él suele decir- tiene aspecto
de veterano de guerra o aventurero en retorno, con su bolso de estudiante
universitario o albañil, el pelo revuelto hacia la negligencia
y la nariz torcida, flameando a media asta.
“¿Para qué quiero otro amor?/ ¿Para llevarla
a comer pescado frito/ y sentarnos a mirar los pájaros/ sin
un peso para el hotel/ un peso para bailar abrazados hasta que amanezca?”,
escribe Cuevas en uno de los textos incluidos en su antología
personal “Restaurant Chile”, que acaba de publicar el sello
La Calabaza del Diablo. “El libro está dedicado al pueblo de
Chile, que ya no existe”, explica. “¿Me entiendes? Ya no existe,
desapareció, y es curioso, porque estamos todos, están
los panaderos, están los jubilados, están los profesores,
están las empleadas, pero estamos disgregados, sin nada que
nos una. Parece que antes estábamos unidos por un engrudo,
por una conciencia de sí. Quedamos asustados, como todos los
pueblos vencidos. Eso es lo que yo siento en Chile. Incluso está
mal visto hablar de política. Es para la risa”.
Autor de libros como “Maxim, carta a los viejos rockeros”
y “Canciones rock para chilenos”, José Ángel
Cuevas es esencialmente un poeta político y algunas de sus
musas trabajan en la Corfo, en Impuestos Internos, en la Dirección
de Aprovisionamiento del Estado, y por ello, cuando el mundo fiscal
comenzó a desmoronarse para dar paso a la nueva política
estatal, él sintió fuerte el chancacazo. “Ha llegado
demasiado a fondo el individualismo y la deshumanización de
la política”, dice.
Según Cuevas, Chile es una mezcla de bar, restaurante y hospital,
un lugar en el que cada quien anda por su lado, como locos en manicomio
o borrachos en discoteca, sin un norte común. “Pronto ya no
sabré ni cómo me llamo/ no sabrás cómo
te llamas/ y Nadie sabrá cómo se llama/ en este País
de mierda”, se queja en un poema dirigido a un borracho que bebe y
bebe como condenado: “Y muere con tu bandera al tope/ eh, muchacho/
Aunque no tengas en qué creer”.
Muchos símbolos de aquel Chile desaparecido, del “ex Chile”,
todavía están por ahí dispersos, a la espera
de su demolición. Uno de ellos es el letrero de la escuela
fiscal, esa “redondela de lata” que, para José Ángel
Cuevas, representaba un ancla de los escolares hacia el todo nacional,
una imagen del país entero. No en vano Cuevas es también
profesor de filosofía y considera que la estética de
las escuelas es algo de primera importancia.
-Otra cosa fundamental -dice- eran las palabras de los directores.
Para mí eran inolvidables. El director era una especie de sacerdote
que les hablaba a los alumnos, les contaba una historia, una cosa
moral que le daba un sentido a lo que estaban haciendo en el colegio.
Eso también tiene que ver con... ¿Quieres que te hable
de...?
-¿De qué?
-Bueno, no sé, de cualquier cosa. Pregúntame lo que
tú quieras.
-¿Querías hablar de tu relación con las escuelas
fiscales?
-Sí. En realidad, no. Tiene que ver con la infancia. Tiene
que ver con la poesía. Tiene que ver, por ejemplo, con que
yo entré tarde a la escuela, como a los nueve o diez años,
a cuarto de preparatoria, porque yo de chico era ayudante de mi papá,
que arreglaba máquinas de escribir. Era muy cómico.
Vivíamos en una casa que estaba convertida en un taller: todo
lleno de máquinas. Y gracias a eso conocí Santiago a
fondo. Mi papá tenía un auto, y entonces íbamos
al Consorcio Lanar, que quedaba en el paradero 5, al molino San Cristóbal,
a una fábrica de alimento para aves, a Diez de Julio, al diario
“La Nación”, y entonces entrábamos a todas las fábricas
y yo veía a los gallos moviendo la ésta, los sacos,
las perillas. Era un mundo muy bonito.
-Te gustaba callejear.
-Mirar también. Había algo misterioso. Yo miraba por
la ventana de mi casa, que era antigua, de adobe, en la calle Rosas
con Teatinos. Desde ahí miraba los techos. Me pasaba mirando
horas y horas los techos de Santiago. El humito a lo lejos. Los cerros.
También escuchaba programas en la radio. Me acuerdo de uno,
“El Repórter X”, en el que teatralizaban unos crímenes
y un gallo con voz gangosa decía: “En lo más profundo
de la noche, se ha encontrado el cadáver de una mujer, en la
línea del tren, cerca de avenida La Feria”. Y yo decía:
“¡Chuuu!”. Y empezaba a imaginarme todo, la mujer, el tren.
-¿Te atraían las historias de suspenso, de terror?
-Sí, pero también tenía unas ganas enormes
de conocer la noche. A dos cuadras de mi casa estaba la calle Bandera,
que era como el barrio chino. Había lugares de baile.
¡Se bailaba mucho! Se veían las boites, los letreros
luminosos. Todo eso me atraía tremendamente. La otra cosa que
te iba a contar es que estaba lleno de prostíbulos ahí
en San Martín. Yo andaba en bicicleta por ahí y veía
a las mujeres, ponte tú, con las tetas afuera a las nueve de
la mañana, sentadas, chasconas. Yo miraba hacia adentro y veía
unos mundos espectaculares, y me hacía una inmensa pregunta:
“¿Qué será todo esto?”.
-Y hoy es un escándalo hablar de barrios rojos.
-Siempre ha habido barrios rojos. Una de las cosas más espectaculares
que yo he visto la vi como a los doce o trece años. Andaba
en Diez de Julio comprando repuestos y, de repente, veo un pasaje
lleno de mujeres en pelota. No podía creerlo. Y me metí,
como atraído por un imán. Y las minas me abrazaban y
yo iba de mano en mano. Eso es un misterio de la ciudad. Esas bellezas
son inolvidables. En esas imágenes está el comienzo
de mis delirios, que tienen que ver con toda la mezcolanza, con el
revoltijo, con el carnaval. El tipo de poesía mío a
veces es así, tiene esa velocidad: taca-taca-taca-tacatá.
-En tus poemas sueles hablar de temas enormes, como la política
o la economía, a partir de motivos chicos, como el barrio o
la casa.
-¿Sabes por qué pasa eso? Porque desde chico yo
escuchaba a mi papá hacer unos análisis de cuanta huevada
se le ocurría. Nos daba unas charlas sobre los judíos,
sobre la economía argentina, sobre la política interior,
sobre esto y sobre lo otro.
Además, mi papá siempre nos decía: “No tengo
la vida comprada”. Y yo me preguntaba qué crestas querría
decir eso. La vida comprada. ¡Comprada, más encima! Y
estaba el temor de ser un pobre desgraciado. Yo creo que siempre fui
visto como un pobre desgraciado.
-¿Y por qué elegiste la poesía, y no la filosofía,
para darle curso a ese tipo de preocupaciones?
-Por las imágenes, supongo. Mi papá, por ejemplo,
decía que se había ido en un barco al sur, cuando era
muy chico, porque se había muerto su padre. Y en ese barco
pasó por el Golfo de Penas. Y yo me imaginaba ese tal Golfo
de Penas, el nombre ya era terrible, y veía el barco que se
movía y toda la gente que lloraba. Pero mi papá no lloraba,
se paraba ahí no más, y decía: “Pobres huevones,
cómo lloran”.
-Son imágenes muy cinematográficas las que me cuentas.
No hay olores, por ejemplo.
-También hay olores. Olores inolvidables.
-¿Como cuáles?
-El olor de la Vega. Las montañas de papas. Uh, precioso.
Y ver a los gallos corriendo. Y el olor de la verdura entre podrida
y fresca, mojadita. El olor de los campos. Ahora recuerdo algo más.
En mi casa no teníamos muchas cosas. Las camas tenían
poca ropa, para dormir nos echábamos abrigos encima. Pero a
mi papá el auto no se lo despintaba nadie. Y había una
cosa tan bonita, que era cuando se encendían los focos e iluminaban
las partículas de polvo, que era puro polvo, pero ahí
estaba la magia del auto.
-¿Te acuerdas de qué auto era?
-Sí, pues, me acuerdo mucho: era un auto Pontiac, un Pontiac
31. Cuando chico yo soñaba que era un aventurero y tenía
un camión. No era tener por tener. Ahora todo eso está
perdido. Imagínate que en Chile el sesenta o setenta por ciento
gana entre cien y trescientas lucas, pero están todos engatusados
por la cuestión de los objetos, la cuestión del tener.
¡Y todos tienen! ¡Todos tienen confort! Si alguien quiere
tele, va y se la compra. Yo fui formado en la idea hippie de que lo
que vale es ser, no tener. Ése planteamiento era para hacer
una vida, algo auténtico, solidario, fraterno, y fue derrotado
totalmente. Ahora hasta se ríen de eso.
-¿Por eso en tus poemas hablas del “ex Chile” y dices “uno
que fue chileno/ ya no es nada”?
-Para mí, el Estado somos todos con nuestras penas y nuestras
alegrías. El Estado está obligado a hacer una justicia
y darle a cada cual lo suyo, y así otorgar una sensación
de unidad, como la que me daba a mí el director de la escuela
cuando hablaba. Pero llegaron los Chicago boys, esa perversión,
esa astucia enorme, y vamos achicando el Estado, y se acabó
el Estado. Y se acabó todo: las profesiones se fueron a la
cresta, los oficios se fueron a la cresta, se disolvió el respeto
por el saber, y no importa si eres abogado o periodista o profesor,
porque lo único que importa es tener crédito para comprar
una camioneta más grande.
Verano ardiente
A José Ángel Cuevas le gustan los viajes,
especialmente si el destino es alguna ciudad latinoamericana y el
medio de transporte es tan precario como la suerte de los aventureros.
“Yo salí a recorrer los caminos del Inca me mojé los
ojos/ en el Rimac. Crucé mi continente en un camión/
acostado sobre unos tambores de aceite, el ardiente verano/ de mil
novecientos sesentaitantos...”, dice en uno de sus poemas, recordando
un periplo realizado quizás sobre “la cubierta de un Diesel
Mack rojo 12 toneladas”.
-¿Te acuerdas de tus primeros viajes?
-Viajé por primera vez al sur como a los veinte años.
Me fui en tren, y el tren en ese tiempo era espectacular, se producían
amores, atraques, besos, verdaderas aventuras amorosas. Pero esa vez
yo me tiré en el suelo a dormir y, de pronto, abro los ojos
y, ¡uffff!, no lo podía creer, había llegado al
paraíso, los ríos grandes, los cerros, por ahí
por Temuco, y ése fue un delirio, algo tan maravilloso que
yo no creía que pudiera existir.
-¿Ahora estás más sedentario?
-No, de repente me pego unos piques a Brasil, donde tengo una hermana.
Y voy a Buenos Aires, una vez cada un año y medio. Adoro Buenos
Aires. Hay una cosa interior, algo metido en mis genes, que me hace
sentirme feliz con los edificios, las construcciones, los lugares,
los rincones, las calles. Pongo un pie en Buenos Aires y al tiro me
pongo feliz. Palabra que es cierto.
Confesiones de bar
Al fin no hice nada de mi vida
estaba preparando cosas
arreglando la tierra.
Justo empezaba a atar mis propios cabos sueltos
cuando vino el Golpe
una mano dura
tapándome la luna
y el sol.
Todo se detuvo
me deprimí.
Empecé a esperar
a vivir en estado provisorio.
Pero este estado provisorio
se ha alargado tanto y tanto ya.
Que casi pasó la Vida.
Se hizo demasiado tarde.
Ya no hay caso.
Para otra vez será.