La obra de José Ángel Cuevas le pertenece profundamente
al habla de la que se nutre y su dimensión no es privada sino
pública. No se trata de un sujeto inmerso en discursos que
le conciernen sobretodo a su interioridad: a "su" angustia,
a "su" soledad, a "su" discurso existencial, 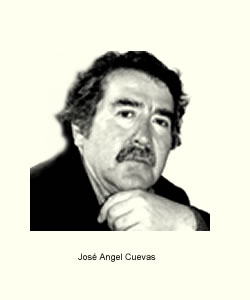 como
fue casi toda la poesía chilena de los últimos cuarenta
años (Lihn, Uribe, Teiller), sino de un habla cuya voz da cuenta
de un estado de lo colectivo. Es la poesía de un sujeto en
situación concernido con lo público, con lo que queda
de lo público y con las palabras de los seres concretos, escenarios
y hechos que lo encarnan. En las antípodas de Nicanor Parra
tiene en común con él el lenguaje conversacional, esa
práctica de la poesía que siguiendo a Pound debe ser
semejante a la prosa, pero la diferencia con la antipoesía
es absoluta. En José Ángel Cuevas el idioma hablado
tiene en la acepción mayor del término: en su sentido
casi olvidado, un significado moral.
como
fue casi toda la poesía chilena de los últimos cuarenta
años (Lihn, Uribe, Teiller), sino de un habla cuya voz da cuenta
de un estado de lo colectivo. Es la poesía de un sujeto en
situación concernido con lo público, con lo que queda
de lo público y con las palabras de los seres concretos, escenarios
y hechos que lo encarnan. En las antípodas de Nicanor Parra
tiene en común con él el lenguaje conversacional, esa
práctica de la poesía que siguiendo a Pound debe ser
semejante a la prosa, pero la diferencia con la antipoesía
es absoluta. En José Ángel Cuevas el idioma hablado
tiene en la acepción mayor del término: en su sentido
casi olvidado, un significado moral.
En eso radica parte de la dimensión y vitalidad que José
Angel Cuevas le ha devuelto a la poesía chilena. La carencia
absoluta de retórica, su concretud, su contundencia (no hay
una línea, un verso que en su poesía no diga
algo), da cuenta del país que ha emergido y del modo en que
desde lo más oscuro todavía de él, desde sus
espacios aún no narrados, continúan y continúan
subsistiendo los escombros de una derrota, de un aplastamiento y de
una suplantación que nada, ni en nuestro arte ni en nuestra
cultura, había retratado antes en la envergadura real de su
magnitud. Lo nuevo es la dimensión que la poesía de
Cuevas conscientemente involucra. No es una obra a partir de la cual
críticos o lectores "sensibles" pueden inferir una
colectividad (es obvio que todo poema, incluso el más "puro",
en alguna parte reflejará lo colectivo), sino que casi como
si la guiara un propósito programático, esta poesía
se entiende a sí misma como parte de esa colectividad haciendo
que a través de ella hablen innumerables voces disgregadas,
antiheroícas, casi anónimas, pero cuyo conjunto nos
muestran la pérdida que mejor ejemplifica el Chile de la post-dictadura:
la pérdida de la palabra pueblo.
Son las voces múltiples de esa pérdida, de ese asesinato
enorme, las que se convocan y se toman la palabra en la obra de Cuevas.
Quien habla en estos poemas a menudo se refiere a sí mismo
como ex-poeta como si lo que se nos señalara es que también
la poesía es un pasado, un ex, algo que ya no puede ser, porque
en última instancia no son los autores, los ciudadanos, los
individuos quienes verdaderamente escriben sino que -como en los grandes
poemas arcaicos- son los pueblos(1)
y, por ende, si esa palabra ha muerto, el acto mismo de la poesía
también ha muerto.
Lo que emerge entonces en la ex-poesía son las ruinas que continúan
sobreviviendo de un gigantesco remate de saldos como en Poesía
de la comisión liquidadora, donde los escenarios y seres
que formaron lo que se llamó un país; desde los desmantelados
ferrocarriles de Chile y su conmocionante elegía:
ERA CHILE EL QUE PASABA POR SUS VENTANAS
ABIERTAS
Y ya no pasa
hasta los rockeros borrados del Maxim, el toque de queda y ese infinito
cúmulo de lugares que no están en el pasado porque se
han transformado en la cara feroz y deshauciante del presente. Es
lo que sintetiza el Poema 201 de la Comisión liquidadora;
el poema del renegado Krespi. Lo que ese poema nos muestra es, ni
más ni menos, que lo que hoy se impone como una virtud ciudadana,
como el gran acto fundacional, es ser un renegado, es renegar, es
ser el renegado Krespi:
nunca nadie llegó a imaginarse
que
el miembro suplente de la comisión política
del partido comunista de chile/ boris krespi/
(de altas responsabilidades en la Línea Leninista
de masas 70-73/ y Acumulación de Fuerzas)
hubiera sido tan hijo de perra en la hora de los qui'ubos
una mierda en realidad
el final es terrible, pero lo es porque nos condena a la ratificación:
pobre infeliz de boris krespi
sé que estai mejor que nunca
¿Qué querís que te diga?
Como si emergieran entonces de un sueño insondablemente triste,
desprovistos de cualquier aura y presentados sin ninguna concesión
a la piedad o a la declaración de principios, a través
de versos cortados, de observaciones hechas casi al pasar, de monólogos
o reconstrucciones de diálogos Las voces que hablan en la obra
del ex-poeta José Ángel Cuevas tienen la radical virtud
de mostrarnos, y por fin, algo que tiene el olor de lo verdadero:
Los que así cayeron
La Otra sangre derramada
Sentados a orillas del camino de la vida
y saber nada
Movieron los ojos a las nieves eternas
Honor y gloria a los alcohólicos de Chile
¿Quién los mató
quien los vengará?
Movieron los ojos a las nieves eternas y la consigna "¿quién
los vengará?" resuena en el absoluto vacío. En
esa imagen de los alcohólicos sentados a orillas del camino
se muestra algo que pareciera concentrar en sí el real alcance
de lo perdido, de la derrota pura. Pero no hay una palabra en esta
obra que no sea en sí un lugar perdido y al mismo tiempo que
no sea el Reponso por las infinidades de lugares perdidos sobre los
que vivimos. La ex-poesía del ex-poeta José Ángel
Cuevas es la expresión más lúcida y elocuente
de esa infinita derrota que haciendo caso omiso de las Apec, de los
discursos de telemercados, de "nuestra inserción en el
mundo", desde el 11 de septiembre de 1973 y por mucho tiempo
más será el único nombre de Chile.
La ex-poesía nos dice así que no hay otra ética
en el tiempo que nos tocó vivir que la de la pérdida.
Más aún, que en un universo que ha llegado al non plus
ultra del poder omnímodo del dinero y de la delirante violencia
que eso significa, que los incontables Irak que diariamente eso significa,
no puede existir otra voz moral que no sea aquella que segundo a segundo,
anónima y colectivamente, levantan millones y millones de seres
humanos sobre la faz de la tierra en su lucha por convertirse en seres
humanos y por continuar siéndolo. La obra de José Ángel
Cuevas, situada, referida a un territorio y a personajes tangibles,
chilenos, reales, es una metáfora de esa humanidad completa.
En otras palabras: nos dice que Chile, esta partícula minúscula
de la tierra, representa también ese fracaso y, al mismo tiempo,
la persistencia casi inverosímil de la vida.
Parte de la fuerza de lo que se lee acá consiste así
precisamente en dejarnos traslucir esa vida y mostrarnos que ella
está en lo negado. Las frases y consignas que en este pequeño
fin de mundo nos correspondieron ejercer en nombre de un sueño
inmemorial y sin nombres: Unidad Popular, Venceremos, Clase Obrera,
continúan siendo infinitas porque nos dieron al menos la oportunidad
de ejercer un fracaso. O, lo que es su verdadera premonición,
su cara más oscura, nos dieron al menos la oportunidad de ser
renegados y traidores, porque lo que eso significa es que sí
hubo un sueño, es que sí hubo un intento, es que sí
hubo un país, en suma: que construimos algo finalmente que
podíamos traicionar. Al menos eso. Si Chile hoy es un espejismo,
un ente tan vacuo -y a estas alturas es imposible no verlo, no desde
la poesía- como lo que nos impone su discurso oficial, es porque
ni siquiera existe algo que pueda ser traicionado.
Esa dureza está allí. La ex-poesía nos muestra
entonces los despojos vivos de una enorme claudicación que
los reflectores de los discursos del poder no quieren mostrar. Como
lo señaló visionariamente muchos años atrás
un crítico, esa suma de seres están presentados sin
alardes, sin tonos admonitorios ni panegíricos, porque sus
palabras, sus monólogos y diálogos son demasiado reales
y vivos como para soportar un gramo de histrionismo. Pero lo que conmueve
es que esa concretud está permanentemente cruzada por una nostalgia
que es en sí casi indescriptible porque no le está hablando
a los muertos sino a los vivos, como si quien escribe quisiera que
los seres que aquí hablan volvieran a recuperar la dignidad
de sus historias, que se levantaran desde ellas. No, no hay siquiera
la sombra de una hipotética trascendencia, de un sube a nacer
conmigo hermano. Lo que habla aquí es infinitamente más
entumido, más irremediable, más trascendental.
* * *
(1) ¿Quién
fue Homero? ¿Quiénes fueron Isaías, Job, Oseas?
Eso es la idea de pueblo, quienes escriben son partes de ese pueblo,
partes del río que contiene todas las hablas.