Fui a Valparaíso para pensar en la pólvora. No es que
fuera con esta intención al puerto chileno, pero lo cierto
es que el destino lo dispuso todo para que, en la terraza asombrosa
del hotel Brighton y ante los fuegos artificiales de fin de año
en la bahía, yo acabara teniendo la impresión de que
había ido hasta allí para pensar seriamente en la pólvora.
Los noticieros de las televisiones catalanas y españolas reflejan
sólo pálidamente, siempre con ese tono azul y neutro
que iguala engañosamente cualquier noticia del mundo, la tensión
que se vive en un 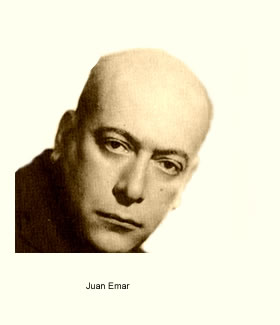 Chile
donde todavía se huevea con una transición que
no ha llegado nunca a una verdadera democracia. Todavía hay
un problema criminal grave, no resuelto. Hay que viajar a ese país
para vivir de cerca la alta tensión política —no recuerdo
haber visto una derecha tan inculta y fascista— que empobrece la vida
de este país que me ha seducido con la misma contundencia que
exhiben los fuegos artificiales que en Valparaíso surgen en
fin de año de los barcos anclados en la bahía, con esas
sirenas inolvidables retumbando en la noche imponente, como si estuvieran
evocando una batalla antigua: toda una excepcional respuesta eléctrica
y un desahogo pacífico en el Pacífico por parte de quienes,
con el fuego de los demócratas, parodian año tras año
la siniestra pólvora pinochetista.
Chile
donde todavía se huevea con una transición que
no ha llegado nunca a una verdadera democracia. Todavía hay
un problema criminal grave, no resuelto. Hay que viajar a ese país
para vivir de cerca la alta tensión política —no recuerdo
haber visto una derecha tan inculta y fascista— que empobrece la vida
de este país que me ha seducido con la misma contundencia que
exhiben los fuegos artificiales que en Valparaíso surgen en
fin de año de los barcos anclados en la bahía, con esas
sirenas inolvidables retumbando en la noche imponente, como si estuvieran
evocando una batalla antigua: toda una excepcional respuesta eléctrica
y un desahogo pacífico en el Pacífico por parte de quienes,
con el fuego de los demócratas, parodian año tras año
la siniestra pólvora pinochetista.
Que a esas alturas la parodia no haya perdido su sentido de protesta
dice mucho de la situación en que se encuentra la democracia
chilena. Viendo los fuegos artificiales, yo me quedé pensando
en la terraza del Brighton en unos versos de Pablo Neruda, que tuvieron
algo de premonitorios de los tiempos de pólvora ciega que asolarían
al país en el 73 y cuya alargada y terrible sombra todavía
se proyecta sobre un Chile fascinante que merecería otra historia:
"Hay cementerios solos,/ tumbas llenas de huesos sin sonido,/
el corazón pasando un túnel/ oscuro, oscuro, oscuro..."
Hay tumbas llenas de huesos de los desaparecidos, pero hay también,
o quiero verla, la necesidad de ser optimistas y apuntar que la detención
de Pinochet en Londres fue en el fondo positiva, pues dejó
al descubierto lo frágil que era la transición chilena
—esa que, por cierto, tanto alabaron Felipe González, Kohl
o Soares—, y eso acabó permitiendo que los jueces descubrieran
que podían empezar a hacer justicia, algo a lo que no se dedicaban
desde el fatídico 73.
Puedo escribir las frases más tristes esta noche, pero prefiero
ser optimista y desearles el Bien y la vida en rosa a los amigos chilenos
que, desde la quietud de este atardecer barcelonés, añoro.
Nostalgia de las risas eléctricas de Paula, Carolina, Roberto,
Andrés, Gonzalo, Rodrigo, Alejandra y compañía:
la pólvora real de Valparaíso.
Fue el escritor Roberto Brodsky primero y poco después Cristian
Warnken quienes dispararon una flecha al azar, que me ha dejado leyendo
la asombrosa obra de Juan Emar. No hay un solo viaje al extranjero
donde no me aparezcan uno o dos escritores raros del país visitado.
Vienen a mí con la misma naturalidad con la que me llegaron
las flechas del azar de Brodsky y Warnken, la misma con la que me
llegaba siempre el calor infinito de los días chilenos. En
Chile, han sido dos raros, dos escritores que he descubierto y que
aquí ahora celebro. Omar Cáceres, por una parte. Juan
Emar por la otra. El primero tocaba el violín en una orquesta
de ciegos. Al segundo hay que situarlo en la brillante constelación
marginal de los marginados de la literatura latinoamericana. Emar
se llamaba en la vida civil Álvaro Yáñez y había
tomado su seudónimo en el París de los años veinte,
lo había tomado de la expresión francesa J'en ai
marre, es decir, tengo fastidio o, como dicen los chilenos, tengo
lata.
Escribiendo sobre Mauricio Vacquez —otro marginal chileno, acaba de
publicarse en su país Epifanía de una sombra,
conmovedor y extraordinario libro póstumo—, Jorge Edwards relaciona
a este escritor con el mundo periférico de Juan Emar, de quien
nos dice que tenía "este Kafka chileno (tal como lo definió
Neruda) una obra extraña sepultada en un baúl, obra
que parecía el prólogo de un prólogo, la burlona
y a la vez nostálgica introducción a una novela infinita
y, por lo mismo, imposible".
Yo creo que César Aira es el heredero en la tierra de Juan
Emar. Desde los tiempos en que leía a Aira y me reía
con su humor involuntario, nunca me había reído tanto
como estos últimos días leyendo los libros de Emar,
con esas historias extraordinarias que he encontrado en su libro Diez,
por ejemplo, donde el autor despliega en toda su amplitud lo que alguien
llamó "lógica trituradora".
"Diez está formado —nos dice Pablo Brodsky, estudioso
de su obra— por 4 animales, 3 mujeres, 2 sitios y un vicio, contemplando
un orden y una distribución piramidal o triangular que, internamente,
entregará las claves para su desciframiento".
Cuando Emar se ponía serio, hablaba del deseo y decía
frases de este estilo: "El deseo desenfrenado de liberarme de
esta maldita tierra, de este mundo, de esta sociedad pequeña
y ruin, donde sólo tienen cabida las bajezas, donde imperan
la injusticia y la mediocridad, donde nunca se premia el verdadero
valer, donde los prejuicios, cual redes, atan todo movimiento de libertad".
Se diría que está hablando del Chile de ahora, pero
es el Chile de antes, el mismo que cuando Emar murió en abril
de 1964 le dedicó en las páginas de El Mercurio unas
breves frases: "una extraña personalidad que pasó
por la vida como un inadaptado y un rebelde [...] Acaso logrará
su arte imponerse algún día".
Pues bien, se está imponiendo después de los tiempos
de la pólvora; se está redescubriendo una escritura
que otro tiempo quiso borrar. Es otra nota de optimismo para encarar
el futuro de un país que merece otra historia, como la merecía
la obra de Emar con su inquietante invitación a un viaje hacia
el Más Allá, quizás simplemente hacia la libertad.