Jorge Edwards
Despedidas
Por Jorge Edwards
Letras Libres, Octubre 2005.
Harto de tratar con aspirantes
que lo persiguen con manuscritos infinitos en la difícil vida
literaria chilena, Jorge Edwards decidió "refugiarse"
en la lectura de Bartleby y compañía de Enrique Vila-Matas
y aportar nuevos autores a la saga de los "escritores del no".
No sé qué pasa dentro de la cabeza de los aspirantes
a escritores. Los manuscritos se acumulan en diversos rincones de
mi casa: novelas, colecciones de poemas, libros de cuentos. Miro las
páginas por encima, antes de ponerme a dormir, y leo versos
a lo Walt Whitman, a lo Pablo Neruda o Luis Cernuda, cuentos cortazarianos,
párrafos sobre novelas y sobre novelistas, muy a lo Roberto
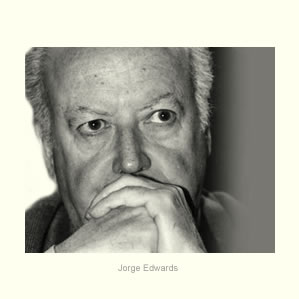 Bolaño,
a lo Ricardo Piglia. Muy bien, me digo, pero ¿qué buscan:
los premios, el dinero, la fama? Me propongo leer uno de los textos
de punta a cabo y decirle, por fin, después de tantas semanas,
de tantos llamados por teléfono, de tantos recados, a su autor,
pero encima de la mesa tengo la segunda parte de Fortunata y Jacinta,
un poco más allá los gruesos tomos del diario de Robert
Musil, además de los libros que están debajo de la mesa.
Entre ellos encuentro la edición bilingüe de Una temporada
en el infierno, de Rimbaud, y me faltan las páginas finales
de El coche de postas inglés, de Thomas de Quincey,
que había comenzado a leer durante una visita del mes de abril
o mayo a la ciudad de Manchester. La dispersión, la desconcentración,
son vicios graves, enfermedades del alma. Dejé al delirante
y genial de Quincey con el propósito de lo cercano, regresar
pronto, pero estoy comprometido a despachar antes a Fulano, después
a Perengano y a Perengana, y la lectura espera, la obra espera, todo
espera. Llego a una conclusión inquietante: la vida literaria
chilena es pobre, mezquina, a veces parece mordida por un perro rabioso,
con la rabia del joven Rimbaud, menos el talento, y todos, sin embargo,
no se sabe por qué extraño motivo, quieren entrar. Salgo
de mi estudio después de un día largo de trabajo, descanso,
miro unos papeles o escucho música de cámara, y suena
el teléfono. Es un aspirante a poeta devorado por la ansiedad
promocional, editorial. ¿Qué hacer?, me pregunto: ¿irme
a instalar a los alrededores de Puchuncaví, sin teléfono,
con el celular apagado? ¿Comprar un espacio en el cementerio
polvoriento de Puchuncaví? ¿Informar de que a partir
de ahora mi dirección permanente es el correo central de ese
pueblo o del pueblo cercano de Rungue?
Bolaño,
a lo Ricardo Piglia. Muy bien, me digo, pero ¿qué buscan:
los premios, el dinero, la fama? Me propongo leer uno de los textos
de punta a cabo y decirle, por fin, después de tantas semanas,
de tantos llamados por teléfono, de tantos recados, a su autor,
pero encima de la mesa tengo la segunda parte de Fortunata y Jacinta,
un poco más allá los gruesos tomos del diario de Robert
Musil, además de los libros que están debajo de la mesa.
Entre ellos encuentro la edición bilingüe de Una temporada
en el infierno, de Rimbaud, y me faltan las páginas finales
de El coche de postas inglés, de Thomas de Quincey,
que había comenzado a leer durante una visita del mes de abril
o mayo a la ciudad de Manchester. La dispersión, la desconcentración,
son vicios graves, enfermedades del alma. Dejé al delirante
y genial de Quincey con el propósito de lo cercano, regresar
pronto, pero estoy comprometido a despachar antes a Fulano, después
a Perengano y a Perengana, y la lectura espera, la obra espera, todo
espera. Llego a una conclusión inquietante: la vida literaria
chilena es pobre, mezquina, a veces parece mordida por un perro rabioso,
con la rabia del joven Rimbaud, menos el talento, y todos, sin embargo,
no se sabe por qué extraño motivo, quieren entrar. Salgo
de mi estudio después de un día largo de trabajo, descanso,
miro unos papeles o escucho música de cámara, y suena
el teléfono. Es un aspirante a poeta devorado por la ansiedad
promocional, editorial. ¿Qué hacer?, me pregunto: ¿irme
a instalar a los alrededores de Puchuncaví, sin teléfono,
con el celular apagado? ¿Comprar un espacio en el cementerio
polvoriento de Puchuncaví? ¿Informar de que a partir
de ahora mi dirección permanente es el correo central de ese
pueblo o del pueblo cercano de Rungue?
Leo un libro de Enrique Vila-Matas que ya tiene un par de años
y cuyo título es Bartleby y compañía.
Es un conjunto de notas acerca de algo que se podría llamar
escritura del no. Historias y reflexiones diversas sobre escritores
que dejaron de escribir, o que escribieron poco, o que tuvieron una
relación extraña, marginal, con la literatura, con el
arte. El francés del siglo XVIII Joubert, por ejemplo, amigo
de Diderot, de Chateaubriand, de muchos otros, y que no se decidió
nunca a escribir, que sólo escribió un diario íntimo
que se conoció mucho tiempo después de su muerte. O
Juan Rulfo, el mexicano, que sólo escribió un par de
libros extraordinarios y que después guardó silencio
durante décadas. Enrique Vila-Matas, a quien no le creo todo
al pie de la letra, reproduce una explicación del propio novelista
de Pedro Páramo. Lo que yo escribía, solía
decir Rulfo (según Vila-Matas), eran historias que me contaba
mi tío Celerino, gran fabulador y contador de historias, y
cuando mi tío murió, a mí se me acabaron los
temas. Aunque no sea cierto, es una buena broma sobre el trabajo del
escritor: el tío Celerino hablaba, y Rulfo, el sobrino, sabía
escuchar y llevar al papel. Estuve hace ya largos años con
Rulfo, en una de las universidades de Puerto Rico, y un miembro del
auditorio le hizo la pregunta de siempre, la impertinencia de siempre,
si quieren ustedes: señor Rulfo, ¿por qué ha
escrito usted tan pocos libros? Respuesta del grande y escaso novelista:
porque el escritor no es una fábrica... Es posible encontrar
otras respuestas, además de reflexiones adicionales, en el
discurso de Nicanor Parra de aceptación del Premio Juan Rulfo.
El mexicano pertenecía a la serie de los artistas del no, de
la negatividad, de la no admisión entusiasta y carente de crítica.
La serie de los Bartlebys de la literatura universal, para seguir
la propuesta de Vila-Matas. Creo que Nicanor Parra, con su antipoesía,
con su reducción deliberada y paulatina de los espacios líricos,
también. El humor negro parriano, la transformación
del poema en artefacto, el paso del artefacto al guatapique, el silencio
contemplativo del mar de Las Cruces, la concentración otoñal
en la traducción de los versos de William Shakespeare, van
por esa línea. Como ustedes saben o deberían saber,
Bartleby es el personaje de un cuento de Herman Melville que frente
a todo, frente a las peticiones insistentes de su jefe, un abogado
del Wall Street de mediados del siglo XIX, contestaba: preferiría
no hacerlo. Bartleby murió de inanición en el patio
de una cárcel que llevaba el nombre significativo de Las Tumbas,
frente a un alto muro de ladrillos. Nicanor, a sus juveniles noventa
años, medita frente al mar de Las Cruces, que no son tumbas,
pero que tienen una relación habitual con ellas. Y Rulfo, en
su silencio prolongado, era un hombre jovial, cariñoso, de
palabras escasas, pero incisivas. Una vez le comentó a un amigo
argentino, otro escritor que tomaba una amable distancia con la literatura,
Pepe Bianco, el autor de Sombras suele vestir, que la lectura
de La amortajada, novela de María Luisa Bombal en que
la voz narrativa es la voz de una difunta, le había dado la
primera idea de Pedro Páramo. Ahí tienen ustedes.
La literatura es un sistema de vasos comunicantes, un tejido complejo,
más o menos escondido, y que toma tiempo para producir sus
resultados. No es, por lo demás, una cuestión de resultados,
un proceso acumulativo y triunfante. Los jóvenes deberían
reflexionar sobre todo esto, pero la impaciencia juvenil es devastadora.
Yo también era ferozmente impaciente, de joven, y escribí,
después de mi primer libro, muchos cuentos, novelas cortas
y novelas menos cortas, pero tuve el buen tino de releer todas estas
producciones, de avergonzarme de ellas y de tirarlas al fuego de una
chimenea. En años recientes escribí un relato de quince
páginas sobre una novela suprimida en mi juventud. Y creo,
honestamente, que las quince páginas de hace poco son mejores
que las doscientas y tantas de la novela incinerada, que tenía
un tono pegajoso a lo William Faulkner, un sonsonete, más que
una verdadera música.
Vila-Matas habla de algunas despedidas famosas de la literatura universal.
Son, en algunos casos, despedidas de la escritura. En otros, son despedidas
de la vida, o de alguna forma de vida. El último texto de Une
saison en enfer, de Jean-Arthur Rimbaud, se llama "Adieu",
y podría interpretarse como un adiós enigmático
a la poesía y un anuncio de otra cosa, de una aventura diferente.
Rimbaud tenía entonces diecinueve años de edad y sus
pasos de poeta precoz, iluminado, genial, lo habían llevado
a situaciones de miseria profunda, de soledad, de violencia desesperada.
Había llegado el otoño y el joven se veía a sí
mismo con "la piel devorada por el barro y la peste, con los
cabellos y las axilas llenos de gusanos, con gusanos todavía
más grandes en el corazón..." "¡Espantosa
evocación!", exclama un poco más adelante, y agrega
una frase que parece descolgada, ajena, pero que es completamente
pertinente: J'exècre la misère (Detesto la miseria).
No es una frase difícil de interpretar. En dos años
de ejercicio de la poesía, Rimbaud, el poeta probablemente
mejor dotado de todo el siglo XIX, había conocido las peores
cosas, y entre ellas el hambre y la enfermedad. Me parece que el momento
en que Pablo Neruda abandona el lirismo oscuro de su obra de juventud
y se convierte en poeta de la sociedad, de la historia, es comparable
con el de ese "Adieu" dramático. Y Neruda había
anunciado ese paso, ese abandono, en un gran poema de despedida, "Tango
del viudo".
Vila-Matas cita muy a la pasada, sin entrar en el tema, otra despedida
desgarradora, la de Miguel de Cervantes en la dedicatoria y en el
"Prólogo" del Persiles y Segismunda. Pero
aquí, claro está, Cervantes, que escribía su
dedicatoria el 19 de abril de 1616, se despedía de la vida,
que había estado llena de lecturas y de libros, ya que falleció
cuatro días más tarde, el 23 de ese mismo mes y ese
mismo año. No sé si Cervantes podría ser enfocado
como un escritor del no y de la negatividad, un Bartleby antes de
Bartleby. En el Quijote hay afirmación y negación,
apasionados rechazos y exaltadas aceptaciones. "Ayer me dieron
la extremaunción, y hoy escribo ésta; el tiempo es breve,
las ansias crecen, las esperanzas menguan, y, con todo esto, llevo
la vida sobre el deseo que tengo de vivir...", escribe Cervantes
en su dedicatoria a don Pedro Fernández de Castro, a pesar
de que don Pedro había sido virrey de Nápoles y no había
querido llevar al escritor en su séquito. Pensaría,
sin duda, que había que celebrar a los escritores, ponerles
ungüentos perfumados y coronas de laureles, pero mantenerlos
a prudente distancia. Y el "Prólogo", el maravilloso
"Prólogo" del Persiles, una de las mejores
páginas de Cervantes y de toda la literatura de la lengua española,
desemboca en una larga exclamación: "¡A Dios, gracias;
a Dios, donaires; a Dios, regocijados amigos; que yo me voy muriendo,
y deseando veros presto contentos en la otra vida!"
Podríamos seguir con las despedidas, hacer un
libro de los adioses, en sonatas, en poemas, en novelas y cuentos.
"Los muertos", el gran cuento de Joyce, el del final de
Dublineses, tiene un tono y hasta un ritmo de despedida, a
pesar de ser obra de juventud. La melancolía de escribir un
libro así, de esa naturaleza, podría, sin embargo, ser
demasiado abrumadora. Por mi parte, prefiero abstenerme. Es decir,
como el escribiente de Melville, preferiría no hacerlo. -