PONENCIA:
"LA
POESÍA DEL NORTE DE CHILE VIVE Y SEGUIRÁ VIVIENDO"
SEGUNDO
CONGRESO DE POESÍA DE LA REGIÓN DE COQUIMBO Y EL MUNDO ANDINO
Dr. Julio Piñones Lizama
Esta ponencia confirma la vitalidad y eventual universalismo
de la poesía originada en la Región de Coquimbo y en el Mundo Andino.
Rechaza los intentos de negarla y descalificarla, manipulando un supuesto canon
de "literatura regional"; opuesto a lo que sería la "literatura
nacional", o sea, la santiaguina. Carecemos de tiempo para exponer en su
plenitud las fuentes directas e indirectas sobre las cuales se fundamenta del
todo esta afirmación; pero el azar nos brinda el ejemplo de una descalificación
reductora de nuestra poesía que nos sirve para discutir el problema (V.
Walter Hoefler, El canon de la literatura regional, en La firma en blanco,
Valdivia, 164-172). ¿De cuál canon, todavía, se pretende
hablar en esta contemporaneidad anticanónica? ¿Hasta cuándo
se intenta denigrar el arte surgido en un vasto espacio cultural de Chile, como
cualquier otro, negando, implícita y explícitamente, su carácter
nacional? Se trata de una expresión que rechazamos desde hace muchos años
en esta zona y que nos vemos forzados a enfrentar, de nuevo. En conciencia, 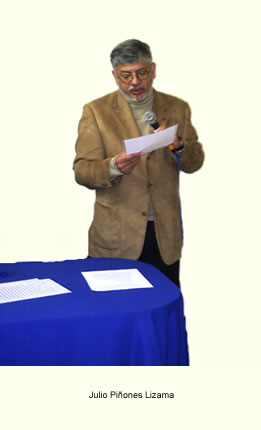 estamos
obligados a hacerlo, porque hemos recibido nobles herencias que sobreviven, sutiles
cauces filtrados entre nieves que bajan del altiplano entre roqueríos,
que atraviesan desiertos y que nos hermanan, aquí y ahora.
estamos
obligados a hacerlo, porque hemos recibido nobles herencias que sobreviven, sutiles
cauces filtrados entre nieves que bajan del altiplano entre roqueríos,
que atraviesan desiertos y que nos hermanan, aquí y ahora.
Sorprende
que el crítico de Valdivia atribuya una predisposición literaria
a la figura que él denomina: "poeta regional", quien habría
decidido a priori:
"trabajar con un patrón restrictivo y autolimitado,
(que) no pretende sino representar a su provincia o a su lugar, de ahí
que elija como lo representable tanto factores emblemáticos, típicos,
redundantes como obvios. Elige precisamente lo particular no universalizable,
lo individual no general…" (Hoefler, La firma…166). Este condicionamiento
absurdo, no es más que un invento del profesor sureño: es insostenible
que cualquier poeta, de antemano, se constriña y cercene la expansión
de su creatividad, como la suposición citada lo señala: todos los
poetas, sin duda, desde el primer verso, luchan por hacer poemas con una proyección
universal. Lograrlo o no, es otra clase de problema.
Lo tendencioso de
este escrito, se confirma en aquellas mismas páginas, dado que con los
mismos elementos referenciales de sus enunciados reductores de la "literatura
regional del norte", los cuales valdrían igual para la poesía
regional sureña; el crítico valdiviano exceptúa la poesía
"lárica" de las regiones sureñas. Con este propósito,
construye este modelito laudatorio para desdecirse, pues la poesía "lárica"
del sur tendría en sus palabras:
"una fuerza caracterizadora
de una perfomance generalizante (…) escamoteando en la fuerza de su acción
y de su pulsión el simple aspecto denotativo constitutivo de una identidad
puramente formal y externa" (Hoefler, 167).
Ante tanta inconsecuencia,
por ahora, sólo podemos dejar constancia que nuestras obras se escriben,
perduran y se extienden, desde las regiones nortinas del país, con tanto
universalismo como las surgidas en la región metropolitana o en la región
sur de Chile. En estas dos últimas, también cabe evaluar el mayor
o menor grado de las dimensiones que cada poemario manifiesta y, según
las lecturas que se hagan de cada texto, se fundamentará que hay en el
sur, en el centro o en el norte del país poemas universales; junto a otros,
que lo serán menos o que no lo serán.
Todas estas producciones
están expuestas al juicio crítico, pero éste nunca puede
desestimar el valor que tienen los ámbitos que constituyen lo más
profundo y caracterizador de una poesía que nace, irradia y se proyecta,
dotada de una atmósfera, de una afectividad y de los signos que la circundan
y que le confieren su sello íntimo. El que exista un afincamiento de una
poesía escrita en cierta región determinada, no puede ser pretexto
para ubicar al final de una arbitraria lista de autores llamados por el crítico
como: "clásicos", al poeta Andrés Sabella, (La firma…165).
Esta inscripción, concedida como por gracia olímpica por el crítico,
sabemos que conlleva toda la carga despectiva atribuida a lo "regional",
y que ya ha sido rechazada.
Además, aquí no hay cómo
explicarse que en el trabajo de un académico, falte la conceptualización
del meta-discurso usado, lo que agrava la inconsistencia de este escrito, dado
que no se explicita la codificación con que se entenderá el término
"clásico". Las codificaciones conocidas de esta expresión
meta-lingüística remiten al Clasicismo de la Antigüedad griega,
o al Neo-Clasicismo del siglo XVIII. Es obvio que lo "clásico",
en estos referentes, no calza, de modo que subsiste la pregunta por este código
y por similares carencias de otras codificaciones, presentándose así
un escrito plagado de ligerezas.
Mucho menos, tampoco hay en el texto
citado, claridad alguna sobre lo que fundamentaría enunciar diversas categorías
de lo "clásico", desde las cuales se nombran distintos niveles
de autores, así llamados "clásicos" en La firma….
Algunos, como Luis Sepúlveda o Marcela Serrano (La firma… 165) :
"no necesariamente clásicos todavía" (la
negrita de asombro es nuestra). Se use de la manera que sea el término
"clásico", cabe preguntarse: ¿Cuál nivel de "clasicismo"
puede alcanzar, alguna vez, una autora como Marcela Serrano? ¡Por favor!
…
Aquel criterio descalificador que se aplicaba a una poesía porque
surgía en torno al espacio regional de su inmediatez, podría servir
para anular la validez universal de los siguientes versos:
"
Pende sobre el Valle, que arde,
una laguna de ensueño
que lo bautiza
y refresca
de un eterno refrigerio
cuando el río de Elqui merma
blanqueando
el ijar sediento."
¿De
cuál obra proceden estos versos "regionales"?...
¿Quién
es el autor o autora "regional" de este texto?...
Bueno, provienen
de Poema de Chile (Gabriela Mistral, 42), magnífica obra
de nuestra universalísima Gabriela Mistral, quien encontró en Montegrande,
el más templado espacio imborrable en la conciencia de su ser poético;
la más honda y vasta resonancia de una lírica telúrica, serena
y apasionada, que no puede ser tildada como "literatura regional", con
aquel ánimo peyorativo que cae solo.
En Cómo escribo
(1938), la poetisa hace explícita referencia al ámbito de sus infancias.
De modo recurrente, sus experiencias procedentes del espacio de Montegrande, nutren,
cobijan, palpitan y se proyectan en sus textos. El valor de lo inmediato que trasciende,
siempre le otorga a esta poesía, el temple del sabor frutal, su poeticidad
solar, ciencia desconocida para la Academia; pues es una experiencia estética
cósmica que no puede ser medida por ningún canon, ni preceptiva.
Así lo expresa ella:
"Creo
no haber hecho jamás un verso en cuarto cerrado ni en cuarto cuya ventana
diese a un horrible muro de casa: siempre me afirmo en un pedazo de cielo, que
Chile me dio azul (…) Mejor se ponen mis humores si afirmo mis ojos viejos en
una masa de árboles." (Cómo escribo, en Páginas
en prosa, 1)
Aquí la hablante propone un espacio
abierto para su escritura, se explicita una voluntad que se proyecta hacia la
inmensidad del universo.
La naturalidad del Valle de Elqui se revela como
un reencuentro con la autenticidad y la plenitud del ser:
"Escribir
me suele alegrar; siempre me suaviza el ánimo y me regala un día
ingenuo, tierno, infantil. Es la sensación de haber estado por unas horas
en mi patria real, en mi costumbre, en mi suelto antojo, en mi libertad total."
(Cómo escribo, en Páginas…, 2).
Y
en el mismo sentido, agrega:
"La
poesía es en mí, sencillamente, un rezago, un sedimento de la infancia
sumergida." (Cómo escribo…, 3).
En
su recado: "Gente chilena: Manuel Magallanes Moure" ("El
Mercurio", 1927), Gabriela Mistral rinde homenaje a un poeta que, de acuerdo
a estos cánones, preceptivas y demases; sería un "poeta regional".
Sin embargo, aquí, la escritora valoriza la integración entre espiritualidad,
contexto y proyección poéticas que se dan en el poeta y pintor serenense.
Sus palabras amplían la valoración y la función de su literatura,
inscribiéndola en el amplio marco de una visión integral del mundo
y de la existencia, cito:
"La introspección
de minuto a minuto, el acarreo implacable que hacía su antena viva de las
sensaciones, me hace pensar en su corazón como en un nido que recogí
de niña, bajo unos higuerales. Estaba hecho de fibras secas y menudas,
tan áridas, que el fondo entero me punzaba la mano. Y eso era un nido y
tocaba el pecho del ave. La inteligencia de nidos semejantes a los hombres con
vida interior."
De su poesía,
la Premio Nobel dice:
"poesía
sin ángulos -el grito es ángulo también-, de ritmo igual,
sin coloración frenética, en gris violeta y gris verde -especie
de musgo de Jagadis, lleno de vibraciones."
(Y
agrega que):
"Es una pena que tengamos
tan desacreditado el elogio en América, que no significa nada decir que
la poesía de Magallanes Moure "fue la más pura", porque
se ha dicho eso precisamente de muchos. Pura, por la ausencia de didactismo, por
un desinterés total de doctrina, pura por escrupulosa en la técnica
y por ceñidamente sincera." (Gabriela Mistral en Alfonso Escudero,
Recados: Contando a Chile, 32-33).
La misma Gabriela
Mistral en esta línea de artículos valorativos de poetas chilenos,
alude a nuestro Carlos Mondaca, probablemente, encasillado y silenciado por razones
ajenas a su poesía, más bien vinculadas a la carencia de difusión
adecuada en su tiempo. Ella escribió:
"La
poesía de Mondaca nació bajo la norma de la intensidad, que es la
cualitativa que llama León Daudet (…) Es la línea de los Baudelaires,
de los Poe, de los Bloy, de los Leopardi; de los Andreyeff, de los Claudel, de
los Hello, y, en lo español, de los Machado y los García Lorca,
línea tan clara ella como el garabateo de las climatérica en un
mapa." (en Recados.., 47). Texto de homenaje a Carlos Mondaca
con ocasión de su temprana muerte.
La propia Gabriela
Mistral expresó en "Cómo escribo" (1938), la importancia
de estos espacios benditos cuyas marcas concretas de cielos transparentes y tierras
cálidas sustentaron y dieron vida estética al ambiente afectivo
de aquellos textos de "Poema de Chile", íntimamente ligado
a un magnífico canto poético, donde se consagra el valor de singularidades
hondas y expansivas. ¿Puede rotularse de "regionalista" el poema
del libro Tala sobre aquel pan que "huele" a los valles de "Aconcagua"
y de "Elqui" ("Pan", en Tala). ¿Puede reducirse
al regionalismo literario la amplitud de la experiencia universal invocada en
ese "pan" comido por "cien hermanos": "pan de Coquimbo.."/
pan de Santa Ana"? (Tala, en Poesías Completas, 441-443)
En
una segunda instancia de esta ponencia, siempre ligada a la primera línea
problemática, aunque hablando en un orden superior de consideraciones;
por más que la escritura poética sea realizada por un hablante individual
situado ante las provocaciones de una página en blanco, requiere de interconexiones
culturales. Los emisores de poemas pueden revelar en sus composiciones diversos
grados de apego a instancias tradicionales, rupturistas o experimentales; no obstante,
en términos conceptuales ideales, todas las obras poéticas se han
nutrido de una intertextualidad precedente en el eje temporal evolutivo y de intertextualidades
coetáneas a las mismas: diacronía y sincronía fundamentales.
Frente a esta descripción universal e ideal de los procesos escriturales,
para los efectos de esta ponencia, es pertinente destacar que, en el plano concreto
de las producciones generadas en este norte, la efectiva ocurrencia de estos factores
de nutrición u oposición, en alguna medida, cabe reconocerlo, puede
o pudo verse mermada en el pasado por el aislamiento cultural de los sujetos poéticos
o por la precariedad de comunidades que sólo llegan a constituir pequeños
sistemas dispersos, sin que sus niveles de organización permitan la construcción
y funcionamiento de un macro sistema integrador. Pero esto ha cambiado por acción
de la comunicación tecnológica, hace ya varias décadas.
Precisamente,
la convocatoria que nos reúne plantea los problemas de escritura y de meta-escritura
de una poesía que surge en estas comunidades. Hablamos de vastos espacios
que ahora disponen de comunicación directa y, por tanto, los contactos
literarios reales han dado paso a un conjunto de interacciones, posibles de establecer
entre los sujetos poéticos productores de textos líricos y la vastedad
de conexiones sobre el pensamiento poético que sustenta la práctica
literaria de dichos actores. Estas son las condiciones fundamentales contemporáneas
del campo cultural dentro del cual se desenvuelve la "poesía del norte
chileno"; y así es cómo las estructuraciones de otros sistemas
literarios, también, pueden mostrar grados similares de homogeneidad con
relación a la poesía que se cultiva en nuestras regiones. Tal vez,
así se esté cumpliendo de un modo inesperado, una modificación
en las distinciones que hace Iuri Lotman en términos de "semioesfera"
y "periferia" en los espacios semióticos. La primera, requería
de la segunda, para ser tal. El dinamismo de la "periferia", en algún
tiempo, produciría su instalación y apropiación de la potencialidad
"semioesférica". Podemos aventurar con esto que la más
vasta poesía del mundo, puede hoy estarse escribiendo en la más
austral de las islas del sur de Chile o en las pantallas tecnológicas más
vibrantes de Andacollo o de Putre, en el altiplano chileno.
¿Cuál
es la propuesta de este discurso? Por cierto, la de generar proyectos poéticos
colectivos orientados a revertir cualquier aspecto negativo de las realidades
culturales que algunos han deseado despreciar; sólo animados por un compromiso
total y sincero con las encrucijadas de una cultura nacional que visualizamos
en manifiesto estado de deterioro; si la calibramos con relación a la dimensión
alcanzada por la cultura nacional en el ámbito latinoamericano, en las
décadas previas al golpe militar. La mayor cuota de esta responsabilidad
recae en la semioesfera santiaguina. Por ejemplo, algo de esto pudo verse en el
circo literario que han estado exhibiendo algunos narradores santiaguinos, recientemente,
el cual ha sido posible por los diversos grados de contaminación que sufren
quienes se sitúan en la "capital", en la cabeza, etimológicamente,
del país. Una teoría de la decadencia imperial romana, atribuye
a una contaminación metálica de las tinas de baño, la decadencia
de la clase gobernante. En cuanto a nosotros, se advierte un mejor pronóstico
para el desarrollo nuclear que puede gestarse desde las regiones, si se reconoce
la mayor serenidad que brindan los espacios no capitalinos para una escritura
tranquila, concentrada en sí misma y con Internet abierto al ancho mundo.
En las décadas recientes, han existido iniciativas institucionales orientadas
a disminuir esta brecha cultural de una región a otra y entre la región
norte y Santiago; sin embargo, han sido insuficientes, por lo que corresponde
incrementarlas y socializarlas más. Nosotros mismos debemos hacernos una
autocrítica, igualmente implacable; pues las periferias culturales deben
trabajar, mancomunadamente, para hacer de nuestra región norte un espacio
con brillo propio, un horizonte con máximas aperturas hacia un trabajo
artístico fraternal y solidario. De este modo, las dificultades comunicacionales
existentes, aunque con disponibilidad restringida, hoy pueden superarse recurriendo
a los actuales medios tecnológicos, los cuales brindan contactos que favorecen
las interacciones culturales; junto al uso de todo recurso que sirva para ampliar
nuestras visiones. Así, para aproximarnos a la concreción de estas
expectativas, no puedo sino remitirme aquí a la genial propuesta de Vicente
Huidobro que nos exhortaba: "primero, a crear; segundo, a crear; y tercero,
a crear".

BIBLIOGRAFÍA
1.
Gabriela Mistral, Tala, Buenos Aires: Editorial Sur, 1938.
2. Gabriela
Mistral, en Alfonso Escudero, Recados: Contando a Chile, Santiago: Editorial
del Pacífico, 1957.
3. Gabriela Mistral, Poesías Completas,
Madrid: Aguilar, 1962.
4. Gabriela Mistral, Cómo escribo,
en Páginas en prosa, Buenos Aires: Kapeluz, 1965.
5. Gabriela
Mistral, Poema de Chile, Santiago: Cochrane-Planeta, 1985. 1ª edición,
póstuma, Barcelona: Pomaire, 1967.
6. Iuri Lotman, La semioesfera
I, Madrid: Cátedra, 1996.
7. Walter Hoefler, El canon de la
literatura regional, en La firma en blanco, Valdivia: El Kultrún,
2005.