Hace
veinte años moría Juan Rulfo, el autor del monumental
“Pedro Paramo”
Otra mirada, otras voces, otro infierno
Por
Silvina Friera
Pagina/12 - Domingo, 22 de Enero de 2006
Es uno de los padres de la literatura latinoamericana.
En su obra, Rulfo les dio voz a personajes que estaban hundidos en
lo más profundo de la tierra mexicana. Rescató escenas
invisibilizadas y lo hizo con una prosa que fue escuela. Escriben
sobre él Elena Poniatowska, Mempo Giardinelli y Juan Villoro.
Quizá Juan Rulfo sea “un rencor vivo”
–como dice el arriero al hombre que llega a Comala para buscar a su
padre– de la literatura universal, o un “zorro sabio” que escribió
un buen libro y después otro mejor, y cuando las hienas del
mundillo literario esperaban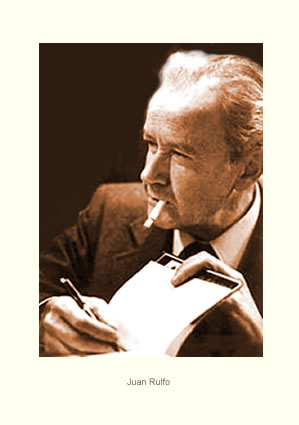 el traspié –que publicara un libro malo–, el zorro se negó
a caer en la trampa con su mejor risa de hiena.
el traspié –que publicara un libro malo–, el zorro se negó
a caer en la trampa con su mejor risa de hiena.
A 20 años de su muerte, la novela Pedro Páramo
y los cuentos de El llano en llamas se impusieron con creces
ante el mito de la esterilidad y de la brevedad. La obra rulfiana
no fue el producto de “un burro que un día tocó la flauta”,
como señalaron algunos maliciosos críticos mexicanos.
El zorro, más sabio y silencioso, expresó como nadie
las voces ásperas y lacónicas de los campesinos hundidos
en la pobreza más miserable, esa que también supo examinar
el norteamericano Erskine Caldwell. Cómo olvidar el comienzo
del cuento Es que somos muy pobres: “Aquí todo va de
mal en peor”. A la muerte de la tía del chico que cuenta sus
desgracias cotidianas, se añade un aguacero repentino y prepotente
que arrasa con todo; ni Serpentina, la vaca de su hermana, se salva
del naufragio.
En los márgenes de la modernización urbana
y del capitalismo industrial, pero sin enredarse en el folclorismo
ni en el costumbrismo ramplón, Rulfo mostró la angustia
y la desdicha de un puñado de seres que, sartreanamente, parecen
condenados en el mismo momento en que fueron concebidos. En esos infiernos
provincianos la ilusión se da un golpe duro contra la tierra
y se desmorona como “si fuera un montón de piedras”. Pocos
escritores consiguen que lo que dicen o sienten sus criaturas quede
adherido a esa membrana tan frágil y dispersa que suele ser
la memoria de los lectores.
En El hombre, uno de los personajes desgrana
sus pensamientos, que acaso coincidan con los que el propio Rulfo
experimentaba: “Los muertos pesan más que los vivos; lo aplastan
a uno”. Al escritor mexicano, cuyo nombre completo era Juan Nepomuceno
Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, lo aplastaban los fantasmas
de sus propios muertos. Su padre fue asesinado cuando Rulfo tenía
7 años, en 1923, y casi toda su familia fue masacrada en lo
que llamaron “La guerra santa”, cuando el clero lanzó al pueblo
contra el gobierno, poco antes de la contrarrevolución cristera.
Y como si no le faltaran muertos, a los 12 perdió a su madre.
Alberto Vital, investigador de la Universidad Nacional de México
(UNAM), y autor de Noticias sobre Juan Rulfo, sugiere que Pedro
Páramo –considerada por Borges como una de las mejores
novelas de la literatura– probablemente empezó a gestarse la
noche en que mataron al padre del escritor. Esta hipótesis,
un hilo demasiado delgado entre vida y obra, fue desmentida por Rulfo.
“Jamás he usado nada autobiográfico en mis obras. Muchos
creen que un libro sólo muestra una historia real, que narra
hechos que pasaron con personajes que existieron. Se equivocan: un
libro es una realidad en sí, aunque mienta respecto de la otra
realidad.”
No sorprende, entonces, que –según Gabriel García Márquez–
el escritor compusiera “los nombres de sus personajes leyendo lápidas
en los cementerios de Jalisco”. Los personajes existieron –Damiana
Cisneros, Susana San Juan, Justina Díaz, Fulgor Sedano, Juan
Preciado y tantos otros–, los relatos fueron creados por obra y gracia
de la imaginación rulfiana. En el magnífico ¡Diles
que no me maten!, acaso el mejor cuento desde la construcción
formal, el condenado Juvencio Nava pide clemencia ante su ejecución.
Esgrime que está viejo, que vale poco, pero mató a su
compadre porque “le negó pasto para sus animales” y, desde
el crimen, estuvo escondido durante 40 años. Con eficacia narrativa,
Rulfo va desplegando los ángulos que pintan el alma humana
de víctimas y victimarios. El coronel, el único que
podría perdonarlo, es el hijo del hombre asesinado por Juvencio.
Y el militar le dice al condenado una de esas frases rulfianas imposibles
de olvidar: “Es algo difícil crecer sabiendo que la cosa de
donde podernos agarrarnos para enraizar está muerta”. No hay
salida ni esperanza, no hay redención, sólo condena;
los personajes se percatan del fracaso ineludible de su lucha. La
cara de Juvencio parece comida por un coyote de tantos tiros de gracia
que le dieron. Al final triunfa la justicia por mano propia, igual
que en Pedro Páramo. La estrategia rulfiana, para Vital,
“fue mostrar como nadie y como nunca ese México inconsciente
e irracional que es también sinécdoque de América”.
Cuántos libros salen del horno de las editoriales con tanta
premura que parecen crudos y dejan la sensación de que hubiera
sido mejor no haberlos leído. ¿Para qué publicar
más, si la contundencia y la calidad de la obra de Rulfo estaba
destinada a perdurar como los buenos vinos que cuanto más añejos
resultan mejores? Su negativa a publicar no se tradujo en un retiro
definitivo. Siguió escribiendo y se dedicó a la fotografía,
“para señalar los caminos y precipicios de su escritura”, como
propone Nuria Amat en la biografía Juan Rulfo, el arte del
silencio.
El escritor mexicano puso en circulación las
voces trágicas y desarraigadas de los desposeídos del
pasado, pero esos ecos rebotan en el presente de un mundo que funciona
como una máquina de gestación de excluidos. La tierra
que debería acoger a sus hijos los rechaza, los convierte en
huérfanos. Rulfo construyó la riqueza de su universo
desde este paisaje desolador que cada vez se incendia y se hunde más,
como “un rencor vivo”.
Como
Pedro por su casa
Por
Elena Poniatowska
Escritora mexicana
Para sacarle provecho a Rulfo hay que escarbar mucho,
como para buscar la raíz del chinchayote. Rulfo no crece hacia
arriba sino hacia dentro. Más que hablar, rumia su incesante
monólogo en voz baja, masticando bien las palabras para impedir
que salgan. Sin embargo, a veces salen y Rulfo entrega entonces menos
de cuatrocientas páginas, dos libros que son joyas universales:
El llano en llamas y Pedro Páramo. Por algo Pedro
Páramo se llamaba primero Los murmullos porque eso
es lo que se oye en toda la novela, un rumor de ánimas en pena
que vagan en las calles de Comala, el pueblo abandonado. Rulfo se
parece a esos hombres temerarios que aceptan la cita del fantasma
y se ponen a hablar con él a media noche: “En el nombre de
Dios te pido que me digas si eres de este mundo o del otro” y que
luego amanecen medio atarantados todavía con el temblor del
miedo sacudiéndoles el cuerpo y sin ganas de conversar con
los vivos.
El propio Rulfo tiene mucho de ánima en pena y sólo
habla a sus horas, en esas horas de escritor serio y callado, rencoroso
y triste, tan distinto de todos aquellos que no dejan escapar la menor
oportunidad de mostrar su inteligencia. Rulfo siempre tuvo un aire
de poseído y se percibía en él la modorra de
los mediums, andaba a diario como sonámbulo cumpliendo de mala
gana los menesteres vulgares de la vida despierta. Dejaba pasar todos
los ruidos del mundo en espera del mensaje preciso, de la palabra
que otra vez habría de ponerlo a escribir como un telegrafista
siempre en espera de su clave. En sus cuentos han hablado muchas almas
individuales, pero en Pedro Páramo se puso a hablar
todo un pueblo, las voces se revuelven una con otra y no se sabe quién
es quién. Mas no importa, las almas comunicantes han formado
una sola: vivos o muertos, los hombres de Rulfo entran y salen por
nuestra propia alma como Pedro por su casa.
La
voz del viento
Por
Juan Villoro
Escritor mexicano
En 1982, Juan Rulfo llegó al Festival
Horizonte, en Berlín Occidental, y descubrió que no
llevaba anteojos. Una variopinta multitud –simpatizantes de América
latina vestidos como antropólogos ante la etnia equivocada–
lo aguardaba para su lectura con Günter Grass. 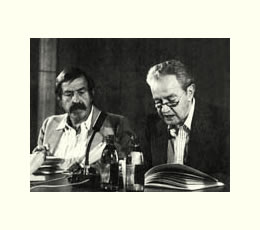 El
autor de Pedro Páramo le pidió sus lentes a Grass
y dijo que leería con los ojos de su maestro. Se hizo el aturdidor
silencio que campea en los pueblos rulfianos. En un tono susurrante,
de viento arenoso, Rulfo confirmó el misterio de su escritura:
la invención de una naturalidad, el acento vernáculo
filtrado por una técnica que se sirve de anteojos ajenos. En
1955, año de la aparición de Pedro Páramo,
Carlos Blanco Aguinaga señaló que en el ámbito
rulfiano “nadie escribe: alguien habla”. No es casual que el título
de trabajo de la novela fuera Los murmullos. El protagonista
llega a Comala en busca de su padre y descubre que todos sus interlocutores
son espectros. De manera emblemática, muere en la página
73. En un giro maestro, la historia continúa sin él,
como coro de voces independientes.
El
autor de Pedro Páramo le pidió sus lentes a Grass
y dijo que leería con los ojos de su maestro. Se hizo el aturdidor
silencio que campea en los pueblos rulfianos. En un tono susurrante,
de viento arenoso, Rulfo confirmó el misterio de su escritura:
la invención de una naturalidad, el acento vernáculo
filtrado por una técnica que se sirve de anteojos ajenos. En
1955, año de la aparición de Pedro Páramo,
Carlos Blanco Aguinaga señaló que en el ámbito
rulfiano “nadie escribe: alguien habla”. No es casual que el título
de trabajo de la novela fuera Los murmullos. El protagonista
llega a Comala en busca de su padre y descubre que todos sus interlocutores
son espectros. De manera emblemática, muere en la página
73. En un giro maestro, la historia continúa sin él,
como coro de voces independientes.
Rulfo procura que las palabras lleguen sueltas, como arrastradas
por el viento. Los cuentos de El llano en llamas (1953) derivan
su fuerza de lo que se revela de modo casi indeseado. Los personajes
suelen ser arrepentidos en su última hora, hombres parcos a
quienes la vida arrincona hasta hacerlos elocuentes. Vencidos por
una violencia atávica, dicen frases que los comprometen. La
acústica rulfiana es la de lo escuchado por accidente. Por
un favor del aire, alguien oye una confesión en “la noche entorpecida
y quieta”. En un texto para la película La fórmula
secreta (1964), Rulfo confirma el poder oral de su idioma: “Ustedes
dirán que es pura necedad la mía, que es un desatino
lamentarse de la suerte y cuantimás de esta tierra pasmada
donde nos olvidó el destino”. Este calculado trabajo de la
palabra se ha confundido con una taquigrafía documental. La
primera edición de El llano en llamas informa que el
autor se sirve “de su experiencia personal, de las charlas familiares,
de los relatos escuchados en boca de los hombres de su provincia”.
Con etnológico entusiasmo, se enfatiza su valor testimonial,
telúrico. La hazaña de Rulfo es muy superior. Lejos
del costumbrismo, crea una manera simbólica de referirse a
los pueblos “donde se han muerto hasta los perros y ya no hay ni quien
le ladre al silencio”.
A propósito de Borges, Beatriz Sarlo observa que la universalización
de su literatura corre el riesgo de borrar sus vínculos con
la cultura vernácula. También Rulfo funda una “modernidad
en las orillas”, pero ha sido víctima de la lectura opuesta.
Sus estructuras y su artificioso empleo del habla “natural” suelen
ser vistos como resultados accidentales de una realidad tan poderosa
que produce a su testigo. La fama cosmopolita de Borges lo desarraiga
de sus fervores locales; la de Rulfo lo asimila en exceso a una cultura
que superó con creces, la ilusión de localidad que el
autor podía leer sin problemas con los lentes de Günter
Grass.
Monterroso se inspiró en Rulfo para la fábula del Zorro
en La Oveja Negra. El Zorro escribe una obra maestra. Su segundo
libro es aún mejor. Entonces la República de las Letras
le exige un tercero, con el secreto afán de que fracase. El
Zorro detecta la estratagema y deja de publicar. Como el personaje
de Monterroso, Rulfo calibró hasta dónde llegaba la
voz del viento, y guardó silencio.
Queríamos
tanto a Juanito
Por
Mempo Giardinelli
Escritor
Aquel enero de 1986 en que Juan murió, yo me encontraba circunstancialmente
en México y lo visité un par de veces en su casa de
la Colonia Guadalupe Inn, al sur de la ciudad y cerca del llamado
Desierto de los Leones. Los Rulfo vivían en un tercer piso
que yo conocía muy bien, y allí habían dispuesto
su lecho de enfermo en una habitación pequeña, junto
a la sala. Era un cuarto despojado y semioscuro, al menos durante
las visitas, y Juan estaba acostado en la cama de una sola plaza con
cabezal de madera arqueado, alto y oscuro. Solamente parecían
brillar las sábanas blancas y la mirada siempre encendida de
ese hombre menudo, delgado, que era mi maestro y mi amigo. Había
una mesa de luz a su derecha y sobre ella unos papeles en los que
había escrito algo, con su letra desgarbada y el siempre infaltable
lápiz amarillo, de mina 2B, que eran los que prefería.
Hacía tiempo que ya no escribía con lapiceras ni bolígrafos,
ni con máquina de escribir. Solamente utilizaba esos lápices
flacos, coronados por gomitas de borrar sucias de tanto trajinar.
Algún tiempo atrás había comenzado a regalar
sus plumas y a mí una tarde del ’84, en la librería
El Juglar que estaba a cuatro cuadras de su casa, me regaló
su Pelikan a cartucho con tapa metálica diciéndome,
con el aparente desinterés con que descomprimía sus
emociones, “quizá te sirva ahora que regresas a tu país”.
No leí esos apuntes que él escribía, pero imagino
que fueron los mismos que un vecino del edificio vendió (luego
se supo que hurgaba en la basura de los Rulfo y extraía los
papeles que Juan descartaba) y se publicaron una o dos semanas después
de su muerte, creo recordar que en el suplemento “Sábado” del
diario Unomásuno y no sin escándalo. Ya he contado
que la noche del día en que murió lo acompañé,
en silencio, desde un rincón de la Funeraria Gayosso de la
avenida Félix Cuevas. Ahí estaban sus viejos y queridos
amigos: Juan José Arreola, Tito Monterroso de la mano de Bárbara
Jacobs, Edmundo y Adriana Valadés, Elenita Poniatowska, Agustín
Monsreal y mucha gente anónima, de evidente origen humilde.
Algunos lloraban quedito, como se llora en México cuando se
le teme a la muerte, y hacía frío y creo que llovía.
Escribí entonces una breve nota necrológica y después,
por años, no quise escribir nada sobre él hasta que
hace poco empecé a evocarlo como quien escribe la larga y fragmentaria
semblanza de un padre amado. Quizás este breve texto, a veinte
años de su muerte, sea una parte de ese todo.