Proyecto Patrimonio - 2015 | index | Lorena Amaro | Autores |
LECTURAS HUACHAS: BIBLIOTECAS DE INFANCIA EN LA NARRATIVA CHILENA ACTUAL
HUACHO READINGS: CHILDHOOD LIBRARIES IN CURRENT CHILEAN NARRATIVE
Lorena Amaro
Pontificia Universidad Católica de Chile Instituto de Estética
Jaime Guzmán Errázuriz 3300 Providencia Santiago de Chile
Chile
lamaro@uc.cl
En Revista de Humanidades. Universidad Andrés Bello.
Número 31 – Enero – Junio 2015
.. .. .. .. ..
Resumen
El siguiente artículo analiza las representaciones que seis narradores chilenos proyectan en relatos recientes, de carácter autobiográfico y autoficcional, en torno a lo que Sylvia Molloy ha llamado “escenas de lectura”. Leonardo Sanhueza, Alejandro Zambra, Lina Meruane, Rafael Gumucio, Luis López-Aliaga y Diego Zúñiga presentan a personajes que logran acercarse al mundo del libro y la lectura con muchas dificultades, las que en gran medida son consecuencia de la desarticulación de las políticas culturales durante la dictadura militar y de la soledad que viven en el engranaje familiar. En ese desierto literario se forman como lectores y autores, a pesar de la precariedad de las bibliotecas a las que acceden.
Palabras claves: Escena de lectura, narrativa chilena actual, lectores, biblioteca, dictadura militar.
Abstract
This article analyzes the representations which six chilean writers project in recent narratives (of an autobiographical and autofictional type), and which revolve around what Sylvia Molloy has termed “reading scenes”. Leonardo Sanhueza, Alejandro Zambra, Lina Meruane, Rafael Gumucio, Luis López-Aliaga and Diego Zúñiga present characters which manage to approach the world of books and reading, but do so at great pains, mainly due to the dismantling of cultural policies during the military dictatorship and the loneliness they live inside family structures. In that literary desert they are made up as readers and authors, in spite of the scarcity of the libraries they go into.
Key words: Reading Scene, Current Chilean Narrative, Readers, Library, Military Dictatorship
Quienes crecieron en Chile durante la década de los 80 vivieron, en su mayoría, las limitaciones educacionales y culturales impuestas por una economía sin escrúpulos, la que iba erigiendo la realidad absoluta del mercado para dejar atrás los proyectos colectivos, públicos, que en los años anteriores al golpe militar procuraron ofrecer una mejor educación y una cultura asequible a todos. Dicho esto, no deja de ser paradójico que mientras ardían las piras de libros en el zócalo de la remodelación San Borja, como un símbolo triste, inolvidable, del “apagón cultural” que confundiría el “cubismo” con la adhesión a los valores de la revolución cubana, el artífice de la caída de Salvador Allende, Augusto Pinochet, comenzara a engrosar su biblioteca a cuenta de las arcas fiscales. Según el periodista Cristóbal Peña, autor de una acuciosa investigación sobre este aspecto poco conocido de la vida del dictador, este buscaba erigirse a sí mismo como un militar intelectual, letrado e incluso escritor (finalmente, plagiador) de libros.
Es interesante observar, a partir del libro de Peña, que en tanto el acervo de Pinochet crecía, se disolvían proyectos editoriales, se ocultaban bibliotecas y muchos intelectuales partían al exilio sin sus libros; esta situación de desmantelamiento y orfandad cultural es denunciada por nuestra literatura ya desde los primeros años de la dictadura. [1] Un estudio ya ineludible sobre la narrativa de los ochenta y noventa, Novela chilena, nuevas generaciones. El abordaje de los huérfanos, de Rodrigo Cánovas, remite a un grupo de escritores nacidos entre 1950 y 1964, aproximadamente, en cuyos textos emerge la figura del huérfano: “Es como si el sujeto se hubiera vaciado de contenido para exhibir una carencia primigenia, activada por un acontecimiento histórico, el de 1973” (39). La argumentación de Cánovas abarca diversas dimensiones de esa huerfanía, particularmente la situación de los que llama “expósitos”, cuyo resentimiento hacia el padre (“el abandono, la derrota, la utopía derrumbada, la traición afectiva”, precisa Cánovas, 40) o su intensa telemaquia, dice relación con una problemática política y familiar. Cánovas alude, además, al discurso de un subgrupo de estos narradores, los más jóvenes, quienes proporcionan una “imagen generacional”, proponiendo “una temprana desafiliación” a la “tradición literaria” (47). Estos jóvenes de los noventa, entre los cuales se encuentra Alberto Fuguet, tienen por abrevadero el mundo de los mass media, observa Cánovas. Me interesa proponer aquí una suerte de continuidad no solo en lo que respecta a la orfandad familiar, que se vislumbra con distintas intensidades en los relatos que abordaré, sino también con aquella última observación, sobre la relación o, en muchos casos, la falta de relación de estas narrativas con la tradición literaria y sus diversos cánones. Observo como un rasgo original en el grupo de narradores que estudio, además de la utilización de los lenguajes y contenidos de los mass media, una reproblematización de sus relaciones con la tradición literaria, ya sea desde la parodia o la ruptura irónica. Estas relaciones son propiciadas por la fantasmagórica aparición, en sus relatos, de bibliotecas incipientes o en ruinas. La presencia de estas bibliotecas constituye, por otra parte, una denuncia de las difíciles condiciones en que se desarrolló la cultura bajo la dictadura, denuncia necesaria todavía hoy, a 25 años del traspaso del gobierno de Pinochet a Patricio Aylwin (1990).[2]
Estas nuevas historias articulan la experiencia de la autoría a partir de miradas retrospectivas, las que insisten en revelar la dificultad, y sobre todo la originalidad o extraordinariedad de las escenas de lectura, las que en su mayoría dan origen a una vocación literaria. Se trata de experiencias que exploran las infancias y adolescencias experimentadas en un contexto cultural muy adverso, ya fuese bajo dictadura o bien, los primeros años de los gobiernos concertacionistas, en que las políticas del libro no contribuyeron a que se reconstituyera el rico tejido cultural anterior al golpe: hasta hoy subsiste un elevado impuesto a los libros y se echa en falta una política del libro que articule el acceso democratizador a los contenidos de la cultura, librada al juego de oferta y demanda que predomina en el sistema neoliberal.
En este artículo abordaré narraciones de Leonardo Sanhueza, Alejandro Zambra, Diego Zúñiga, Lina Meruane, Rafael Gumucio y Luis López-Aliaga, desde la perspectiva de sus “escenas de lectura”, de acuerdo con la descripción que de esta figura hace la crítica argentina Sylvia Molloy. También haré mención de conceptos como filiación, afiliación, herencia y clase social, que permitirán articular un análisis de los personajes lectores y su formación como figuras autorales bajo dictadura.
Los personajes de estos relatos consforman lo que José Amícola ha llamado “autofiguraciones”, forma de representación que el crítico argentino adscribe a la escritura autobiográfica. Si bien estos textos no son propiamente autobiografías, se vinculan con la escritura referencial, dado que oscilan entre la novela autobiográfica y la autoficción. Esta gradación se puede observar en el uso (o no) del nombre del autor. En algunas novelas este no aparece, en tanto en otras, se insinúa: por ejemplo, en La edad del perro, de Leonardo Sanhueza, o en Formas de volver a casa, de Alejandro Zambra, o bien el nombre figura, pero como parte de una decidida auto- ficción, como es el caso de Cercada, de Lina Meruane, en que el nombre de la autora (“Meruane”) designa a la directora de cine que está filmando la historia de la protagonista, la mujer “cercada”.
Cabe aclarar que el concepto de autoficción refiere a aquellas narraciones en que el nombre del autor es igual al del narrador y personaje principal, pero sin embargo el pacto de lectura no es autobiográfico, sino novelesco. Esta situación contradictoria dio origen al famoso “cuadro vacío” en el artículo de Philippe Lejeune “El pacto autobiográfico”, en una tabla explicativa sobre los pactos novelesco y autobiográfico, en que el crítico francés procuraba mostrar que quedaba “excluida por definición la coexistencia de la identidad del nombre y del pacto novelesco” (53), situación que vino a contradecir la publicación y posterior discusión sobre Fils, de Serge Doubrovsky, de las que emerge el concepto de “autoficción” para designar esa posibilidad.
Los autores de las obras aquí estudiadas fueron educados bajo dictadura o en los primeros años de la llamada transición, esto es, entre 1973 y, como año significativo, 1998, cuando es detenido Pinochet en Londres. Sus textos representan experiencias lectoras en que los libros funcionan como vehículos de movilidad social, a la vez que de arraigo, a falta de referentes más sólidos en el ámbito familiar: como los huérfanos de Cánovas, muchos de estos protagonustas siguen soportando la ausencia real o simbólica del padre.[3] Enfrentados a bibliotecas agostadas, colecciones de libros espurias y restos de volúmenes que emergen del olvido como un saludo de otro tiempo, los protagonistas de estos relatos ven en la formación literaria un camino posible, un mapa de ruta que les permitirá establecer nuevos vínculos de pertenencia.
Por otra parte, estas representaciones de la lectura conectan con cuestiones de orden histórico y social. Cuando Sylvia Molloy acuña el concepto de “escena”, lo hace pensando particularmente en las autobiografías hispanoamericanas del siglo XIX, cuyos autores solían inscribir en sus relatos el momento iniciático de encuentro con la literatura occidental (europea), que los legitimaba como intelectuales y autores. La escena de lectura decía relación con el diálogo que los escritores, casi todos ellos provenientes de las élites políticas y económicas, entablaban con lo tradición, con lo heredado o transmitido como la cultura “verdadera”, en una dinámica que tenía como telón de fondo las tensiones entre civilización y barbarie y que es válida también para el incipiente ambiente literario chileno de esa época.
Entre 1930 y 1950, en nuestro país la “escena de lectura” varía ostensiblemente respecto de aquellas escenas fundacionales descritas por Molloy. Ya no solo los escritores de élite emprenden el trabajo de escribir autobiográficamente, dado que importantes actores mesocráticos irrumpían en ese campo. En este sentido, son ejemplares los casos de José Santos González Vera o Manuel Rojas, introducidos en el mundo literario por obreros calificados, ya fueran estos tipógrafos, zapateros o maestros, todos ellos anarquistas. En varios textos, algunos que ellos mismos escribieron, la escena de lectura se vestía de una impronta meritocrática. Las escenas descritas por estos escritores, muchos de ellos cultores de la novela social, mostraban cómo la literatura no se adquiría a través de la instrucción primaria —si bien una ley la garantizaba desde 1920— sino a través de búsquedas propias, orientadas en la mayoría de los casos por necesidades ideológicas. Al mismo tiempo, la lectura era lectura fraterna, solidaria. El acervo cultural se construía en los escasos tiempos libres, en el diálogo con otros.
En su lectura de La vida simplemente, novela publicada a fines de 1940, pero que refiere precisamente a la década del 20, Antonia Viu subraya la importancia que adquirió el libro, en ese período, como “vehículo de movilidad social” (64). De hecho, Roberto, el pequeño protagonista de esa novela, logra salir del conventillo gracias a la lectura. No solo lo hace físicamente: al “leer en el conventillo”, como plantea Viu, sale de él en términos estéticos e intelectuales. Si bien recibe ayuda de un bibliotecario (suerte de alter ego del autor, como el propio niño lo es también), en su periplo hacia la literatura será muy importante su propia actitud autodidacta, que, destaca Viu, resulta muy en consonancia con las ideas anarquistas que primaron entre los autores de la novela social en Chile.
Son numerosas las diferencias entre estos tres momentos de la historia literaria y social chilena, el de la escena de lectura fundacional (de interlocución con la literatura europea), el de la escena meritocrática con visos anarquistas y aquella que protagonizan hoy nuestros autores. Estos últimos revelan, en numerosos libros sobre la infancia en dictadura, muchos de ellos de carácter autobiográfico, sus primeras y notables experiencias como lectores. Desasistidos del Estado y sin una política educativa consistente, huérfanos de referentes culturales vivos en el país, testigos del desmantelamiento del mundo editorial y del libro a lo largo de varios años que hemos llamado “del apagón cultural”, las escenas de lectura que esbozan coinciden en al menos de estos cuatro aspectos, algunos de ellos vinculados entre sí: 1) la aparición del escombro, la ruina o el desecho como sostén de la biblioteca personal; 2) la falta de información sobre la proveniencia, origen y posibles mapas de lectura de las bibliotecas familiares; 3) la orfandad familiar y también cultural, significada en la ausencia física, afectiva o simbólica de los padres; 4) el hallazgo de la lectura como un modo de fundar una nueva identidad, sostenida en la filiación o pertenencia del niño o niña escritor/a al mundo de la literatura. Revisaremos a continuación estos aspectos de la escena de lectura actual, para luego contrastar su sentido político e histórico con el de los períodos anteriores aquí mencionados.
1. LA EDAD DEL PERRO Y EL TÓPICO DE LA MALETA ABANDONADA[4]
Sylvia Molloy entiende la “escena de lectura” como una experiencia que no necesariamente corresponde al primer libro que se lee de niños, sino al “reconocimiento de una lectura cualitativamente diferente de la practicada hasta ese entonces” (29). De pronto se pone de relieve un libro entre muchos, lo que ella llama “el Libro de los Comienzos” (29). En esta novela, la primera del poeta Leonardo Sanhueza,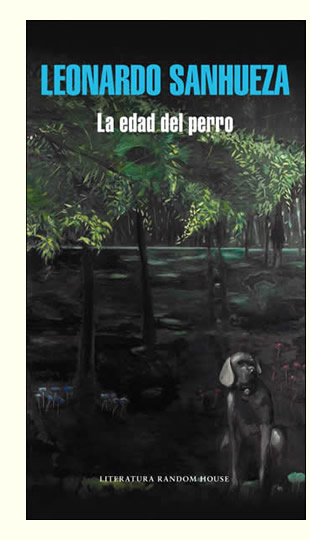 el pequeño protagonista experimenta este acercamiento decisivo a la literatura a través de una enigmática maleta blanca, que encuentra escondida en su casa.
el pequeño protagonista experimenta este acercamiento decisivo a la literatura a través de una enigmática maleta blanca, que encuentra escondida en su casa.
Hasta que apareció la maleta. Era blanca y pesada. De cartón piedra pintado, marcos de madera, esquineros de metal, manilla de cuero: una maleta vieja como cualquiera, casi una maleta de utilería, salvo por el hecho de que se hallaba a muy mal traer... Estaba rota en un costado, junto a uno de sus esquineros, agujereada ostensiblemente por una rata, o por varias . . . Antes de abrirla le di un par de patadas, a ver si el enemigo respondía con alguna señal. Ante el silencio, la abrí. Respiré hondo... El enemigo no se hallaba en su madriguera ocasional, pero sí su familia, una camada de nueve ratones rosados, pelados y ciegos... El nido de papel picado ocupaba un buen rincón de la maleta y, para llegar hasta ahí desde el forado en la esquina opuesta, la madre había cavado un sinuoso túnel a través de un centenera de libros. Mucho más que un centenar. Era imposible contarlos... (104-105)
Una vez ejecutada una prolija labor de limpieza, el narrador revela que de ese centenar de libros solo fue posible salvar dieciséis, que considerará suyos “con un sentido de la propiedad que desconocía”, porque, como él dice, “los niños no tienen cosas propias” (108), sino que gozan solo de lo que les prestan o conceden las familias. Los dieciséis libros sobrevivientes, pues, constituirán la primera biblioteca del niño-poeta: “En mi casa había un diccionario Codex, un atlas de Chile, unas cuantas biblias, pero ahora además había una biblioteca, la primera, dieciséis libros míos y de nadie más” (108).
Esos libros, de aparición misteriosa, revelan nuevos secretos. La madre del niño le confiesa que los trajo a la casa su padre, un padre alcohólico y ausente al que él ve muy pocas veces. También le revelará que son los restos de un allanamiento a la editorial Quimantú y que su padre, en ese tiempo suboficial de la Fuerza Aérea, participó en el piquete.
Esta historia, más allá del hallazgo físico de los volúmenes, constituye una metáfora que va mucho más allá de la autofiguración de un lector; el hallazgo de la maleta, ambigua herencia de un padre abandonador, habla también de las ruinas de un proyecto, el proyecto democrático y popular que en 1971 transformó a la editorial Zig-Zag, la industria de mayor envergadura y tradición en el rubro literario, en Quimantú. Antes del ascenso de la Unidad Popular, explica Bernardo Subercaseaux a propósito de esta transformación (180), el Estado fue, en general, un actor ausente de las políticas editoriales. Con la creación del nuevo sello, se buscaba cumplir con un proyecto de cuño iluminista, expresado incluso por ese nombre, Quimantú, proveniente del mapudungun: kim, saber; antu, sol, “voz que etimológicamente —explica Subercaseaux— se refiere al acceso de las mayorías a los libros, y en general, a la cultura” (182).
Con posterioridad al Golpe Militar se dio fin a esta experiencia editorial, que en tres años publicó más de tres millones de ejemplares en su colección “Quimantú para todos” y casi cuatro millones en su colección de “Minilibros”,[5] entre otras líneas publicadas por este sello (“Nosotros los chilenos”, “Cordillera”, “Cuncuna”). Quimantú se transformó en la Editora Nacional Gabriela Mistral, la que buscó productivizar las colecciones existentes con fines propagandísticos, manteniendo algunos de sus títulos, pero proyectando allí contenidos nacionalistas y promilitares. A poco andar, en 1977, la empresa sería subastada y privatizada. Ya mucho antes los libros del proyecto original de Quimantú habían sido quemados. Escondidos. Puestos en maletas.
Es así como llegan a las manos del protagonista de La edad del perro: como restos o escombros de un vasto proyecto desmantelado por la violencia física, pero también epistémica y simbólica, de la Junta Militar, afanada en consolidar la refundación capitalista del Estado. La censura, el control y el silenciamiento de los contenidos culturales serían aspectos constitutivos de esa nueva forma de relación entre el Estado y los despojados ciudadanos.
Pero hay aún otra forma de leer la aparición de la maleta misteriosa, y es considerar la escena desde el punto de vista de la tradición literaria. El protagonista es medio huérfano de padre, consolida su identidad de lector a partir de los restos de un proyecto mayor y en un guiño erudito, parece un descendiente nada menos que de Cervantes, ya que la historia de la maleta se remonta a los orígenes de la modernidad literaria en nuestra lengua.[6] Se produce un diálogo intertextual con El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, en que la aparición metaliteraria no de una, sino de dos maletas, constituye lo que la especialista Cristina Castillo ha planteado como un tópico de la literatura pastoril del siglo XVII, el de las “maletas abandonadas”. La primera de ellas se encuentra en el Libro I, capítulo XXIII, en que Don Quijote y Sancho atraviesan la Sierra Morena:
En esto, alzó los ojos y vio que su amo estaba parado, procurando con la punta del lanzón alzar no sé qué bulto que estaba caído en el suelo, por lo cual se dio priesa a llegar a ayudarle, y cuando llegó fue a tiempo que alzaba con la punta del lanzón un cojín y una maleta asida a él, medio podridos, o podridos del todo, y deshechos; . . . aunque la maleta venía cerrada con una cadena y su candado, por lo roto y podrido della vio lo que en ella había . . . buscando más halló un librillo de memoria ricamente guarnecido: éste le pidió Don Quijote, y mandóle que guardase el dinero y lo tomase para él. (184)
Como la maleta blanca de La edad del perro, la del Quijote también se encuentra medio podrida y su mayor tesoro es un libro: contiene cartas de amor y versos de un caballero que Don Quijote supone despechado y de buen linaje (lo que se confirma posteriormente, cuando se relata la historia de Tancredo), algunos de los cuales fueron efectivamente publicados por Cervantes.
En un extenso y detallado análisis de la figura autorial, el crítico José Manuel Martín Morán se detiene en la segunda maleta, la que es mencionada por primera vez en el Libro Primero de El Quijote, Capítulo XXXII, durante una conversación en la venta de Palomeque, en torno a los libros de caballería. Los allí reunidos suelen leerlos en voz alta, con satisfacción de todos; los sacan de una maleta vieja que han dejado abandonada en la venta. Se lee a continuación una de las novelas que contiene: la del Curioso impertinente. Pero hay otros textos, cuya presencia en la maleta aborda Martín Morán para elaborar una lectura sobre el complejo problema de autoría cervantina. Los huéspedes de la venta desconocen quién es el autor/dueño de la maleta, pero el lector, no:
El ventero se llegó al cura y le dio unos papeles, diciéndole que los había hallado en un aforro de la maleta donde se halló la Novela del curioso impertinente, y que, pues su dueño no había vuelto más por allí, que se los llevase todos; que, pues él no sabía leer, no los quería. El cura se lo agradeció, y, abriéndolos luego, vio que al principio de lo escrito decía: “Novela de Rinconete y Cortadillo”, por donde entendió ser alguna novela y coligió que, pues la del “Curioso irnpertinente” había sido buena, que también lo sería aquélla, pues podría ser fuesen todas de un mesmo autor… (I, 47, 424)
En tanto el “dueño de la maleta”, en este pasaje, es claramente Cervantes, en La edad del perro, el “dueño de la maleta” es el niño que se la apropia, arrogándose así el lugar simbólico del autor, por una parte, y también del lugar del padre (tanto el padre físico, que escondió el tesoro, como del padre simbólico/literario que lo convierte en literatura, Cervantes).
2. CERCADA Y MI ABUELA, MARTA RIVAS GONZÁLEZ: LAS BIBLIOTECAS HEREDADAS [7]
Ya en el año 2000, Lina Meruane escarbaba en la memoria reciente para proponer en su narrativa lecturas de infancia y juventud bajo dictadura. En Cercada, la protagonista, Lucía,[8] hija de un militar que es encarnación de las fuerzas patriarcales, procura desvincularse de su herencia/mandato familiar y construir una identidad propia a través de la lectura. Cercada remite a los problemas de la filiación y las afiliaciones, en 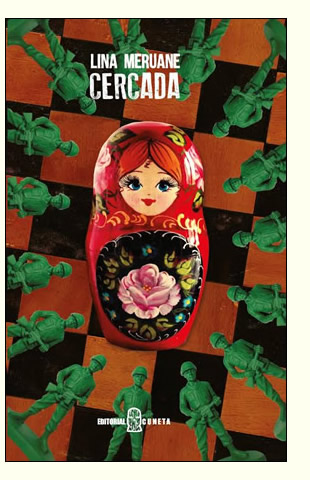 el sentido que le da Edward Said a estos conceptos:[9] por una parte, qué tomar o dejar de una herencia, y por otra, a qué modelos adscribirse, dónde buscar una pertenencia. En este sentido, Meruane plantea irónicamente la cervantina oposición de las armas y las letras, encarnadas en la novela por dos bandos contrarios, el del “comandante Camus”, su padre, y el de los dos hermanos Manuel Merino y Ramiro Hernández, librero y guionista, respectivamente. La protagonista de Cercada se encuentra entre estas dos fuerzas; en tanto el padre la vigila, procurando controlar no solo la expresión de lo político, sino también de lo erótico y pulsional, los dos hermanos, ambos hijos de “don Antonio Hernández”, víctima de la represión, la asedian, escondiendo en las relaciones que mantienen con ella sus identidades reales. El acceso a las historias de estos hombres se hace posible a través de la mirada de Lucía y detrás de ella, de la verdadera dueña de la historia, “Meruane”, directora de las diversas escenas en que ellos confrontan sus deseos.
el sentido que le da Edward Said a estos conceptos:[9] por una parte, qué tomar o dejar de una herencia, y por otra, a qué modelos adscribirse, dónde buscar una pertenencia. En este sentido, Meruane plantea irónicamente la cervantina oposición de las armas y las letras, encarnadas en la novela por dos bandos contrarios, el del “comandante Camus”, su padre, y el de los dos hermanos Manuel Merino y Ramiro Hernández, librero y guionista, respectivamente. La protagonista de Cercada se encuentra entre estas dos fuerzas; en tanto el padre la vigila, procurando controlar no solo la expresión de lo político, sino también de lo erótico y pulsional, los dos hermanos, ambos hijos de “don Antonio Hernández”, víctima de la represión, la asedian, escondiendo en las relaciones que mantienen con ella sus identidades reales. El acceso a las historias de estos hombres se hace posible a través de la mirada de Lucía y detrás de ella, de la verdadera dueña de la historia, “Meruane”, directora de las diversas escenas en que ellos confrontan sus deseos.
Como Sanhueza, Meruane hace un guiño a lo más canónico de la tradición literaria en nuestra lengua, pero esta vez con contenidos claramente paródicos. Sabido es que el Quijote se inclinaba por la preeminencia de las armas; lo que Cercada propone es la liberación de Lucía a través de las letras. A ellas se acerca clandestinamente: “Leer algún libro a escondidas, decirle a su padre que era una lectura obligatoria, que iban a tomarle prueba... ” (35). Así sortea la estricta disciplina familiar, en que no hay madre —una madre negada, “perdida”—, pero sí un padre militar y una abuela “fiscal o abogado” que le deja como herencia los jirones de una biblioteca. Lucía, a diferencia de esta abuela que descosía los libros para poder cargar con la lectura en su maletín, jamás rompería un libro: “te desesperan las palabras cortadas, las frases sin final. Personajes recortados (como tu madre)... ” (28). Si miramos la totalidad de la producción de la autora, podemos arriesgar la idea de que la cuestión de la pertenencia es prácticamente una obsesión y que en Cercada se manifiesta, en efecto, en la forma de un discurso sobre la literatura como vía de autoconstrucción. Del modo en que las infantas Blanca y Gretel huían al bosque en el primer libro de relatos de Meruane, Las infantas (1998), en Cercada la protagonista intenta huir de las marcas y herencias familiares que la condenan a ser una “niña”, haciéndose a sí misma letrada, lectora, amante de libros y lectores.
En su biografía Mi abuela, Marta Rivas González, Gumucio también aborda las herencias y mandatos familiares. Llama la atención que el escritor, llamado igual que su padre, su abuelo, su bisabuelo y su tatarabuelo, algunos de ellos inscritos en los libros de historia como activos agentes 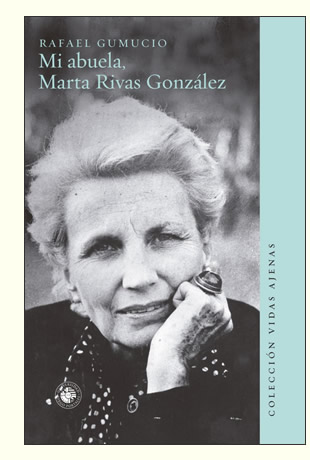 parlamentarios, todos reconocidos participantes de la vida política chilena, decida escribir no sobre esa conspicua rama familiar, sino que concentre su mirada en una mujer, su abuela, Marta Rivas González. En las primeras páginas de Mi abuela encontramos una suerte de explicación para esto: “Mi abuela fue, moralmente hablando —y sin que yo dudara un segundo de que estaba frente a una mujer—, el primer hombre, el primer varón que conocí, la primera imagen de valentía, de moral y de lealtad caballeresca que me fue ofrecida. O más bien fue mi abuela la primera imagen de masculinidad que yo elegí reivindicar como propia (por mucho que mi padre y mi padrastro fueran indudablemente más machos que ella)” (16). Se ve aquí la primera de una serie de dualidades y aparentes contradicciones que van tejiendo este texto, en parte biografía, en parte carta pero sobre todo autobiografía en que lo más importante no es la figura de la abuela, sino sus múltiples legados, su herencia compleja, la de una “aristocracia de izquierda” roteadora y de moral tribal, aparentemente enloquecida, que Gumucio ubica particularmente en Chile y en ningún otro lugar del mundo. Una clase social que el nieto sopesa y juzga cruelmente. Y que, a ratos, también defiende con indulgencia. Su relato está atravesado de dudas, de preguntas dirigidas a la abuela, quien ya no puede responderle: su silencio es el de los espectros, aquellos sobre los que escribe Jacques Derrida, esas presencias inscritas en la ausencia cuya perseverancia en el tiempo es un desorden, una turbulencia, una intervención ineludible en el presente y el futuro de los vivos.[10] Sobre eso escribe Rafael Gumucio: sobre esas huellas, también sobre los mandatos de su herencia, la herencia que él mismo eligió: no la de la política, que ocupó a tantos varones de su familia, sino la de la literatura, que es el legado de la abuela, licenciada en letras francesas y amiga de escritores e intelectuales como José Donoso y Armando Uribe. Sin embargo, el exilio hace de este un legado principalmente simbólico. Ya desde las primeras páginas de su libro, Gumucio describe el pequeño departamento que compartían sus abuelos en París y confiesa: “No recuerdo ahora dónde quedaban los libros” (13). Aunque heredero de un impresionante legado cultural, materialmente este es precario: “Nada parecía destinado a permanecer, todo estaba listo para ser embalado” (13).
parlamentarios, todos reconocidos participantes de la vida política chilena, decida escribir no sobre esa conspicua rama familiar, sino que concentre su mirada en una mujer, su abuela, Marta Rivas González. En las primeras páginas de Mi abuela encontramos una suerte de explicación para esto: “Mi abuela fue, moralmente hablando —y sin que yo dudara un segundo de que estaba frente a una mujer—, el primer hombre, el primer varón que conocí, la primera imagen de valentía, de moral y de lealtad caballeresca que me fue ofrecida. O más bien fue mi abuela la primera imagen de masculinidad que yo elegí reivindicar como propia (por mucho que mi padre y mi padrastro fueran indudablemente más machos que ella)” (16). Se ve aquí la primera de una serie de dualidades y aparentes contradicciones que van tejiendo este texto, en parte biografía, en parte carta pero sobre todo autobiografía en que lo más importante no es la figura de la abuela, sino sus múltiples legados, su herencia compleja, la de una “aristocracia de izquierda” roteadora y de moral tribal, aparentemente enloquecida, que Gumucio ubica particularmente en Chile y en ningún otro lugar del mundo. Una clase social que el nieto sopesa y juzga cruelmente. Y que, a ratos, también defiende con indulgencia. Su relato está atravesado de dudas, de preguntas dirigidas a la abuela, quien ya no puede responderle: su silencio es el de los espectros, aquellos sobre los que escribe Jacques Derrida, esas presencias inscritas en la ausencia cuya perseverancia en el tiempo es un desorden, una turbulencia, una intervención ineludible en el presente y el futuro de los vivos.[10] Sobre eso escribe Rafael Gumucio: sobre esas huellas, también sobre los mandatos de su herencia, la herencia que él mismo eligió: no la de la política, que ocupó a tantos varones de su familia, sino la de la literatura, que es el legado de la abuela, licenciada en letras francesas y amiga de escritores e intelectuales como José Donoso y Armando Uribe. Sin embargo, el exilio hace de este un legado principalmente simbólico. Ya desde las primeras páginas de su libro, Gumucio describe el pequeño departamento que compartían sus abuelos en París y confiesa: “No recuerdo ahora dónde quedaban los libros” (13). Aunque heredero de un impresionante legado cultural, materialmente este es precario: “Nada parecía destinado a permanecer, todo estaba listo para ser embalado” (13).
La escena de lectura se proyecta como un acto de admiración a Marta Rivas; es ella misma la literatura, el estilo, la libertad. Probablemente esa biblioteca en el exilio era exigua, pero la lectura excedía la materialidad de los libros:
Me acuso voluntariamente de esnobismo. Entre mi abuela y mi padre, habría elegido cien mil veces a mi abuela y su barrio, mi abuela y su estilo, mi abuela y su risa para salvarme de ser pobre o de ser normal. Yo llamaba a todo eso literatura, porque para mí eso era ser escritor: salvarse de vivir en los suburbios. Mi abuela había perdido casi todo, pero ese todo, al menos, lo tuvo alguna vez, y esa sensación de haber sido rica y poderosa e intocable a mí me bastaba como tesoro. Me bañaba en sus frases, en el aroma siempre impecable de los libros que le pedía prestados y que no necesitaba ni siquiera leer, pues me bastaba con abrirlos y olerlos para impregnarme de ella, de la literatura, libre, soberana y única para mí… (21)
La abuela, quien ha venido a tomar el lugar de un padre a medias ausente, es quien le plantea al nieto el mandato de la escritura, no sin crueldad. Rechaza los primeros textos de su nieto y transforma sin miramientos su primera novela, escrita a los 16 años, en una crónica, en otra cosa, negándole la posibilidad de hacer ficción. En esta biografía Gumucio toma venganza: escribe una especie de fábula biográfica, imaginando escenas de la juventud de su abuela, de sus amores, de sus decepciones, y publicando este texto, quizás más novela que otra cosa. Por otra parte, Gumucio paga una deuda: junto con el rechazo de los primeros textos, vinieron las palabras de consuelo de la abuela: “el primer tomo de la colección La Pléiade de En busca del tiempo perdido” (116), que ella le entregó: “Sabía que hasta que no me prestara esos tomos de listines dorados yo no sería considerado por mi abuela un escritor” (117). Gumucio, que lee el libro subrayado por la abuela, un libro que ella misma descubrió a los 17 años, a escondidas, sabe que nunca habrá de devolverlo.
3. LA IMAGINACIÓN DEL PADRE: LIBROS DE EXILIO Y RETORNO [11]
Como se puede ver, en estas narrativas lo que se sopesa es la heterogeneidad de la herencia; Derrida conceptualiza esa heterogeneidad como radical y necesaria, ya que
su presunta unidad, si existe, solo puede consistir en la inyunción de reafirmar eligiendo... es preciso filtrar, cribar, criticar, hay que escoger entre los varios posibles que habitan las misma inyunción y habitan contradictoriamente en torno a un secreto. Si la legibilidad de un legado fuera dada, natural, transparente, unívoca, si no apelara y al mismo tiempo desafiara a la interpretación, aquél nunca podría ser heredado . . . Se hereda siempre de un secreto —que dice: “Léeme ¿Serás capaz de ello?”—. (Derrida 30)
Este “secreto” tras toda herencia se intuye particularmente en otra narración en que lo que se pone en tensión es la decisión de un heredero, que en este caso también carga con un nombre: “Llevo encima el nombre del padre de mi padre” (36), escribe en el capítulo titulado “Luis López-Aliaga” el autor homónimo. En La imaginación del padre expone las aporías de la pertenencia a Chile y Perú, país del cual proviene su abuelo, un aprista exiliado a mediados del siglo XX. Como La invención de Morel, este libro, en parte autobiográfico, pero que también se puede leer, en algunos capítulos, como una desaforada autoficción, es una máquina de fabricar escenas, relatos de recuerdos reales e ilusorios, todos destinados a colmar los espacios en blanco de una paternidad fustrada, alcohólica y confusa, tan confusa como la aparentemente unívoca noción de patria. Esos vacíos paternos se llenan recurriendo a la lectura. El hijo busca en los libros las explicaciones que no le ha dado ni le dará la realidad, menos aún su padre, con el que puede hablar solo “lo justo y, seguramente, muchísimo menos de lo necesario” (15): “’Tacere è la nostra virtù” como dice el poema de Pavese. Callar fue nuestra virtud y también nuestra condena” (15). En un libro amarillo y enorme, una antología poética que le compra su madre cuando tiene ocho años (el capítulo se titula, significativamente, “El primer libro”), 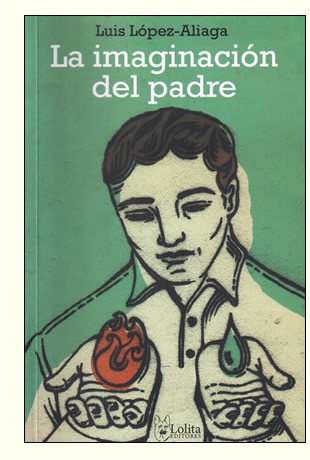 el niño cree encontrar “las respuestas que me debía mi padre” (16).
el niño cree encontrar “las respuestas que me debía mi padre” (16).
La atracción que por los libros siente “Luis López-Aliaga”, probablemente se deba a que, como dice el narrador, en su primera infancia “no había libros en mi casa de la calle Eyzaguirre” (14). Como en Sanhueza, la aparición de los mismos es súbita y mágica. En este caso, se trata de una biblioteca familiar:
Hasta que un día llegué del colegio y me encontré en la sala con un mueble lleno de libros bien empastados que cubría casi todo un muro. Nadie me dijo nada, solo apareció allí y allí se quedó tapando una pared hasta entonces vacía, con algunos manchones de humedad y la puntura descascarada. La biblioteca incluía desde los rusos a los beatnik, desde las obras completas de Giovanni Papini a cada una de las novelas de Ciro Alegría, pasando por varias biografías de Ludwig y la tetralogía de Morris West. Quedaban, de todos modos, algunos escaparates vacíos que mi padre poco a poco se fue animando a llenar con los libros que guardaba en un armario, en su pieza. Eran los de Haya de la Torre, de Luis Alberto Sánchez, de Mariátegui. Ideología y Programa del Movimiento aprista, de Harry Kantor, por ejemplo. O Espacio-Tiempo-Histórico, de Haya de la Torre, o Haya de la Torre y la Unidad de América Latina, de Mario Peláez Bazán. Me intrigaban esos libros, pero me costó acercarme a ellos, cierto pudor me lo impedía, quizás el miedo de romper con algún secreto íntimo de mi padre… (15)
En La imaginación del padre finalmente no se esclarece el origen de esta repentina biblioteca, como se puede ver, tan asociada al exilio del abuelo peruano, ese legado al que el nieto procura acceder progresivamente, en tanto el padre, por el contrario, se aleja cada vez más. La biblioteca parece contener los restos de un destierro, constituye en sí misma una imagen del secreto, del silencio, de las preguntas y temores que plantea una herencia. La escena propuesta por López-Aliaga, a diferencia de las tradicionales escenas de lectura decimonónicas, las de los relatos fundacionales que buscaban afirmar sobre todo el vínculo del escritor con las grandes literaturas universales (con la cultura europea), tiene lugar entre los escombros de uno de los grandes proyectos políticos americanistas. El hijo no tiene cómo orientarse por sí solo en aquel universo cultural: en qué orden, con qué sentido leer. La situación es angustiosa, sobre todo porque existe un mandato: el “compadre” del abuelo, padrino de una tía, es Luis Alberto Sánchez, político y escritor peruano, admirado y respetado por toda la familia, que lo apoda cariñosamente “el padrino”. El padre del narrador espera que este se convierta en abogado, y también parece incubar el deseo de que su hijo se transforme en escritor “de verdad”, como “el padrino”, un escritor político. Sin embargo, el hijo estudia filosofía y su primer libro es de poemas, un libro con el que el narrador confiesa que defraudó, aparentemente, los anhelos paternos.
Resulta también interesante que el hijo intente entender los silencios paternos a través de los libros, como si estos tuvieran la llave para retornar de su propio exilio filial. A la antología poética de la niñez, sigue la prosa de Alfredo Bryce Echeñique, “más que un descubrimiento literario” (79) de juventud, libros lo ayudarán, quizás, a enfrentar el imaginario paterno: “Había comprendido, o había imaginado comprender, que con esas lecturas estaba estableciendo un diálogo secreto con mi padre” (79).
Se unen aquí pues las figuras de Bryce, el padre “simbólico”, literario, y el padre sanguíneo, sobre el cual el hijo se pregunta si habrá querido ser, también él, un escritor.
4. LECTURAS DE CLASE MEDIA
La escasez de libros en el hogar, que describe López-Aliaga como una experiencia de la primera infancia —en su caso interrumpida por la aparición de una nutrida y misteriosa biblioteca—, parece ser, en gran medida, una marca que vivieron muchos escritores chilenos contemporáneos, a quienes Alejandro Zambra ha denominado “la generación Ercilla”, en alusión a las famosas colecciones de libros que regalaba esa revista. En el libro de ensayos No leer expone estas ideas, que desarrollará narrativamente en Formas de volver a casa:
En mi casa, como en la mayoría de las casas de clase media, la biblioteca consistía únicamente en una colección de libros baratos que venían de regalo con la revista Ercilla. La Biblioteca Ercilla incluía varias decenas de títulos de color rojo para la literatura española y de color café para la literatura chilena y de color beige para la literatura universal. No había una colección de libros latinoamericanos. No había, para nosotros, literatura latnoamericana. (164)
Zambra denuncia un vacío o falta, que algunos corregirán con los años, en lo que llama un “encuentro tardío”, concretado en los años posteriores al cambio de mando político de 1990.
Estas colecciones de libros chilenos, españoles y universales, aparecieron en 1983, con el auspicio de socios como la Editorial Andrés Bello y la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile, entre otros. En un solo año fueron publicados más de 8 millones de ejemplares, los que fueron distribuidos a través de promociones especiales. Escribe Bernardo Subercaseaux: “El libro promueve a la revista, la revista al libro, la televisión al libro, el libro a la televisión” (223); el libro se convierte en factor de promoción para sacar a la revista Ercilla de su decaimiento. No hay títulos nuevos, no hay promoción de una literatura chilena contemporánea: la mayoría de estas colecciones incluye a autores canónicos, los que se encuentran en los planes y programas educativos. Esta tendencia, argumenta Subercaseaux, implicará un distanciamiento de la creatividad y agravará el problema de los mensajes creativos. Por supuesto, de los escritores, quienes carecían de canales expresivos y a los que solo les quedó la opción de las autoediciones (228-229). Por otra parte, como subraya el propio Zambra, estas selecciones de grandes obras aparecían desprovistas de un aparataje crítico adecuado. Descontextualizadas, pero muy económicas, tuvieron por largo tiempo un lugar en agostadas estanterías familiares.
Es allí, en una biblioteca familiar, que el narrador/escritor de Formas de volver a casa se reencuentra con ellas. Su historia transcurre entre Maipú, lugar de residencia de sus padres, donde él se crió, y La Reina, donde experimenta la adultez, tensionado entre dos estilos de vida distintos, los que  demuestran la fragmentación y diversidad de vivencias de lo que habitualmente en Chile llamamos, homogeneizándola, “la clase media”. En tanto hay una clase media que vive en villas creadas a fines de los años sesenta por el gobierno de Eduardo Frei Montalva, habitadas en muchos casos por gente de regiones, recién llegada a Santiago, sin formación universitaria ni aspiraciones culturales, hay otra clase media, de la cual forma parte en la actualidad el narrador de la historia marco de Formas…, quien lee y se desenvuelve profesionalmente, teniendo acceso a una mayor sofisticación estética. Es así como en una visita a casa de sus padres se encuentra con una sorpresa que podríamos decir es la inversa de la que vive el protagonista de La imaginación del padre:
demuestran la fragmentación y diversidad de vivencias de lo que habitualmente en Chile llamamos, homogeneizándola, “la clase media”. En tanto hay una clase media que vive en villas creadas a fines de los años sesenta por el gobierno de Eduardo Frei Montalva, habitadas en muchos casos por gente de regiones, recién llegada a Santiago, sin formación universitaria ni aspiraciones culturales, hay otra clase media, de la cual forma parte en la actualidad el narrador de la historia marco de Formas…, quien lee y se desenvuelve profesionalmente, teniendo acceso a una mayor sofisticación estética. Es así como en una visita a casa de sus padres se encuentra con una sorpresa que podríamos decir es la inversa de la que vive el protagonista de La imaginación del padre:
Me impresionó, sobre todo, ver en el living un mueble nuevo para libros. Reconocí la enciclopedia del automóvil, el curso de inglés de la BBC y los viejos libros de la revista Ercilla con sus colecciones de literatura chilena, española y universal. En la hilera del centro había también una serie de novelas de Isabel Allende, Hernán Rivera Letelier, Marcela Serrano, John Grisham, Barbara Wood, Carla Guefelbein y Pablo Simonetti, y más cerca del suelo algunos libros que leí cuando era niño, para el colegio: El anillo de los Löwensköld, de Selma Lagerlöf, Alsino, de Pedro Prado, Miguel Strogoff, de Julio Verne, El último grumete de la Baquedano, de Francisco Coloane, Fermina Márquez, de Valéry Larbaud, en fin. Me gustaría haberlos conservado pero seguramente los olvidé en alguna caja que mis padres encontraron en el entretecho. (76-77)
La biblioteca, “heredada” ahora por los padres y no por el hijo, es un recordatorio de las lecturas de infancia, a las que se suman los libros adquiridos por los padres, particularmente la madre, aficionada a la lectura de Carla Guefelbein, autora chilena de novelas de sentimentales, ambientadas habitualmente en mundo de clase media-alta. La madre le comenta al narrador que se ha sentido “identificada” con sus personajes. La respuesta del hijo es tajante: “¿Y cómo es posible que se identifique con personajes de otra clase social, con conflictos que no son, que no podrían ser los conflictos de su vida, mamá?” (80). Resulta muy interesante, a lo largo de toda la novela, la problematización de la clase, ya que el hijo que le enrostra a su madre su actitud desclasada, es él mismo un personaje tensionado entre dos mundos sociales y culturales. En varios pasajes del libro figura, pues, este hijo enjuiciador, al punto de alzarse como una especie de padre de sus padres infantilizados y apolíticos, que no tuvieron una postura clara frente a la dictadura militar, pero que por otra parte tampoco contaron con las ventajas educacionales de las que él sí gozó, estudiando en uno de los liceos emblemáticos de la educación publica chilena, el Instituto Nacional.
Hasta cierto punto, el narrador de esta novela guarda cierta relación con Roberto, el protagonista de La vida simplemente, en la medida que la cercanía con los libros le ha permitido acceder a formas de promoción social que le impiden, en realidad, volver, efectivamente, “a casa”.
La crítica Rubí Carreño ha señalado, con mucha razón, la relación entre esta novela de Zambra y Camanchaca, publicada por Diego Zúñiga en 2009. En ambas, sostiene Carreño, se elabora un imaginario clase-mediero, propio de los años de dictadura, en que a la precariedad de la existencia física y social se suma la precariedad intelectual de las familias sin tradiciones. Escribe, sobre Formas de volver a casa y el “cameo” que hace Zambra del personaje “Diego” (por cuyas señas se puede asociar con Diego Zúñiga, escritor):
El personaje escritor de Alejandro Zambra entabla una complicidad con Diego-personaje que radica en el hecho de haber crecido en una familia que casi no tiene ningún tipo de relación con la literatura escrita. Una familia, en la que los libros caben en un solo anaquel y en que la mayoría son manuales escolares o los textos que regalaba alguna revista. En el contexto de la novela las conversaciones sobre libros se dan solo en el marco de las clases en el Instituto Nacional, una de las pocas escuelas secundarias públicas de calidad que respetó la dictadura, a tal punto, que se le llama ‘liceo emblemático’. (137)
En tanto Zambra coloca en la biblioteca de su protagonista los libros que se repartían junto con la revista Ercilla, colecciones que formaron parte del acervo cultural de toda una generación, Zúñiga plantea una situación familiar mucho más precaria, en que no existe una biblioteca en la casa, 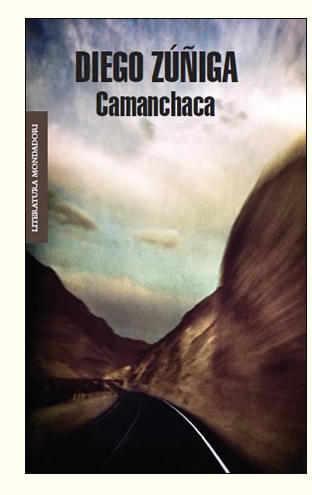 solo el esfuerzo del protagonista —un chico de veinte años, de padres separados y que estudia periodismo—, por hacerse con libros. El padre, con el que apenas habla, le ofrece acompañarlo a él y su nueva familia en un viaje a Buenos Aires, por cinco días: “él con la mujer y su hijo viendo las tiendas, y yo corriendo, entrando a todas las librerías y buscando algún libro que comprar. En mi mente tenía una lista. Después la olvidé. Ya daba lo mismo” (31). Finalmente encuentra tres novelas, “que no estaban en la lista, pero que quería” (31). La librería está por cerrar, pero logra que el padre lo acompañe para comprarlas: “él que palmoteaba mi espalda y me preguntaba si servían esos libros para la universidad . . . Tomó uno desde las dos tapas y lo abrió: el libro que parecía un ave volando, y él diciéndome que de verdad es resistente, que se nota que es de buena calidad, y yo callado, mirando el libro abierto y él sacudiéndolo y hablando de la calidad, y yo sin decir nada . . . ” (31).
solo el esfuerzo del protagonista —un chico de veinte años, de padres separados y que estudia periodismo—, por hacerse con libros. El padre, con el que apenas habla, le ofrece acompañarlo a él y su nueva familia en un viaje a Buenos Aires, por cinco días: “él con la mujer y su hijo viendo las tiendas, y yo corriendo, entrando a todas las librerías y buscando algún libro que comprar. En mi mente tenía una lista. Después la olvidé. Ya daba lo mismo” (31). Finalmente encuentra tres novelas, “que no estaban en la lista, pero que quería” (31). La librería está por cerrar, pero logra que el padre lo acompañe para comprarlas: “él que palmoteaba mi espalda y me preguntaba si servían esos libros para la universidad . . . Tomó uno desde las dos tapas y lo abrió: el libro que parecía un ave volando, y él diciéndome que de verdad es resistente, que se nota que es de buena calidad, y yo callado, mirando el libro abierto y él sacudiéndolo y hablando de la calidad, y yo sin decir nada . . . ” (31).
A las precarias bibliotecas de los ochenta, se sigue aquí esta fugaz escena de los noventa, en que el padre es incapaz de ver el libro más que como una mercancía, un objeto que debe ser útil (en la universidad) y de calidad (no romperse); una fase en que el sistema de mercado se ha impuesto en prácticamente todos los ámbitos. El hijo resiste como puede la ignorancia e indolencia del padre y consigue llevarse su tesoro, uno de los pocos regalos que realmente desea de su progenitor.
En la novela de Zúñiga el único otro personaje que lee es el abuelo. Como Testigo de Jehová, lee la Biblia, y le recomienda a su nieto que se acerque también a esas lecturas. Pero al igual que con el padre, con este abuelo tampoco será posible la comunicación. Es únicamente con la madre —con quien ha vivido un episodio traumático— con quien logra entablar una verdadera intimidad. Aun así, su orfandad es grande. Por eso, si bien hay un lector en Camanchaca, no hay una biblioteca, solo una librería que saca al joven protagonista de su constante inactividad o pasividad, pero que le parece inalcanzable económicamente. Y en que el padre tasa los libros por su tapa dura.
5. UNA CACERÍA A OSCURAS
Bajo una lógica de guerra y de acuerdo con la Doctrina de Seguridad Nacional, como argumenta Subercaseaux, el libro se tornó, bajo la dictadura pinochetista, en “‘un agente no confiable’ de cultura, y hasta en un recurso ‘capaz de contaminar la salud mental’”. Los niños/jóvenes de nuestras ficciones recientes —fantasmas de los niños/autores reales— accedieron a la lectura a contrapelo del acontecer político y social del país. Mientras los anarquistas de la mitad del siglo XX conformaban sus propios y fraternales cenáculos, estos narradores leían, literalmente, solos. Sin un padre o una madre, o bajo el alero de padres infantilizados, en ellos con- fluyen el bajo sostenido de la huerfanía y la necesidad de emprender un proceso de subjetivación y validación, que trasciende la validación social. La lectura, en el camino hacia la escritura, se convierte, y tomo aquí una expresión de Michel de Certeau, en una “cacería furtiva”, la que se realiza en la noche más oscura. Lo interesante es que esta generación de escritores refuta, como lo hace el propio De Certeau, la idea demasiado instalada por la lógica productivista de que no hay creatividad en los consumidores; esta ideología del consumo-receptáculo, dice De Certeau, es efecto de una ideología de clase y de una ceguera técnica: “uno tiene la oportunidad de descubrir una actividad creadora allí donde el consumo ha sido negado, y de relativizar la exorbitante pretensión que tiene una producción... de hacer la historia al ‘informar’ al conjunto del país” (179-180). Lo que relatan nuestros narradores es, en efecto, lo que Jacques Rancière llamaría su “emancipación”, la que altera el tradicional reparto de lo sensible y las parcelas de pasividad y actividad que se suponen en receptores y autores. En efecto, no hubo un proyecto cultural de la dictadura, sino todo lo contrario. Pero esta literatura de lectores bastardos viene a mostrarnos cómo, a pesar de esa mezquina transmisión de los saberes, fueron capaces no sólo de producir textos fundados en lecturas espurias, sino también de dar forma a un relato de sí mismos, logrando colmar así un ansia de pertenencia que no podía ser satisfecho por las familias, sino que podía serlo, solo, a través del acto de leer: esa cacería a oscuras.
* * *
Notas
[1] Para Peña es “irrebatible”, porque “las cifras son demoledoras”, que “a contar de 1973 su biblioteca [la de Pinochet] experimentó un sorprendente y sostenido incremento, producto no solo de los regalos propios del cargo de Presidente de la República que se asignó” (175). El juez que investigó el caso Riggs, Carlos Cerda, solicitó un informe pericial de las colecciones de libros de Pinochet, repartidos en distintas casas del dictador. De acuerdo con lo observado por los peritos Gonzalo Catalán y Berta Concha, “los libros que el general tenía distibuidos entre sus casas de Los Boldos, Los Flamencos y El Melocotón, además de la Academia de Guerra y la Escuela Militar, sumaban unos 55 mil volúmenes”, de alto valor comercial, tasados en tres millones de dólares (175).
[2] En contraposición a este “retorno” a lo literario, que visualizo en los autores aquí estudiados, muchos otros narradores han desplazado el horizonte de sus búsquedas desde los medios de comunicación masivos tradicionales al mundo virtual de las redes: correos electrónicos, chats, blogs, comunidades como Facebook. Registran en sus textos códigos y preocupaciones propios de la llamada “alt. lit”, “alternative literature”, la cual exacerba algunos rasgos de la novela massmediática de los noventa, tanto por la inclusión de las nuevas tecnologías y retóricas comunicacionales, como por la construcción de sujetos autocentrados e individualistas. Por otra parte, estas narrativas, de carácter intimista, proponen ocasionalmente nuevas intensidades políticas, como el cuestionamiento de las políticas de identidad más conservadoras.
[3] Utilizo el concepto de “huacho” en el título, más específico que el de “huérfano”, dado que son suficientemente conocidos en Chile, en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades, los análisis realizados por la antropóloga Sonia Montecino y por el historiador Gabriel Salazar, entre otros, en torno a esta figura. La primera sostiene una lectura del mestizaje, el mito mariano y la identidad de los hijos e hijas formado/as sin padre, debido a un abandono primigenio que dice relación con una desigual condición social y racial (el padre de origen hispánico que embaraza y abandona a la mujer indígena). En el caso de Salazar, él estudia, en Chile, las paternidades fallidas, la de los padres peones gañanes, inquilinos y emprendedores pirquineros y otros, que a lo largo del siglo XIX no lograron sustentar su paternidad, fluctuando entre la imagen de un padre legendario pero siempre ausente, y otro, sumiso y decepcionante, que se humilla ante un patrón. Sus hijos son los “huachos” que estudia este historiador, a través de múltiples documentos que grafican esta situación cotidiana y problemática en que vivió una gran parte de la población chilena. Esta concepción del “huachaje”, que Salazar observa en su análisis histórico de las condiciones económicas en que se inscribieron los núcleos familiares populares, sigue estando muy presente en la reflexión sobre nuestras identidades. Es así como uno de los autores aquí analizados, Alejandro Zambra, inscribe esta problemática en su novela Formas de volver a casa: “definitivamente mi familia proviene de algún hijo huacho, le dije: somos hijos de algún patrón que no se hizo cargo. Le dije que en mi familia todos somos morenos” (73).
[4] El siguiente apartado tiene su origen en el texto “Las palabras”, reseña de La edad del perro publicada en la revista de crítica literaria www.60watts.cl: http://60watts. cl/2014/05/resena-leonardo-sanhueza/
[5] Datos que ofrece en su Historia del libro en Chile Bernardo Subercaseaux, capítulo V, “El Estado como agente cultural”.
[6] Esta relación me fue sugerida por la académica Elena Duplancic, del Centro de Literatura Comparada de la Universidad de Cuyo, quien escuchó la primera versión de este trabajo las Segundas Jornadas Internacionales de Literatura Comparada 2014 “Formas de ver, escribir y leer”, organizadas por el Magíster en Literatura Comparada de la Universidad Adolfo Ibáñez y realizadas los días 11 y 12 de noviembre de 2014. Para ella y las organizadoras del encuentro, Antonia Viu, Claudia Darrigrandi, Chantal Dusaillant y Bettina Keizman, todo mi agradecimiento.
[7] Tomo parte del texto de esta apartado del prólogo que escribí para la reedición de esta novela, bajo el título “Las armas o las letras“, publicada en 2014 por editorial Cuneta, pp. 7-19, y de la reseña “La herencia de Rafael Gumucio”, publicada en la revista de crítica literaria www.60watts.cl: http://60watts.cl/2014/01/resena-rafaelgumucio/
[8] El código onomástico de la novela convoca los tiempos de la represión, dado que la protagonista, descendiente de militares, se llama como la esposa de Augusto Pinochet, Lucía Hiriart (a su vez hija de militar), quien tuvo una intensa figuración en el gobierno de su marido.
[9] Said usa los conceptos de filiación y afiliación en el contexto de su análisis de los escritores modernistas europeos. En ellos observa cierto abandono de las relaciones de “filiación”, signadas por la herencia familiar, por las de “afiliación”, de inscripción a una ideología o causa. Sostiene que en aquellos escritores “el fracaso en el impulso creador —el fracaso de la capacidad de producir o procrear hijos— se retrata de tal forma que representa una condición general que aqueja por igual a la cultura y la sociedad” (30). La consecuencia inmediata de las dificultades de la filiación —vista, por cierto, desde los ojos de los “padres” y no de los hijos— es la búsqueda de “nuevas y diferentes formas de concebir las relaciones humanas” (31). El modelo, dice Said, será el de la afiliación horizontal, orden compensatorio, el de las instituciones, los partidos, los clubes, en que acaba por reinstaurarse “la autoridad que en el pasado estaba asociada al orden filiativo” (34).
[10] En este sentido, el texto de Gumucio es “heterográfico”: los fantasmas —en este caso la abuela— toman cuerpo y a la vez fantasmagorizan el cuerpo y la voz de donde emana el relato. Esta escritura es una forma complicada del duelo, el cual consiste “en intentar ontologizar restos, en hacerlos presentes, en primer lugar en identificar los despojos y en localizar a los muertos” (Derrida 23); consiste, pues, en una escritura en que “...toda ontologización, toda semantización —filosófica, hermenéutica o psicoanalítica— se encuentra presa en este trabajo del duelo” (ibíd.).
[11] Este texto ha sido reformulado a partir de la reseña “La invención de Luis LópezAliaga: sobre La imaginación del padre”, publicada por la revista de crítica letrasenlinea. cl: http://www.letrasenlinea.cl/?p=6959
* * *
Bibliografía
- Amícola, José. Autobiografía como autofiguración. Estrategias discursivas del Yo y cuestiones de género. Rosario: Beatriz Viterbo, 2007.
-
Cánovas, Rodrigo. Novela chilena, nuevas generaciones. El abordaje de los huérfanos. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile, 1997.
-
Carreño, Rubí. Avenida Independencia. Literatura, música e ideas de Chile disidente. Santiago de Chile: Editorial Cuarto Propio, 2013.
-
Castillo Martínez, Cristina. “‘Cuevas subterráneas’, ‘maletas abandonadas’ y otros paralelismos entre el Quijote y algunas novelas pastoriles del siglo XVII”. Biblioteca Cervantes Virtual. 24/03/ 2015. <http://www.cervantesvirtual.com/ obra-visor/cuevas-subterraneas-maletas-abandonadas-y-otros-paralelismos-entre-el-quijote-y-algunas-novelas-pastoriles-del-siglo-xvii/html/dd7308ea- 4f08-11e0-9dad-00163ebf5e63_3.html>.
- De Certeau, Michel. La invención de lo cotidiano. I. Artes de hacer. México: Universidad Iberoamericana, 2000.
-
Derrida, Jacques. Espectros de Marx El trabajo de la deuda, el trabajo del duelo y la Nueva Internacional. Madrid: Trotta, 1995.
-
Gumucio, Rafael. Mi abuela. Marta Rivas González. Santiago de Chile: Ediciones UDP, 2013.
-
Lejeune, Philippe. “El pacto autobiográfico”. Suplementos Anthropos 29 (1991): 47-61.
-
López-Aliaga, Luis. La imaginación del padre. Santiago de Chile: Lolita Editores, 2014.
-
Martín Morán, José Manuel. “La maleta de Cervantes”. Anales Cervantinos XXXV (1999): 275-293.
-
Molloy, Sylvia. Acto de presencia. La escritura autobiográfica en Hispanoamérica. Mé- xico: FCE, 1996.
-
Montecino, Sonia. Madres y huachos. Alegorías del mestizaje chileno. Santiago de Chile: Catalonia, 2007.
-
Meruane, Lina. Cercada. Santiago de Chile: Cuarto Propio, 2000.
-
Peña, Cristóbal. La secreta vida literaria de Augusto Pinochet. Santiago de Chile: Debate, 2013.
-
Rancière, Jacques. El espectador emancipado. Buenos Aires: Manantial, 2010.
-
Salazar, Gabriel. Ser niño huacho en la historia de Chile (siglo XIX). Santiago de Chile: LOM, 2007.
-
Said, Edward. El mundo, el texto, el crítico. Barcelona: Random House Mondadori, 2008.
-
Sanhueza, Leonardo. La edad del perro. Santiago de Chile: Mondadori, 2014.
-
Viu, Antonia. “La vida simplemente, de Óscar Castro: leer en el conventillo”. Anales de Literatura Chilena, nº 22 (2014): 63-80.
-
Zambra, Alejandro. Formas de volver a casa. Barcelona: Anagrama, 2011.
—. No leer. Santiago de Chile: Ediciones UDP, 2010.
Zúñiga, Diego. Camanchaca. Santiago de Chile: La calabaza del diablo, 2009.