El
primer libro
Luis
López-Aliaga
Revista de Libros, viernes 9 de diciembre de 2005
Tenía ocho o nueve años y era un niño hiperactivo,
pichanguero y sin ningún brillo en los estudios. Por eso mi
madre se quedó desconcertada, sin saber cómo reaccionar,
cuando en medio de la calle Huérfanos su retoño le montó
una pataleta sólo porque ella se había negado a comprarle
el libro de cubierta amarilla que destacaba en la vitrina de una librería.
Ante un helado de lúcuma o el último ejemplar de la
revista "Barrabases" mi madre hubiese aplicado el procedimiento
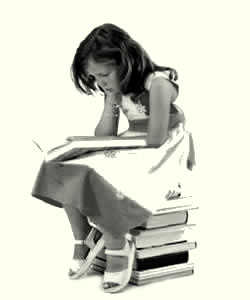 de
rigor, unos cuantos coscorrones y un mechoneo público, pero
la sorpresa de ese extraño objeto del deseo de su hijo más
porro la dejó literalmente sin habla. ¿Qué pretendía
con semejante demanda, se debe haber preguntado, y con aquella inusitada
vehemencia con la que decidía —en una época en que aquello
no era bien visto— botarme a huelga si no me daban en el gusto? La
verdad es que yo todavía me lo pregunto y he llegado a pensar
que allí, en ese gesto de capricho infantil, se jugó
gran parte de mi destino. Que si la cubierta satinada de aquel grueso
ejemplar dispuesto sobre una especie de atril metálico no hubiese
despertado mi curiosidad de niño, mi vida hubiese sido muy
distinta a lo que es. Ni siquiera había leído el título
y ya quería ese libro, presa de una voluptuosa urgencia por
poseer por primera vez uno.
de
rigor, unos cuantos coscorrones y un mechoneo público, pero
la sorpresa de ese extraño objeto del deseo de su hijo más
porro la dejó literalmente sin habla. ¿Qué pretendía
con semejante demanda, se debe haber preguntado, y con aquella inusitada
vehemencia con la que decidía —en una época en que aquello
no era bien visto— botarme a huelga si no me daban en el gusto? La
verdad es que yo todavía me lo pregunto y he llegado a pensar
que allí, en ese gesto de capricho infantil, se jugó
gran parte de mi destino. Que si la cubierta satinada de aquel grueso
ejemplar dispuesto sobre una especie de atril metálico no hubiese
despertado mi curiosidad de niño, mi vida hubiese sido muy
distinta a lo que es. Ni siquiera había leído el título
y ya quería ese libro, presa de una voluptuosa urgencia por
poseer por primera vez uno.
En mi casa nunca hubo libros hasta que, de un día para otro,
mi padre instaló una bien provista biblioteca que incluía
desde los rusos a los beatnik, desde las obras completas de Giovanni
Papini a cada una de las novelas de Ciro Alegría. Y nunca supe
si la compró en algún remate, la heredó de algún
pariente o la desempolvó de algún ropero oculto. Sí
recuerdo que siempre hablaba de la mitológica biblioteca de
su padre, mi abuelo, que había sido irremediablemente perdida
en los múltiples destierros y allanamientos a los que fue sometido
por su calidad de luchador social en el Perú de los años
treinta en adelante. Una biblioteca que parecía algo así
como el paraíso perdido de su propia infancia limeña
y que es probable que, sin conocerla, despertara también en
mí el deseo de recuperarla. Y un día regresé
del colegio y me encontré con esa biblioteca ya armada, meticulosamente
ordenada y demasiado expuesta a la mirada de los visitantes, según
me parece ahora. A mí me intrigaban esos libros, pero nunca
me acerqué demasiado a ellos, una especie de pudor infantil
me lo impedía, quizás el miedo de romper con algún
secreto íntimo de mi padre.
Hasta que aquella tarde de la pataleta sentí la urgencia de
tener por fin un libro mío, el primero, al cual pudiera tener
acceso sin restricciones, acariciar la suavidad de su portada sin
pudores, hojearlo y ojearlo y, por qué no, tal vez hasta leerlo
de vez en cuando. Mi madre me miraba sin decir una palabra, incluso
diría que un tanto asustada, hasta que al final se encogió
de hombros y entró a comprar el libro.
Y al poco rato yo ya estaba encerrado en mi pieza, con mi libro como
única compañía. Se llamaba Nueva antología
poética universal y había sido recién publicado
por Ediciones Delfín. Ahora pienso que el precio debió
representar un desembolso importante para mi familia, en medio de
la crisis económica de mediados de los setenta. Una época
llena de confusión y miedos, en la que intentábamos
aprender a duras penas las estrategias mínimas de la sobrevivencia.
Quizás siempre sea así con los libros, pero de algún
modo esa selección poética realizada por Juan Aldea
y Enrique González llegó para poner orden en mi vida:
su ordenamiento temático —La religión, La naturaleza.
Populares, etc.— parecía un pequeño cajón
de herramientas desde donde podía sacar lo que la vida me fuera
demandando. A la que primero recurrí, por cierto, fue a la
sección denominada El amor, donde encontré un
amplio arsenal de poemas muy cercanos a las canciones de Camilo Sesto
y Lucha Reyes que se escuchaban en mí casa. Cosas como: "Pues
bien, yo necesito/ decirte que te adoro,/ decirte que te quiero/ con
todo el corazón", de un tal Manuel Acuña, mexicano.
También había textos de Lord Byron, de Efraín
Barquero, de Li Tai Ro, pero a mí no me interesaban demasiado.
Después vino La patria, con Fernando Alegría,
Rafael Alberti y Pablo Neruda entre otros; y más tarde El
dolor, con Antonio Machado, Oscar Wilde y César Vallejo,
y así, para cada momento fui encontrando el compartimento adecuado,
como si ahí estuvieran todas las respuestas que necesitaba.
En alguna de mis múltiples mudanzas le perdí la pista,
hasta que hace poco lo encontré arrumbado junto a otros libros,
al fondo de una humedecida caja de cartón. Y aquí lo
tengo ahora, frente a mis ojos: le faltan las tapas amarillas, el
lomo está ajado, con unos delfines que comienzan a borrarse;
la primera página está sucia, con unas manchas que me
resultan indescifrables y con sus hojas interiores que comienzan a
ponerse opacas. En las próximas horas me dispongo a revisar
el contenido de la sección denominada El hogar y la infancia.