Un
pequeño amigo imaginario
Luis
López-Aliaga
Augusto
Monterroso era en sí mismo una muestra de economía de recursos:
medía un metro cincuenta, más o menos. Lo justo y necesario. Agudo
y conciso, construyó una obra con puros fragmentos o, al menos, dejando
en el lector la sensación de haber escrito así, fragmentariamente.
Lejos de los desbordes y de la ambiciosa retórica de sus compañeros
de generación, 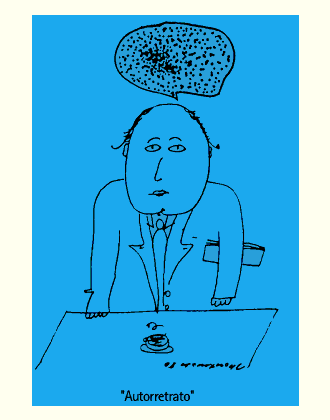 Monterroso
escribió como si conversara.
Monterroso
escribió como si conversara.
La lectura, de algún modo, es
siempre una conversación sobre los temas que preocupan a un determinado
autor y a un determinado lector en un momento específico de sus vidas;
un cruce misterioso que, a veces, puede ser incluso el comienzo de una bella amistad,
a lo Ingrid Bergman y Humphrey Bogart. Una amistad que va más allá
de lo intelectual y que, pienso, tiene que ver con aquel sabio recurso de la infancia:
el amigo imaginario. Esa compañía lúdica que nos permite
ir descubriendo el mundo exterior y, sobre todo, el interior, sin quedar paralizados
ante semejante espectáculo. Por cierto, hay autores que favorecen más
que otros este tipo de vínculo. Sin pretensiones totalizantes, sin la agresividad
del convencido, con ellos se puede bromear, discutir de igual a igual sobre lo
humano y lo divino, jugar a las cartas o a la escondida y hasta llevarlo de paseo,
como socio y amuleto, por los lugares de la ciudad que uno transita. Alguna vez,
por ejemplo, a fines de 1993, entré con Monterroso a un cine del centro,
en el paseo Huérfanos, para que viéramos juntos una película
que por entonces estaba de moda. Fue una vuelta de mano, porque alguna vez el
autor de La palabra mágica me llevó, en 1954, a llorar con
él a orillas del Mapocho. A la salida del cine, mientras nos tomábamos
unas copas de vino, se me ocurrió garrapatear sobre una servilleta y entregársela
luego de regalo, a modo de homenaje y crítica cinematográfica: "Cuando
despertó, Jurassic Park ya había terminado".
Ignoro si
el homenajeado de carne y hueso vio la película de Spielberg, pero mi amigo
imaginario, autor de divertidas fábulas de animales, como la de «El
Mono que quiso ser escritor satírico» o «La jirafa que de pronto
comprendió que todo es relativo», y, por supuesto, del cuento más
corto de la historia, se había aburrido hasta dormirse con la aspaventosa
historia de dinosaurios de computadora. Porque lo de Monterroso, definitivamente,
no son los efectos especiales.
La concisión y el ingenio en su obra
son una forma de amabilidad con el lector, sus amigos. Los toca, los aguijonea,
pero no los invade. Es la contracara de aquellos amigos lateros, demasiado reales
siempre, que suelen hablar hasta por los codos y con cara de trascendencia. Pero,
más que con un exceso de humildad y timidez, ese punto feroz que le impone
la brevedad de sus textos tiene que ver con una mirada desencantada del mundo
—del mundo literario en particular y del ser humano en general— que traduce en
una ironía de pocas palabras. Más que agresivo y punzante, su humor
es compasivo y hasta un tanto melancólico a veces.
Pero mi pequeño
y calvo amigo (imaginario) no sólo en sus escritos destila agudeza y descreimiento.
Alguna vez Cristian Warnken, con su habitual solemnidad y optimismo, le preguntó
si no pensaba que los grandes escritores, como Melville y Chéjov, por ejemplo,
estaban tocados por la gracia. Y Monterroso le respondió, hundido en su
silla y oculto detrás de unos lentes amplios y redondos:
—Perdone, pero
me parece que esos dos estaban más bien tocados por la desgracia.
O
aquel periodista que, desconcertado por sus eclécticas respuestas, le preguntó
si acaso creía que todo es relativo. "A veces sí, a veces no",
respondió el autor de Obras completas y otros cuentos.
Dicen
que hace dos años sufrió en México un ataque cardiaco que
lo llevó a la tumba; dicen, también, que alguna vez ante el verso
de Martí "La muerte no es verdad", nuestro amigo, sorprendido
como un niño, se preguntó: "¿Tampoco?" Porque Monterroso
conservó siempre su estatura de niño y ahora, libre de ese pequeño
lastre del cuerpo, está más dispuesto que nunca a seguir siendo
nuestro amigo imaginario. A condición, eso sí, de que nosotros,
sus lectores, sigamos mirando el espectáculo de la vida y de la muerte
con el asombro y el espanto del niño que descubre. Su obra está
ahí, no para ordenarnos el mundo, sino para mantenernos viva la infancia.
Esa infancia que no es evasión, sino perplejidad. Y entonces leerlo es
también un aviso o un motín, "como quien en la islita desierta
despliega su camiseta en la única palmera".