Diálogo
con Eucaristía de Róger Santiváñez
Por José Ignacio López
Soria
Para mí, un profano en el ars poietica, la poesía
es ante todo una fiesta del lenguaje. El poeta, en lucha con la palabra,
celebra, en primer lugar, el lenguaje, y, si lo hace con sabiduría,
consigue no sólo decir lo no decible sino invitar a un diálogo
que se abre a diversos mundos de significados, 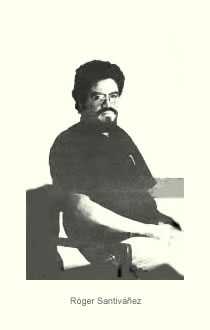 imágenes
y símbolos.
imágenes
y símbolos.
De las diferentes lecturas a las que convoca Eucaristía,
el reciente poemario de Róger Santibáñez,
voy a escoger hoy una, la religiosa, sin dejar de reconocer que el
poemario invita igualmente a una lectura en clave profana y hasta
profanadora de las creencias e iconos de la tradición religiosa.
Comenzaré por el nombre, Eucaristía, con el
que el poeta bautiza su poemario. El término viene del griego
pero llega hasta nosotros arropado por la tradición judeo-cristiana.
Etimológicamente, “eu-caristía” significa “ buena gracia”
o “acción de gracias”. En el relato bíblico, interpretado
por la tradición cristiana, la eucaristía es un sacramento
o signo sensible de un efecto interior o espiritual, no visible, que
Dios obra en las almas. Según la creencia cristiana, el sacramento
de la eucaristía fue instituido por Jesucristo en la última
cena, cuando éste, antes del sacrificio, se despidió
de sus discípulos compartiendo con ellos el pan y el vino y
encomendándoles que, en su memoria, repitieran esta acción.
En virtud de esta tradición, institucionalizada por la iglesia
católica no sin controversias teológicas, el sacerdote,
pronunciando palabras rituales, consagra el pan y el vino, es decir
produce la transubstanciación del pan y el vino en cuerpo y
sangre de Cristo.
Me pregunto qué tiene que ver la eucaristía de los
cristianos con el poemario Eucaristía. Para responder
a esta pregunta me fijaré, en el emisor de la palabra, el rito
y el lenguaje poéticos, comparándolos con sus homólogos
en el caso de la consagración religiosa.
El poeta se asemeja al sacerdote pero también se diferencia
sustantivamente de él. Para que la palabra se convierta en
sagrada y produzca la transubstanciación del pan y el vino
en el cuerpo y la sangre de Cristo es imprescindible que el emisor
de esa palabra sea un sacerdote, es decir alguien que ha sido previamente
consagrado, ungido u ordenado por otro para ofrecer el sacrificio
de la misa. La condición de sacerdote preexiste a la pronunciación
de la palabra y, por tanto, la palabra se convierte en sagrada por
ser hablada por el sacerdote. Las palabras del no consagrado, aunque
sean las mismas que pronuncia el sacerdote, no producen la transubstanciación.
Al poeta, sin embargo, lo convierte en tal la pronunciación
de la palabra. Puede decirse, por tanto, que el poeta es hablado por
la palabra. Y, por eso, si alguien que no era poeta pronuncia esas
mismas o similares palabras se convierte también en poeta.
Dicho de otra manera, el lenguaje no es poético porque haya
sido emitido por un poeta, sino que el poeta es tal porque se expresa
en un lenguaje poético. Y es ese lenguaje poético, que
el poeta rearticula y recrea, lo que crea la belleza.  También
aquí se trata de una cierta transubstanciación: lo que
no era bello se convierte en bello en la palabra. No es raro, por
tanto, que el poeta recurra al trasfondo cultural cristiano para expresar
la transubstanciación producida por la palabra.
También
aquí se trata de una cierta transubstanciación: lo que
no era bello se convierte en bello en la palabra. No es raro, por
tanto, que el poeta recurra al trasfondo cultural cristiano para expresar
la transubstanciación producida por la palabra.
Otra diferencia importante entre sacerdote y poeta es que el primero
es consagrado de una vez para siempre. Su consagración le imprime
carácter, le marca con un sello que nada ni nadie puede borrar.
Su palabra será siempre sagrada, aunque él mismo haya
abjurado de su propia consagración. El poeta, por el contrario,
no es nunca un consagrado. Necesita cada vez desplegar sus capacidades
creativas para dar con la palabra poética.
En la tradición religiosa, la transubstanciación consiste
en la repetición canónica o ritual de la Última
Cena. Basta que el sacerdote pronuncie las palabras claves en las
condiciones determinadas por el rito y con la intención de
consagrar para que se produzca la consagración o transubstanciación
del pan y el vino en el cuerpo y sangre de Cristo. La creación
poética, por el contrario, no es ella misma un rito ni fruto
de un rito sino más bien de una lucha agónica y siempre
nueva con el lenguaje para hacerle decir lo no decible.
Finalmente, el lenguaje de Eucaristía está,
desde el título, poblado de términos procedentes de
la cultura religiosa. Desfilan por el poemario personajes bíblicos
o de la tradición cristiana: Dios, Adonáis, Cristo,
el Señor, Adán, vírgenes, ángeles y santos
y hasta el Señor de los Temblores. Se alude frecuentemente
a pasajes de la historia sagrada: Creación, salutación
(que precede a la anunciación), parábola, pasión
de Cristo, murió por nosotros, herida lanceada, resurrección.
Se rememoran lugares y objetos sagrados: cielo, coelis sanctus, edén,
paraíso, altar, altares consagrados, sagrario, oratorium, oratorio,
santuario, reliquia, camposanto. Se recurre a actitudes y comportamientos
religiosos: adoradores del estío, ni se persigna como yo, atea,
pureza etérea, pureza, pura, pasión pura, purísima,
religiosamente, de rodillas, arrodillada virgen, confiteor, moros
destruidos. Se recuerdan advocaciones y oraciones: Stella Maris, grace
plena, danos el reino, te pedimos, elevamos un cántico hacia
ti, oratio in soul. Y se recurre, finalmente, a otras reminiscencias
de la cultura religiosa: sunset bajo Dios, sacramento, virgen te siento,
subo en el cielo, religión, religare, ánima, inspiración
bendita, vox Dei, sacra paraísa, corde pudibundu, divino hoyo,
sacra siena, sacra voluntad, divina paz, misterio, milagro, canción
inmaculada, poesía sacra, música misteriosa, mística
profana, etc.
Independientemente del uso que el poeta hace de la tradición
religiosa, lo cierto es que el hecho de utilizarla como recurso poético,
aunque sea para profanarla, manifiesta la pertenencia a la cultura
cristiana, cuyo lenguaje el poeta habla y por el cual es hablado.
La tradición que Eucaristía rememora es más
la mística que la ascética. La ascética insiste
en el sacrificio como camino hacia la salvación en la medida
en que propone un conjunto de reglas y prácticas para la liberación
del espíritu y el logro de la virtud. La mística consiste
en una experiencia contemplativa de lo divino entendido como misterio,
como algo no entendible racionalmente y, por consiguiente, no logizable,
inefable. Frente al misterio cabe la alalía (silencio o mudez),
pero quien se refugia en ella renuncia a comunicar su experiencia
mística. Para comunicarla es necesario pelear con el lenguaje,
intentar decir lo racionalmente no decible recurriendo a un lenguaje
simbólico, parabólico, paradójico, paralógico,
etc. y atreviéndose a transgredir los límites de la
cordura y a aproximarse a los dominios del sinsentido y la locura.
Para dar cuenta del misterio sin desvelarlo, sin reducirlo a conceptos
inteligibles, es necesario romper con la tradición de lo dicho
y explorar caminos nuevos de lenguajes difícilmente descifrables.
En Eucaristía encuentro las huellas de esta búsqueda,
primero, en la frecuente recurrencia a términos de códigos
lingüísticos ( griego, latín, inglés, italiano
...) que están más allá de nuestro lenguaje cotidiano;
segundo, en el aprovechamiento de recursos expresivos que no se recogen
ni del habla popular ni del habla culta y que empalman, sin seguirlas,
con tradiciones expresivas que nos vienen de Oquendo de Amat, Vallejo
y Martín Adán; y tercero, en el carácter de abierta
de la escritura.
Desarrollaré brevemente esta última idea. La transubstanciación
cristiana es operada exclusivamente por la palabra del consagrado
y luego participada por los fieles en la comunión. Frente a
la palabra consagratoria no cabe el debate ni la duda ni la aceptación
parcial. El fiel no puede sino aceptarla o rechazarla. La pronunciación
de la palabra por el consagrado cierra toda posibilidad de diálogo.
El frecuente recurso de los predicadores a su atribuida condición
de portadores de la palabra divina no es sino una manifestación
más del carácter cerrado de su palabra.
En Eucaristía, la palabra es abierta porque es una
convocación al diálogo. No sé si la palabra de
Eucaristía transmite conocimientos, despierta sentimientos
o promueve una determinada acción. Lo que sí sé
es que Eucaristía es ante todo mensaje, un mensaje que
me viene de alguien cuyo trasfondo cultural comparto y que, por tanto,
al hablarme desde sí me habla desde nosotros, desde una comunidad
de vida y de habla que hace posible la comunicación en un diálogo
que se abre al goce de la belleza expresada e invita, al mismo tiempo,
a continuar la lucha con el lenguaje para seguir produciendo la transubstanciación
de lo profano en sagrado, de lo cotidiano en belleza.
He trenzado mi diálogo con Eucaristía alrededor
de la comparación entre la transubstanciación religiosa
y la creación poética. Tengo que terminar concluyendo
que el carácter de abierto del lenguaje de Eucaristía,
más que la profanación de los iconos sagrados, diferencia
definitivamente el poemario de Róger Santiváñez
de la toda palabra sagrada.