Proyecto
Patrimonio - 2009 | index | Gabriela Mistral | Marina Arrate | Carolina Muñoz | Autores |
Lectura cinética de las figuraciones del cuerpo-alma(1)
en “La flor del aire” de Mistral y “El deseo más profundo” de Arrate
© Dra. Carolina Muñoz P.
Universidad de Concepción
camunoz @udec.cl
La lengua poetizada sitúa en una dimensión de alteridad a quien aprende a devenir en el mundo. Quien escribe, escribe desde un espacio interno que no posee forma ni sentido, no obstante, fluye en una dinámica de vacíos desplegables en su misma cinética. Y es en esa dinámica desde la que surgen múltiples sentidos simbólicos.
Desde esta alteridad, que no es otra que el mismo lenguaje poético, el poeta hace surgir una nueva gama de espacios a ser desplegados. En este hacer surgir el lenguaje, se van configurando diferentes procesos de generación de sentidos asociados a la dimensión poética de la palabra.
El espacio citado anteriormente es un espacio autógeno. Con esto me refiero a la idea de Selbstgeburt(2). Al cómo se nace de sí mismo a través de una lengua que se despliega en ese sí mismo como poema.
Un espacio autógeno es un espacio vacío desde el que el poeta hace surgir una multiplicidad de sí mismos que se proyectan en la escritura poética de manera similar a como se proyectan los rayos de luz en un caleidoscopio.
Esta escritura poética se percibe como un flujo semiótico en el que los sentidos del texto son actualizados por quien escribe simultáneamente en diferentes niveles de simbolización de la lengua. Y esta simultaneidad de tales sentidos simbólicos, a su vez, es propia de la conjunción de dimensiones autógenas diversas, lo que le otorga el carácter cinético a este despliegue de devenires en la escritura.
Según el punto de vista expuesto, el sí mismo, que de ahora en adelante llamaré sujeto, se va creando a partir de un movimiento fluctuante de estos sentidos simbólicos. Y esta actividad autogenética del sujeto en un espacio interno que deviene lenguaje se percibe como un continuum de proyecciones.
A su vez, este mismo sujeto transita por entre la tensión creada entre el estar-en-el-mundo y venir-al-mundo,  tensión que se resuelve en un espacio textual que se construye sobre sí mismo y hacia sí mismo.
tensión que se resuelve en un espacio textual que se construye sobre sí mismo y hacia sí mismo.
Además, es este espacio textual, el lugar donde el sujeto percibe los movimientos surgidos de esta tensión y las trayectorias de los movimientos de la autogénesis en los lenguajes simbólicos con los que se habita en el mundo.
Me refiero en esta investigación a la escritura poética de Gabriela Mistral y de Marina Arrate. Ambas poetas surgidas desde su propia alteridad y a la vez, erigidas desde una subjetividad situada en el compuesto cuerpo-alma, que es percibido como una instancia paradojal. Esta subjetividad de la alteridad es una red de paradojas que entrelazan, develándose la una a la otra en una misma instancia escritural.
El texto de Mistral que he elegido, “La flor del aire” pertenece a la serie poemática titulada Historias de Loca de Tala (1938). Por otra parte, el texto de Arrate elegido, “El deseo más profundo” corresponde al texto poético Uranio (1999).
La escritura de Tala de la poeta Gabriela Mistral se resignifica con relación a la escritura de Uranio de la poeta Marina Arrate. La una absorbe-disuelve en la otra, la lengua que las concibe a ambas.
Desde el punto de vista de esta investigación, la escritura poética de Mistral es un instrumento para mostrar los procesos de transformabilidad de la conciencia hacia una realidad otra. Estos procesos de transformación son creados en una matriz semántica, la que refiere a la resurrección de la carne.
La matriz de sentidos de un cuerpo en estado de resurrección remite a un flujo de escritura en el que se transita entre la instancia tanática y la instancia erótica, más bien dicho, entre la pulsión de muerte y la pulsión de vida. En el estado de resurrección emerge la palabra poética como relativa a un cuerpo que se desangra en polvo y en su dinámica cinética dibuja un continuo de intensidades de conciencia.
En este sentido, el espacio poético mistraliano deviene movimiento de múltiples ritmos ligados a la experiencia del éxtasis, al acto de revelación de los estados de conciencia en la presencia-ausencia de la palabra en tanto lengua poética sacralizada.
La escritura de Gabriela Mistral, en este sentido, remite en su figuratividad a diversos ejercicios de ascesis, que en tanto lenguaje poético muestra una experiencia extática de ascensión. La ascensión en Mistral es la de un cuerpo que se eleva en perfección. A su vez, esta instancia de subjetivación supone un diseño cinético concebido como un continuum de intensidades de conciencia, que al mismo tiempo revela la figuración de un cuerpo místico.
Desde este punto de vista, en la escritura poética de Gabriela Mistral se realiza un cuerpo místico que es en sí mismo una aporética, desde la que como una doble paradoja, surge el alma.
Ahora bien, la escritura de Arrate se sitúa en la simultaneidad de las pulsiones de muerte-vida. Tanatos y eros co-existen en el continuum de intensidades, haciendo posible que surga la conciencia como flujo y devenir. Esta es una conciencia automanisfestada que remite a una escritura que fluye por el ambient(3) como una acción de transferencia, siempre en el espacio del tránsito, donde la palabra poética se activa en la emanación de un cuerpo sutil.
Un cuerpo sutil es una proyección de energías vibratorias, que al entrar en el espacio de creación poética, se manifiesta como lengua poetizada y es percibida como poema. También un cuerpo sutil es un cuerpo que al surgir como palabra, surge también como subjetividad, y esta subjetividad se engendra a sí misma en el acto mismo del engendramiento; siendo este engendramiento una actividad ad infinitum.
Esta cualidad proyectiva del cuerpo sutil es una transferencia, entonces, desde las zonas erógenas del sujeto hacia superficies más expansivas de la conciencia del sí mismo como lo es el flujo de escritura poética. Al mismo tiempo este flujo se re-transfiere a las zonas erógenas y se figura en este proceso, el avatar.
El flujo así percibido configura una cinética de las transferencias de sentidos en un cuerpo habitado por el continuum de avatares, todos ellos proyectados en la palabra poetizada.
En este espacio surge, entonces, la escritura como una reiteración de las instancias de subjetivación del flujo tanático 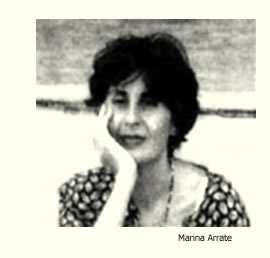 y erótico como una transferencia continua de conciencias en una misma zona subjetiva. Esta transferencia continua de conciencias traza su trayectoria y en esta trayectoria se describe una dinámica de subjetividad del retorno al cuerpo. De esta manera, el avatar como espacio de escritura de la simultaneidad reúne en un diseño cinético de subjetividad, pulsiones tanáticas y pulsiones eróticas.
y erótico como una transferencia continua de conciencias en una misma zona subjetiva. Esta transferencia continua de conciencias traza su trayectoria y en esta trayectoria se describe una dinámica de subjetividad del retorno al cuerpo. De esta manera, el avatar como espacio de escritura de la simultaneidad reúne en un diseño cinético de subjetividad, pulsiones tanáticas y pulsiones eróticas.
Este lenguaje emana desde el espacio intrasubjetivo a través de la somatización de la experiencia poética.En este sentido, el proceso de somatización de la experiencia poéticaremite a una escena virtual de la irradiación del alma en el cuerpo; en cuanto flujo del soma y en cuanto diálogo del cuerpo con su materialidad putrefacta y con su espiritualidad mistérica.
En esta continuidad de la conciencia del lenguaje poético de Arrate surge el flujo de escritura como una subjetividad sin sujeto(4). En este sentido, el flujo de escritura remite a la experiencia de muertes sucesivas y de encarnaciones sucesivas de un cuerpo también místico. Aquí la apóretica de este cuerpo se percibe como una paradoja de la generación-disolución de un alma.
La escritura poética de Gabriela Mistral y Marina Arrate se propone en esta investigación como una matriz de sentidos a hacerse visibles en figuraciones relativas al compuesto cuerpo-alma. De una manera tal que la conciencia deviene en flujos de subjetividad sucesivos y continuos, latentes en esta matriz de sentidos emergentes, y visibilizados en una escena poética.
En este sentido, las relaciones entre cuerpo y escritura se describen como una lectura cinética(5) en la que los textos se leen a partir del diseño de subjetividad dibujado en el espacio interno. Y al mismo tiempo, los textos son percibidos como figuraciones del cuerpo en una escena. Estas figuraciones se agrupan en unidades poéticas, las que al ser leídas en la simultaneidad cuerpo-lengua, van generando una dinámica de las figuraciones del cuerpo y una dinámica de la lengua poética que articula al cuerpo.
En esta investigación se organiza la lectura de los textos poéticos en relación a la noción de unidad poética. La unidad poética la defino como un espacio textual de co-elaboración de los sentidos en la escritura.
Cabe destacar que la unidad poética se sitúa en el nivel de las posibilidades de percepción de los textos poéticos, y estas posibilidades dependen de los textos mismos. Es decir, la unidad poética se elabora como un acto co-perceptivo, en el cual la constelación de textos poéticos articulados como escenas, son enlazados como una unidad de sentido.
En esta investigación utilizo la unidad poética para dar cuenta de los procesos de construcción de los espacios de subjetividad en la escritura poética y a su vez, hacer visibles los flujos de subjetivación a través del diseño de trayectos cinéticos en el poema como sentidos emergentes.
En este sentido, posibilito el diálogo entre espacios de escrituras altéricas y asíncronas, como corresponde a la escritura de Gabriela Mistral y de Marina Arrate. Estos espacios de escritura remiten a hechos de vida disímiles y divergentes para cada escritora, siendo precisamente esa divergencia expresiva la fuente de innumerables posibilidades de trayectos cinéticos.
De este diálogo, hago surgir matrices de sentidos comunes a la escritura poética de Gabriela Mistral y de Marina Arrate. El espacio de escritura poética de una poeta co-emerge en el espacio de escritura poética de la otra poeta, y esta co-emergencia está vehiculada por la percepción del compuesto cuerpo-alma como una instancia figurativa.
Las figuraciones del cuerpo-alma constituyen el eje que articula el diseño de trayectos cinéticos relativos a la idea de corporalidad y de espiritualidad que enmarcan el espacio de escritura poética de ambas escritoras.
Estos trayectos cinéticos remiten a la indagación acerca de los procesos de transformabilidad y tránsito asociados a la noción de alma. En el espacio poético de ambas escritoras el alma es una dinámica de flujos de subjetividades en tránsito de un espacio a otro.
Cuerpo y alma son comprendidos como escena de escritura poética, en la que me interesa indagar la cinética de los sentidos figurados en el texto; el cómo ocurren los tránsitos de un espacio (el cuerpo) a otro espacio (el alma) en el despliegue de la escritura poética.
- Sujeto, cuerpo y escritura:
La idea de sujeto está asociada a la articulación de relaciones de conocimiento de las experiencias subjetivas del sí mismo como un Dasein, pero también se ha pensado como un doble vínculo de unión y de separación del sí mismo y del otro. El sí mismo ingresa al mundo y del reflejo especular que percibe en el encuentro con su alteridad construye una imago. Pero luego se separa del mundo al entrar al ámbito del lenguaje para crearse en la instancia simbólica como un tránsito a través del nombre del Padre.
También el sujeto es una construcción social que es el resultado de las relaciones de poder y los métodos disciplinarios de un aparato ideológico de estado. En este sentido, un sujeto es un proceso de subjetivación que se construye sobre la base de un sinnúmero de redes de poder invisibles para él mismo hasta el momento en el que este sí mismo se percibe en su corporalidad moldeada por los mecanismos de control de un poder panóptico.
Además, un sujeto surge de la relación establecida entre la lengua en la que se articula y el acto simultáneo de creación del sentido. En este caso, el proceso mediante el cual una subjetividad se articula en una lengua es lo que vehicula la posibilidad de existencia de un sentido, en el que se percibe la huella de una presencia.
Derrida (1974) señala que la experiencia del sentido es un rastro (trace) que pervive en la escritura. El rastro es percibido como una relación enigmática entre el adentro y el afuera del sí mismo, siendo este enigma una experiencia del espacio. En el espacio se inscribe el sentido como una presencia-ausencia de este trazo en la instancia escrita. En este sentido, un sujeto se abre al exterior como una presencia viviente de un adentro que adquiere su forma en el espacio a través de la escritura, pero esa forma es un rastro y una ausencia. Queda por decir, que según el texto citado, la idea del rastro como presencia-ausencia es afín a la posible relación entre espíritu y escritura, y en este caso inaugura un pensamiento metafísico.
El sujeto que escribe deviene ser ahí en cuanto este ser habita en un espacio que es la existencia misma. Y como habitante de un espacio del ahí es lógico que se pregunte por la existencia de un espacio del allá en tanto espacio de trascendencia. Pero lo que escapa a la lógica de esta pregunta es precisamente la idea misma de trascendencia. ¿Qué es lo que transciende? y ¿hacia dónde? Sin duda que el pensar de esta forma sugiere una percepción de la realidad como constituida por experiencias mucho más complejas que la ya compleja operación de habitar en el mundo.
Para Lacan (2005) esta experiencia es una paradoja, ya que el sujeto es irrepresentable y sólo surge por el hecho de estar representado en un significante. Sin embargo, una cadena de significantes en sí misma es una lectura imposible, ya que si no surge el nivel de la significación queda como un espacio vacío. El autor entrega la noción de letra para hacer posible la existencia del sujeto como un hacerse sujeto. Así, a partir de la palabra escrita se funda un sujeto como un espacio de sentido que es a su vez una experiencia del goce. Y el goce es el cuerpo.
En este marco reflexivo es posible situar la idea de sujeto como el proceso de generación de la subjetividad. De este proceso de generación de subjetividad va a surgir el cuerpo a través de sus pulsiones como un espacio intrasubjetivo.
Según esta idea de sujeto en proceso, el sujeto surge en un espacio de sentido que a su vez, es el ambient(6)en el que también surge la conciencia como un evento cinético en el que se dibujan otras realidades, como espacios de transcendencia.
El espacio transcendente concierne al mismo tiempo, a la cinética de transferencia del sentido hacia el cuerpo que deviene simbiosis. En la simbiosis intervienen estados líquidos del compuesto cuerpo-mente. En el estado de simbiosis se unifica el cuerpo a sus funciones perceptivas y sensoriales, las que se manifiestan como una experiencia poética.
En este sentido, el ambient donde ocurre la simbiosis es un espacio mental en el que surge junto al poema, la subjetividad y el cuerpo.
Todo lo dicho antes me permite situar la experiencia poética como un proceso de búsqueda del sentido, el que se elabora con figuras corporales acerca de la subjetividad. Estas figuras se organizan como una matriz(7) de sentidos emergentes en co-existencia(8) a la experiencia misma de escritura.
En esta matriz de sentidos co-emergentes es concebida la subjetividad autogenerada como una visualización de la imagen interna del cuerpo. Antes de concebir el texto poético se percibe el estado de simbiosis como imago del sujeto que va a surgir en un espacio afuera. Este espacio es la lengua y el sujeto que emerge de esta experiencia es el sujeto que escribe.
Al mismo tiempo, el sujeto que escribe se ha sido autocreando en la matriz de sentidos e intervine en el espacio textual como una subjetividad que autopercibe la cinética de flujos como awareness (Loy, 2009)de los trayectos de escritura poética.
La idea de cinesis(9) a desarrollar en el transcurso de esta investigación supone la configuración de una escena poética dentro de un espacio de escritura en el que la palabra participa como cuerpo y el cuerpo deviene palabra.
La palabra poetizada es un cuerpo en movimiento, porque el devenir de la lengua se entiende como un ir emergiendo desde el flujo autogenerado hacia el sentido. De esta manera, el cuerpo se mueve a través del lenguaje en un devenir de instancias de conciencia de escritura. Así, una vez que el proceso de autogeneración de los espacios internos ha madurado, la palabra participa como cuerpo.
En una escena poética se descubre esta cinética como escritura en el cuerpo y surge lo móvil como escritura del cuerpo. La escritura en el cuerpo se percibe en una dimensión espacial que opera a su vez, en el dentro-afuera de la lengua poetizada.
La escritura del cuerpo se percibe en una dimensión temporal, siempre en una dinámica de flujos (Kristeva, 1995) e intensidades. Con esta escena poética se abre la posibilidad de establecer relaciones entre los procesos de generación de sentidos en torno al cuerpo como flujos de subjetividad y la proyección de estos flujos impresos en la escritura poética.
Desde el flujo surge una escritura situada enun espacio subjetivo interno. Al mismo tiempo fluye la lengua entre el espacio subjetivo interno y el espacio del nacimiento del sí mismo.
Este flujo es un tránsito por los espacios autógenos que vehiculan los procesos de subjetivación, a los que se accede por medio de la transformación de una subjetividad de la identidad personal a una subjetividad sin sujeto. En este sentido, el proceso de subjetivación puede ser conocido por el sujeto mediante el noúmeno o mente suprasensible como una manifestación de una co-emergencia. Al respecto Simmer-Brown señala: "el noúmeno y el fenómeno se experimentan simultáneamente, a nivel perceptivo, emocional y conceptual, en una manifestación de intensidad o coemergencia" (2002:120). La posibilidad de percibir estas manifestaciones de intensidad supone una subjetividad ya transformada por la lengua en una simultaneidad de subjetividades en proceso continuo de co-emergencia.
Desde este punto de vista, la subjetividad está "referida a la habilidad dinámica de indagación personal", en la que el sujeto "se despoja de los intereses limitados centrados en uno mismo y adquiere una perspectiva más amplia evocada por el símbolo" (Simmer-Brown, 2002: 57). La indagación personal es entendida como un desplazamiento hacia el espacio interior subjetivo desde la experiencia de la escritura. En esta dinámica de introspección, el sujeto se vuelca hacia él mismo desde un continuum de flujos, que hacen posible la experiencia del sentido como una actividad simbólica. Al entrar en la actividad simbólica, el sujeto se despoja del sí mismo para generarse como entrelazamiento de redes de flujos en espacios transubjetivos.
La subjetividad está entendida como la creación de flujos de escritura de los cuerpos en sí mismos y en otros cuerpos. El sujeto se mueve desde el espacio subjetivo interno como un flujo de intensidades vehiculado por la escritura hacia un espacio transubjetivo que comunica ese flujo y lo retorna al interior, ahora transformado por la experiencia de la comunicación.
El paisaje del espacio interno que comunica hacia el afuera se manifiesta en la dimensión del intercambio de los flujos, en el contacto de los cuerpos. Y en esta dimensión co-emerge la escritura como configuración de subjetividades autocreadas, no obstante carente de sujeto fijo.
Para Barthes (2000) en el espacio intrasubjetivo se crea un tiempo poético en el que las palabras surgen más espirituales porque en ellas se ha instalado el azar de los significados como una aventura y como un encuentro. La escritura es “una transferencia sin huellas” (s/n), que se realiza en el sujeto como una “elección de conciencia” (s/n) y remite a la imbricación de la palabra enraizada en el secreto de un más allá del lenguaje. La escritura es germen de una continuidad de signos vacíos que adquieren significado sólo por su mismo movimiento continuo.
A modo de síntesis diré que la lengua, la palabra y la letra se despliegan desde un espacio interno a través del flujo de intensidades en la que un cuerpo es figurado en una escena de escritura poética.
A este proceso de indagación sobre los espacios de escritura poética lo denomino lectura cinética. En este punto de la reflexión se hace necesario acotar la idea de cinesis. Una lectura cinética es movimiento de entrada en los espacios perceptuales del sujeto en la escritura poética. Y es también un ejercicio de reescritura de los textos poéticos, los que se agrupan en torno a una matriz semántica común.
Este proceso de transformación ocurre a la manera de una proyección escénica en la escritura y de esta manera, emergen en el texto poético diferentes posibilidades expresivas o flujos de subjetividad que configuran posibles procesos de figuración de los flujos.
La escena del alma en tanto proyecto literario se asocia a una cinética de los trayectos de conciencia en un espacio de escritura autogenético. Estos trayectos describen la figurabilidad del cuerpo-alma en los que la conciencia se mueve hacia la divinidad. Desde una perspectiva cinética, la conciencia deviene suceso transformativo, en este sentido una cinesis. La conciencia transita desde este interior-exterior de los flujos de subjetivción hacia una dimensión de lo corporal asociada a un nivel figurativo de significación.
En este tránsito surge una poética del cuerpo que a su vez, sugiere la generación de un espacio de sentido en el que se hace posible visualizar múltiples figuraciones del cuerpo a través de su diseño cinético. Este diseño se define por su cualidad dinámica en la que se traza un diagrama de flujos de figuraciones, articuladas en un continuum de sentidos en proceso de generación. Este diseño posee carácter co-emergente, ya que se busca describir la dinámica de subjetivación en una misma escena de escritura poética. Esta dinámica refiere a la paradoja sobre el alma encarnada y sobre el cuerpo espiritualizado,
El cuerpo significa en tanto corporalidad, gestus y figura. El nivel de la corporalidad está entendido como la instancia energética asociada a la materia orgánica presente en la creación y puesta en escena, en tanto respiración y movimiento. Esta presencia autoperceptiva se configura en diferentes modos de habitar el espacio. El cuerpo se sitúa en un espacio que remite a múltiples niveles de conciencia asociados a la elaboración de infinitas posibilidades kinéticas.
En tanto gestus, el cuerpo define una serie de operaciones de visualización de la realidad en orden a los tipos de relaciones que se establecen en el campo de lo social. Así, se crea un diseño de los mecanismos de poder, que subyacen a las corporalidades presentes en escena: el sometimiento de clases, el abuso de poder, entre otras. Esta propuesta del cuerpo en tanto gestus social (Brecht, 1949) es desarrollada por Brecht, principalmente, y con la cual se instaura una épica de los cuerpos oprimidos.
El cuerpo como figura puede ser abordado desde una perspectiva o modelo de interpretación kinésico-social y en este sentido también conforma una escena. Esta escena se define en tanto dispositivo para pensar la realidad, tal como lo señala Contreras (2003); permite la articulación de múltiples relaciones entre cuerpo y espacio: un cuerpo en un escenario se traslada de un punto a otro y en su trayectoria describe múltiples diseños de movimientos. Es decir, un cuerpo en un espacio figura un suceso transformativo y en su transformabilidad dibuja trayectorias de sentidos figurados.
Una forma de reflexionar acerca de los procesos de sentidos emergentes en el texto poético es hacerlo en función de las diferentes posibilidades escénicas del cuerpo proyectadas en la escritura. Tales posibilidades se visualizan como movimientos de una figura en un espacio dado.
Ahora bien, este movimiento es entendido como la instancia cinética del cuerpo que a su vez, es resultado de la interacción de secuencias sucesivas, las que componen un todo en un continuum de significaciones. En esta instancia el yo y el otro se vinculan en la generalidad. Ya no se parte de una sucesión de fragmentos de tiempo que luego son sintetizados por una conciencia constituyente. No obstante, el tiempo tampoco puede ser considerado como un flujo individual separado de otros flujos, sino que éste puede ser entendido como la reanudación en la que cada subjetividad y las subjetividades responden a la cohesión entre la vida intrasubjetiva y la vida-mundo.
Este continuum de significaciones va a definir una práctica de escritura poética que se realiza como intensidades de conciencia; en este sentido, cuando se escribe se crea "una forma de ser al mismo tiempo pasivo y activo, social y asocial, de estar presente y ausente en la propia vida"(Sontag, 2007). Y en este contexto se origina una indagación de la dimensión paradojal por la que transita el poeta en su propia lengua.
- Lectura cinética: ascesis e irradiación
El poeta emerge desde el espacio vacío hacia esta dimensión de la palabra en cuanto práctica de escritura poética al trazar las trayectorias asociadas a estos procesos de subjetivación como instancias figurativas. Estas instancias remiten a la idea de figura, que defino como un proceso progresivo de hacer visible el sujeto. Las trayectorias a ser trazadas corresponden a las figuraciones del cuerpo y delalma en una escena de escritura acotada.
Esta escena de escritura poética se organiza por medio del entrelazamiento de las trayectorias cinéticas formadas al agrupar los textos en unidades poéticas.
En una escena de escritura poética, el texto poético y la lengua que lo constituye, se revela como una unidad de sentido, la que subyace a la conciencia escritural y co-emerge en la instancia de subjetivación.
Esta idea de escena de escritura poética permite hacer coincidir la concepción de la escritura en una práctica que vehicula los flujos autogenéticos de subjetivación, por una parte y por otra, en una práctica de perceptividad de estos flujos en tanto procesos de experimentación de sentidos en torno al cuerpo y al alma.
De esta manera, defino una escena de escritura poética como figuraciones de la polisemia de constitución de subjetividades al interior del poema.
Esta aproximación a la noción de unidad poética se organiza a partir de las investigaciones desarrollada por Contreras (1999) en el campo de la teoría teatral.En estas investigaciones, la autora establece la noción de unidad escénica como punto de partida para el análisis crítico de los textos teatrales.
Ahora bien, el uso del la unidad escénica como una herramienta de análisis de textos poéticos se sostiene sobre la percepción del poema como un sistema de signos o una pluralidad de fenómenos, de secuencias y de escenas en las que me interesa identificar la unidad de sentido, definida ésta como un hecho, que a su vez, está asociado a la noción de situación dramática y a la noción de figura.
Una situación dramática responde a una determinada organización de los referentes verbales y de los dispositivos escénicos de un texto teatral. Y la figura remite a una proposición visual que se actualiza en diferentes atributos de sentidos. De este modo,una determinada situación dramática agrupada en torno a diferentes figuras y articulada como una unidad de sentido se visualiza y se lee como un hecho escénico.
En este sentido, un poema se lee como un hecho escénico en el que las voces del texto poetizado emergen a través de una forma visual, esbozándose así, una determinada figura. Esta figura se percibe como figuración del espacio semántico referido en el texto, haciendo surgir desde los mismos sustratos textuales un caudal de redes de sentidos, enlazados dialógicamente, situando de esta manera un enfoque crítico para la lectura de la escritura poética.
Como se ha dicho antes, esta investigación se imbrica con la relación de sentidos creados a través de la noción de unidad poética: diferentes escenas críticas remiten a la descripción de fundación de espacios autógenos en la que se visibilizan estados de conciencia subjetivos, los que su vez, son figurados en tanto cuerpo-alma.
Este espacio figurativo se espacializa en un diagrama de flujos en los que se describen a su vez ciertos trayectos de escritura poética organizados en un diseño cinético común. Los trayectos de escritura sugieren, al mismo tiempo, la apertura de un espacio poético-ético. Este espacio poético-ético se construye en una instancia subjetiva aporética, ya que anuncia su transformabilidad en el hecho mismo de su transformación. En este caso, creo posible una bio-ética para la escritura poética en la que habitan flujos de subjetivación imbricados en matrices de sentidos co-emergentes.
En este diagrama de flujos de escritura poética se percibe un diseño que muestra la siguiente dinámica de sentidos: los procesos de subjetivación del alma encarnada y de un cuerpo espiritualizado.
La escritura poética hace confluir en el texto una serie de relaciones figurativas en torno al cuerpo, que pueden ser agrupados con relación a ciertos niveles de conciencia o grados de percepción de la realidad corporal.
Esta conciencia del cuerpo figurado aparece en la escritura como alma. Es decir, como diferentes aspectos del fenómeno espiritual en el camino de perfección que reconoce a la divinidad.
- Me subí a la ácida montaña…
El poema “La flor del aire” define un estado de perfección espiritual, estado que se percibe en ciertas figuraciones corporales relativas a cambios o variaciones de los colores del cuerpo-flor. El sujeto que escribe, sube-baja la montaña en una ascesis de la disolución de un cuerpo como espacio no-definido de subjetividades en devenir.
Las flores sin color se cortan del aire. Sin color también es el tiempo, el sueño y los sueños. Las flores figuran al cuerpo en su devenir de color blanco-rojo-amarillo a sin-color, ¿Transparente? En el poema se percibe la transparencia como aire-viento, en este caso levedad e in-sustancialidad. Las flores se disuelven en su levedad como el tiempo se disuelve en el sueño. En este caso, el cuerpo del sujeto que escribe se ha disuelto en flujos de conciencia onírica, que se despliega en una sucesión de cambios de colores como cambio de estados de conciencia, estos cambios se suceden desde niveles más densos a niveles sutiles.
Yo la encontré por mi destino,
de pie a mitad de la pradera.
Yo nunca dejo la pradera.
Y me cortas las flores blancas.
Ahora sólo flores rojas.
Flores de demencia.
Las amarillas, las amarillas.
Y cortarás las sin color.
Yo soy Mujer de la pradera.
Cuando bajé de la montaña
y fui buscándome a la reina,
ahora ella caminaba,
ya no era blanca ni violenta.
Ella se iba, la sonámbula,
abandonando la pradera.
Ella delante va sin cara;
ella delante va sin huella.
Con estas flores sin color,
ni blanquecinas ni bermejas,
hasta mi entrega sobre el límite,
cuando mi Tiempo se disuelva...
Estos versos citados remiten a figuras corporales relativas a la experiencia de la perfección, a través de continuas transmutaciones, cambios de forma y cambios de estado. El sujeto que escribe relata el encuentro karmático con la reina blanca y violenta que encarga estas flores de demencia, no obstante se aleja sonámbula hacia otra dimensión. Quien no tiene cara, no deja huellas. La demencia se percibe como un devenir in-material, hecha de aire. O hecha de viento; en ambos casos, se refiere a un cuerpo-viento hecho del movimiento del aire. Este cuerpo-viento refiere a flujos de subjetivación relativos a secuencias de mutaciones de color y secuencia de recorridos místicos.
La flor del aire es una posibilidad de generación de un cuerpo in-material que se produce por variaciones de color. En este espacio perceptual, los flujos de subjetivación se manifiestan como subjetividades sin sujeto, en el que se han disuelto las instancias de subjetivación como una acción de entrega al límite. En este sentido, el servicio altruista o la entrega por amor, perfecciona el espíritu y posibilita estados profundos de ascesis. La ascesis como práctica de purificación espiritual eleva la conciencia hacia universos multidimensionales, como la experiencia mística del espacio interior autogenerado.
En la kinética del poema “La flor del aire”, el cuerpo es una flor. Y también es una mujer que sube-baja la montaña de las flores. Cuerpo sobre cuerpo. En el símbolo flor se figura un cuerpo sutil y en el símbolo montaña se figura un cuerpo mujer, transfigurado en la experiencia de la ascesis. Ascesis de la flor. Ascesis del sujeto que escribe.
- Vuelve a vibrar…
La serie “El deseo más profundo”de Marina Arrate refiere al encuentro de los amantes que finalmente se han reunido en un abrazo, en el que las continuidades de flujos se manifiestan como espacio celeste. Este espacio, como ya se ha dicho antes, es un espacio de simultaneidades euclidianas en la que nada comienza y todo termina.
El sujeto que escribe se somatiza en una flor como instancia de cristalización del deseo. Este deseo es un deseo de luz, que atraviesa estos campos simbólicos como un haz reverberante, en el que se percibe a los dioses de la extrema pureza. La percepción de este particular fenómeno lumínico se denomina visión pura y es propio de estados de conciencia altamente purificados, en los que el surgimiento de los fenómenos ocurre como unión de lo que ha sido separado; disolución de lo que se unido, en el más profundo espacio vacío.
El vacío es este espacio de transcendencia de la dualidad en el que es posible la realización de niveles de espiritualidad en los que se percibe sin sujeto que perciba algún objeto a percibir. Por lo tanto, el espacio poético se percibe sólo como un flujo continuado de experiencia de los fenómenos. Y ese es el deseo más profundo.
El cuerpo vibra en el cosmos. Estas vibraciones son proyecciones del cuerpo en el espacio y a la vez irradiación de núcleos de energía que giran en torno a un centro esférico. El poeta nombra, toca y adora a través del dolor -que es el océano- y de esta manera se instaura la percepción del alma. El alma llega como un cuerpo, cuya extensión es imposible, no así, su resonancia.
La flor quema
de Oriente entre sus flamas
pues llanto y sed se han conflagrado
en la avenida celeste que la condiciona.
Toda orilla llama y es silencio,
toda pasión la invoca y cuando llega
gala, comino de Dios, regalo,
alborozados hundimos las manos
en esas trémulas violetas. (57)
Todo el ser se pliega a su radio
Y el alma, que había muerto,
Vuelve a vibrar
Como si un solo dolor en una barca
Como si un solo y único día
El tiburón y su gaviota
En todas las orillas y a la orilla
Del Mundo se nombraren y tocaren
Y adoraren
Antes de la llegada
de los pájaros de la imposible extensión.
La serie poemática citada remite a un topoi fundamental de la teología católica, elaborado por San Agustin, se trata de la idea de conciencia; en latín, Abyssus humanae conscientiae.(10) La abismal conciencia humana es un pájaro. O un acontecimiento somático o simplemente, un soma. Los procesos de transformación de la conciencia se describen en estas figuras como abismal y por defecto, celestial. En este sentido, un acontecimiento somático bien puede vehicular una conciencia abismal de los fenómenos emergentes. A su vez, la conciencia celestial es el logos vuelto elemento, es el fuego pneumático que moviliza los estados de conciencia del nivel somático al nivel autorreflexivo, que bien puede ser leída como despliegue del soma; el soma refiere a cierto tipo de conocimiento sobre los contenidos espirituales, que se cristaliza en una bebida y se percibe como gozosa.
El cuerpo-alma refleja las vibraciones de los movimientos de la conciencia. El alma que vuelve a vibrar supone la idea de una vibración inicial deseada y que se cristaliza como soporte de los despliegues de espacios de escritura. Estos espacios se leen a su vez, como la vibración del logos-fuego-alma en un espacio autoirradiado.
Cuerpo y alma. En los textos leídos, la cinética se despliega como tránsitos de un espacio (el cuerpo) a otro espacio (el alma) en el espacio interior subjetivo.
En este esquema se muestra la posibilidad de surgimiento de un interior común co-emergente en la escritura poética. A partir de una práctica de significados a ser convocados en una espacio cinético: la conciencia se despliega en la escritura como flujos de subjetividades sin sujeto, las que definen una matriz de sentidos simbólicos que se figuran como cuerpo-alma.
En el espacio poético de ambas escritoras el alma es una dinámica de flujos de subjetividades en tránsito de un espacio a otro. Y el cuerpo es la posibilidad de indagación de estos tránsitos como intensidades de conciencia.
* * *
Referencias bibliográficas
- Arrate, Marina.1999. Uranio. Santiago: Lom.
- Barthes, Roland. 2000. El grado cero de la escritura. México: Siglo XXI, en
<http://www.esnips.com/doc/Roland---El-Grado-Cero-de-la-Escritura.pdf>
- Contreras, Marta. 1999. Griselda Gambaro. Teatro de la descomposición. Concepción, Concepción: Ediciones Universidad de Concepción.
- Derrida, Jacques. 1974. Of grammatology. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2a. ed. 14 mayo 1997. http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/derrida.htm
- Kristeva, Julia. 1995. El alma y la imagen. Las nuevas enfermedades del alma. Madrid:Cátedra.
- Lacan, Jacques. 2005. “The agency of the Letter in the unconscious or reason since Freud”, en Écrits: a selection. London: Taylor & Francis e-Library, 2da. ed., pp. 111-136.
- Loy, David. 2009. “The nature of attention”, Awarness Bound & Unbond. New York: State University of New York press, pp. 13-30.
- Mistral, Gabriela. 1992. Antología Mayor: Poesía, en Gastón von dem Bussche (ed.), Santiago: Editorial Cochrane.
- Simmer-Brown, Judith. 2002. El cálido aliento de la dakini. Barcelona: Mtm editores.
- Sontag, Susan. 2007. Cuestión de énfasis. Madrid: Alfaguara.

NOTAS
(1) Este artículo forma parte de la tesis titulada “Series poemáticas de MISTRAL y ARRATE: Lectura cinética de las figuraciones del cuerpo-alma”para optar al grado de Doctor en Literatura Latinoamericana, dirigida por la Dra. Marta Contreras. Programa de Doctorado en Literatura Latinoamericana, Universidad de Concepción, Concepción, 2009. Investigación y desarrollo de tesis de doctoral realizada con el aporte de la Comisión Nacional de Investigación científica y Tecnológica, CONICYT, Gobierno de Chile
(2) La idea de selbgeburt (del al. auto-nacido) se lee como autogénesis y espacio autógeno, respectivamente. En todos los casos da cuenta de los procesos de subjetivización y de la generación de sentidos en un espacio-texto poético.
(3) La noción de ambient remite a la posibilidad de percibir el espacio como una experiencia de inmersión sensorial pre-cognitiva y como una configuración de dimensiones múltiples. El espacio se representa en un diagrama de fases en la que se muestra la posición de un punto y al mismo tiempo se describe el momentum de variabilidad de este punto como un eje multidimensional. De esta manera, los fenómenos son percibidos como trascendentes, ya que remiten a un espacio que se crea en una concatenación de momentum variables en el espacio-tiempo del sujeto que, en este sentido, crea la realidad fenoménica.
(4) A partir de Blanchot enuncio la idea del yo como ausencia de esencia y de sentido. En este sentido hago referencia a la noción de vacuidad/vacío para explicar la paradoja de una subjetividad sin sujeto.
(5) La lectura cinética se articula en torno a la noción de cinésis. En el transcurso de esta investigación defino cinésis como espacio rítmico. A su vez, hago referencia a los términos kinésico-cinestésico indistintamente como posibles puntos de vista relativos a la idea de cuerpo como trayectos de movimiento en un espacio cinético.
(7) Defino matriz de sentidos según un modelo semiológico de relaciones intertextuales. En este modelo se combina el estudio de los textos literarios con un análisis de los contextos de escritura, para crear posibles relaciones entre el tejido textual y los referentes extratextuales en los que se articula el texto matriz.
(8) Tomo el concepto de emergencia a partir de la idea de arising. Según este idea la existencia de los fenómenos responden a una compleja red de relaciones que se articulan en un espacio multidimensional. En este sentido, los fenómenos se presentan como inherentemente vacios, debido a que sólo se manifiestan según la conexión a ser creada o mejor dicho, los fenómenos emergen en co-existencia a las causas que vehiculan su originación.
(9) La cinética es un término que refiere a los efectos de luz y sombra que aparecen en un espacio, según el cual el sujeto que observa percibe estos efectos como movimiento. A su vez, este espacio se percibe como transformable, ya que según la perspectiva desde la cual se mira, cambia su forma. Y en este caso se concibe como espacio rítmico cinético.
(10) Véase en las Confesiones de San Agustin la idea sobre el abismo de la conciencia humana.