
 La tradición oral latinoamericana, desde su pasado milenario,
tuvo innumerables Iriartes, Esopos y Samaniegos que, aun sin saber
leer ni escribir, transmitieron las fábulas de generación
en generación y de boca en boca, hasta que aparecieron los
compiladores de la colonia y la república, quienes, gracias
al buen manejo de la pluma y el tintero, perpetuaron la memoria colectiva
en las páginas de los libros impresos, pasando así de
la oralidad a la escritura y salvando una rica tradición popular
que, de otro modo, pudo haber sucumbido en el tiempo y el olvido.
La tradición oral latinoamericana, desde su pasado milenario,
tuvo innumerables Iriartes, Esopos y Samaniegos que, aun sin saber
leer ni escribir, transmitieron las fábulas de generación
en generación y de boca en boca, hasta que aparecieron los
compiladores de la colonia y la república, quienes, gracias
al buen manejo de la pluma y el tintero, perpetuaron la memoria colectiva
en las páginas de los libros impresos, pasando así de
la oralidad a la escritura y salvando una rica tradición popular
que, de otro modo, pudo haber sucumbido en el tiempo y el olvido.
No se sabe con certeza cuándo surgieron estas fábulas
cuyos protagonistas están dotados de voz humana, mas es probable
que fueron introducidas en América durante el siglo XVI, no
tanto por las huestes de Hernán Cortés y Francisco Pizarro,
sino, más bien, por los esclavos africanos traídos como
mercancía humana, pues los folklorólogos detectaron
que las fábulas de origen africano, aunque en versiones diferentes,
se contaban en las minas y las plantaciones donde existieron esclavos
negros; los cuales, a pesar de haber echado por la borda a los dioses
de la fecundidad para evitar la multiplicación de esclavos
en tierras americanas, decidieron conservar las fábulas de
la tradición oral y difundirlas entre los indígenas
que compartían la misma suerte del despojo y la colonización.
Con el paso del tiempo, estas fábulas se impregnaron del folklore
y los vocablos típicos de las culturas precolombinas.
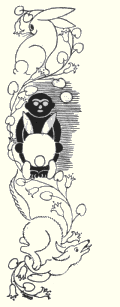 Algunas
fábulas de la tradición oral son prodigios de la imaginación
popular, imaginación que no siempre es una aberración
de la lógica, sino un modo de expresar las sensaciones y emociones
del alma por medio de imágenes, emblemas y símbolos.
En tanto otras, de enorme poder sugestivo y expresión lacónica,
hunden sus raíces en las culturas ancestrales y son piezas
claves del folklore, pues son muestras vivas de la fidelidad con que
la memoria colectiva conserva el ingenio y la sabiduría populares.
Algunas
fábulas de la tradición oral son prodigios de la imaginación
popular, imaginación que no siempre es una aberración
de la lógica, sino un modo de expresar las sensaciones y emociones
del alma por medio de imágenes, emblemas y símbolos.
En tanto otras, de enorme poder sugestivo y expresión lacónica,
hunden sus raíces en las culturas ancestrales y son piezas
claves del folklore, pues son muestras vivas de la fidelidad con que
la memoria colectiva conserva el ingenio y la sabiduría populares.
El folklore es tan rico en colorido, que Gabriela Mistral estaba
convencida de que la poesía infantil válida, o la única
válida, era la popular y propiamente el folklore que cada pueblo
tiene a mano, pues en él encontramos todo lo que necesita,
como alimento, el espíritu del niño. En efecto, los
niños latinoamericanos no necesitan consumir una literatura
alienante y comercial llegada de Occidente, ya que les basta con oír
las historias de su entorno en boca de diestros cuenteros, que a uno
lo mantienen en vilo y lo ponen en trance de encanto, sin más
recursos que las inflexiones de la voz, los gestos del rostro y los
movimientos de las manos y el cuerpo.
Desde tiempos muy remotos, los hombres han usado el velo de la ficción
o de la simbología para defender las virtudes y criticar los
defectos; y, ante todo, para cuestionar a los poderes de dominación,
pues la fábula, al igual que la trova en la antigua Grecia
o Roma, es una suerte de venganza del esclavo dotado de ingenio y
talento. Por ejemplo, el zorro y el conejo, que representan la astucia
y la picardía, son dos de los personajes en torno a los cuales
gira la mayor cantidad de fábulas latinoamericanas. En Perú
y Bolivia se los conoce con el nombre genérico de “Cumpa Conejo
y Atoj Antoño”. En Colombia y Ecuador como “Tío Conejo
y Tía Zorra” y en Argentina como “Don Juan, el Zorro y el Conejo”.
Los personajes de las fábulas representan casi siempre figuras
arquetípicas que simbolizan las virtudes y los defectos humanos,
y dentro de una peculiar estructura, el malo es perfectamente malo
y el bueno es inconfundiblemente bueno, y el anhelo de justicia, tan
fuerte entre los niños como entre los desposeídos, desenlaza
en el premio y el castigo correspondientes; más todavía,
para que la moraleja y la nobleza de los diálogos adquieran
mayor efecto, se ha recurrido al género de la fábula,
cuyos personajes, aparte de ser los héroes de los niños
latinoamericanos, no tienen nada que envidiar a los de Occidente y
a los dibujos animados de Walt Disney.
En la actualidad, las fábulas de la tradición oral,
que representan la lucha del débil contra el fuerte o la simple
realización de una travesura, no sólo pasan a enriquecer
el acervo cultural de un continente tan complejo como el latinoamericano,
sino que son joyas literarias dignas de ser incluidas en antologías
de literatura infantil, por cuanto la fábula es una de las
formas primeras y predilectas de los niños, y los fabulistas
los magos de la palabra oral y escrita.
Cuentos
de espantos y aparecidos
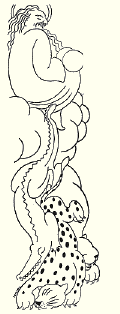 Los
niños latinoamericanos, como todos los niños del mundo,
nacen y crecen en un ámbito en el cual se transmiten cuentos
de espantos y aparecidos, capaces de superar a los cuentos crueles
de los hermanos Grimm y Charles Perrault. En los cuentos provenientes
de la tradición oral, la vida y la muerte tienen diversas interpretaciones;
y una de éstas, de carácter tanto pagano como cristiano,
es la creencia popular de que el alma -o espíritu- sobrevive
a la muerte y que, tras el juicio final, unos van a disfrutar de la
felicidad en el Paraíso y otros a sufrir los tormentos entre
las llamas del Infierno.
Los
niños latinoamericanos, como todos los niños del mundo,
nacen y crecen en un ámbito en el cual se transmiten cuentos
de espantos y aparecidos, capaces de superar a los cuentos crueles
de los hermanos Grimm y Charles Perrault. En los cuentos provenientes
de la tradición oral, la vida y la muerte tienen diversas interpretaciones;
y una de éstas, de carácter tanto pagano como cristiano,
es la creencia popular de que el alma -o espíritu- sobrevive
a la muerte y que, tras el juicio final, unos van a disfrutar de la
felicidad en el Paraíso y otros a sufrir los tormentos entre
las llamas del Infierno.
Según Carl G. Jung, el alma del inconsciente humano forma
también parte de los elementos vivos de la naturaleza. Entre
los pueblos primitivos, “cuya conciencia está en un nivel de
desarrollo distinto al nuestro, el alma -o psique- no se considera
unitario. Muchos primitivos suponen que el hombre tiene un alma selvática
además de la suya propia, y que esa alma selvática está
encarnada en un animal salvaje o en un árbol, con el cual el
individuo tiene cierta clase de identidad psíquica (...) Es
un hecho psicológico muy conocido que un individuo pueda tener
tal identidad inconsciente con alguna otra persona o con un objeto
(…) Esta identidad toma diversidad de formas entre los primitivos.
Si el alma selvática es la de un animal, al propio animal se
le considera como una especie de hermano del hombre. Un hombre cuyo
hermano sea, por ejemplo, un cocodrilo, se supone que está
a salvo cuando nade en un río infestado de cocodrilos. Si el
alma selvática es un árbol, se supone que el árbol
tiene algo así como una autoridad paternal sobre el individuo
concernido. En ambos casos, una ofensa contra el alma selvática
se interpreta como una ofensa contra el hombre” (Jung, C-G., 1995,
p. 289).
En las culturas ancestrales latinoamericanas, desde antes de la era
cristiana, se cree que el alma es algo intangible y que puede seguir
vivo, en forma de fantasma o espíritu, tras el deceso del cuerpo.
Una vez muerta la persona, su alma se torna en un astro luminoso que
se va al cielo o que, una vez condenada a vagar como alma en pena,
vuelve al reino de los vivos para vengar ofensas, cobrar a los deudores,
castigar a los infieles y espantar a los más incautos. Estos
personajes de doble vida, amparados por la oscuridad, aparecen en
pozos, parajes solitarios y casas abandonadas, y su presencia es casi
siempre anunciada por el aleteo de una mariposa nocturna, el trueno
del relámpago, el crujido de las maderas, el crepitar del fuego
y el soplo del viento. Los difuntos se aparecen en forma de luz cuando
se trata de almas del Purgatorio y en forma de bulto negro o de hombre
grotesco si se trata de almas condenadas.
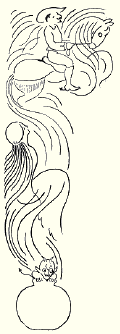 Algunas
creencias dicen que las mujeres perversas se convierten en brujas
o en sacerdotisas que mantienen vínculos con las “fuerzas de
las tinieblas” y que, a veces, pueden proceder como un demonio de
la muerte, tal cual se las representa en ciertos mitos, leyendas y
cuentos de hadas. Otras supersticiones dan cuenta de que la bruja
se aparece en forma de cerdo, caballo o perro, y que existen varias
fórmulas para defenderse de estas arpías, como colocar
una cruz de fresno, una herradura y una rama de laurel en la puerta
de la casa, o poner dos dedos en cruz y decir: “Puyes”, “Jesús,
María y José” u otras palabras santas.
Algunas
creencias dicen que las mujeres perversas se convierten en brujas
o en sacerdotisas que mantienen vínculos con las “fuerzas de
las tinieblas” y que, a veces, pueden proceder como un demonio de
la muerte, tal cual se las representa en ciertos mitos, leyendas y
cuentos de hadas. Otras supersticiones dan cuenta de que la bruja
se aparece en forma de cerdo, caballo o perro, y que existen varias
fórmulas para defenderse de estas arpías, como colocar
una cruz de fresno, una herradura y una rama de laurel en la puerta
de la casa, o poner dos dedos en cruz y decir: “Puyes”, “Jesús,
María y José” u otras palabras santas.
Según cuenta la tradición oral, las brujas se reúnen
en vísperas de San Juan y durante la Semana Santa; ocasiones
en las que se celebran ceremonias dirigidas por el diablo. Allí
se inician las novicias por medio de orgías sexuales, en las
que se incluyen niños y animales, y donde no faltan los rituales
de canibalismo y magia negra. Unos dicen que las comidas y bebidas
que consumen las brujas están preparadas sobre la base de grasa
de niños recién nacidos, sangre de murciélagos,
carne de lagartijas, sapos, serpientes y hierbas alucinógenas;
mientras otros aseveran que los niños que vuelan hacia las
reuniones, montados en escobas, horquillas para estiércol,
lobos, gatos y otros animales domésticos, son adiestrados por
el Lucifer llegado de los avernos.
Desde antes de la conquista, los cuentos de espantos y aparecidos,
arraigados en la creencia popular, han sido difundidos de generación
en generación. No en vano “la tradición europea de brujas,
duendes y fantasmas se mezcla con la indígena y la africana
de espíritus del agua, las selvas y los montes. Encontramos
mujeres que vuelan en barcos pintados en los muros, como la ‘Tatuana’
en Centroamérica o ‘la Mulata de Córdova’ en México;
pequeños duendes que enamoran a las niñas hermosas cantándoles
coplas, como el ‘Sombrerón’ en Guatemala; espíritus
que defienden la naturaleza y que castigan brutalmente a quien la
daña, como la ‘Marimonda’ en Colombia o el ‘Coipora’ en Brasil;
barcos malditos que navegan sin encontrar puertos jamás, como
el ‘Caleuche’ en Chile o el ‘Barco Negro’ en Nicaragua; y están
también las mujeres demoníacas que seducen a los hombres
que andan lejos de sus casas. Son mujeres hermosas, atractivas y extrañas.
Cuando los hombres las abrazan, los espantan con su rostro de calavera”
(Véase “Cuentos de espantos y aparecidos”, 1984, pp. 6-7).
En la cultura andina tenemos a la k’achachola (chola hermosa), quien,
ni bien envilece al caminante solitario y desprevenido, lo conduce
a una galería abandonada de la mina o a la orilla del río,
donde lo seduce y abandona antes de que cante el gallo y despunte
el alba. Muchos hombres que despertaron de una embriaguez alucinante
en las laderas de los cerros o en las orillas de los ríos,
cuentan haberse encontrado con la k’achachola.
 De
las consejas coloniales, provenientes de la tradición oral,
valga mencionar a los duendecillos de sombreros alones que, siendo
niños abortados o muertos antes del bautismo, retornan a buscar
a sus seres queridos, y que, escondidos en las tinajas de agua o chicha,
lloran o ríen sin cesar, pues son muertos que conversan y conviven
entre los vivos. Tampoco se debe olvidar a las brujas que conservan
su perenne juventud bañándose en sangre de vírgenes
degolladas; a las calaveras que vuelan a la luz de los relámpagos
en carretas tiradas por caballos y conducidas por jinetes sin cabeza;
a los espíritus malignos que raptan niños desobedientes
para hacer con sus huesos botones y con sus carnes exquisitos manjares;
a los fantasmas diabólicos y a otros personajes como el supay
o Tío (dios satánico de los socavones y dueño
de los minerales), que es un personaje creado y esculpido por los
propios mineros, quienes, sentados alrededor de él, mascando
hojas de coca y bebiendo sorbos de aguardiente, le rinden pleitesía
y le suplican que les depare el mejor filón de estaño
y, a la vez, los ampare de los peligros y la muerte.
De
las consejas coloniales, provenientes de la tradición oral,
valga mencionar a los duendecillos de sombreros alones que, siendo
niños abortados o muertos antes del bautismo, retornan a buscar
a sus seres queridos, y que, escondidos en las tinajas de agua o chicha,
lloran o ríen sin cesar, pues son muertos que conversan y conviven
entre los vivos. Tampoco se debe olvidar a las brujas que conservan
su perenne juventud bañándose en sangre de vírgenes
degolladas; a las calaveras que vuelan a la luz de los relámpagos
en carretas tiradas por caballos y conducidas por jinetes sin cabeza;
a los espíritus malignos que raptan niños desobedientes
para hacer con sus huesos botones y con sus carnes exquisitos manjares;
a los fantasmas diabólicos y a otros personajes como el supay
o Tío (dios satánico de los socavones y dueño
de los minerales), que es un personaje creado y esculpido por los
propios mineros, quienes, sentados alrededor de él, mascando
hojas de coca y bebiendo sorbos de aguardiente, le rinden pleitesía
y le suplican que les depare el mejor filón de estaño
y, a la vez, los ampare de los peligros y la muerte.
De este modo, las fábulas, mitos, cuentos y leyendas sobre
la creación del universo y del hombre -la misión salvadora
de las deidades, el hondo simbolismo de la Pachamama (Madre-tierra),
las graciosas leyendas del Achachila (deidad mitológica de
la cosmología andina), de la coca, la papa, el tabaco y otros-
provienen de la tradición oral y constituyen el cimiento de
las culturas precolombinas. Asimismo, junto a los mitos y leyendas
que corren de boca en boca, desvelando sueños y sembrando el
pánico entre los crédulos, está la chola sin
cabeza, el jucumari (oso) y el cóndor (“mallku”, en aymara),
del que se cuentan historias estremecedoras o simples alegorías
que exaltan su belleza, aparte de que el cóndor, por venir
de las alturas al igual que la lluvia, es el símbolo seminal
y fecundador de la Pachamama.
De la época colonial de la Villa Imperial de Potosí
procede el cuento del k’arisiri (saca-manteca), un personaje con apariencia
de fraile que deambulaba en las afueras de los caseríos, extrayendo
la grasa de los indígenas errantes, para luego usarla en la
elaboración de velas, ungüentos y curas maravillosas.
Se cuenta que la mayoría de los afectados fallecían
a consecuencia de la precaria operación o quedaban enfermos
de por vida. Además, tanto los indígenas como los blancos
y mestizos de la época, pensaban que el k’arisiri era un ser
venido del más allá, aunque la palabra “k’ari”, en aymara,
significa embuste o mentira.
Los cuentos de espantos y aparecidos en la tradición oral
andina son muestras de que la inventiva popular es capaz de crear,
con el golpe de la imaginación, personajes y situaciones que
nada tienen que envidiar a los compiladores de la tradición
oral europea, donde destacan los hermanos Grimm en Alemania y Charles
Perrault en Francia.
Mitos
de la tradición oral
 En
las culturas andinas, como en todas las civilizaciones de Oriente
y Occidente, los mitos juegan un rol importante en la vida cotidiana
de sus habitantes, quienes, desde la más remota antigüedad,
dieron origen a una serie de deidades que representan tanto el bien
como el mal. Los mitos, en cierto modo, son la esencia de una mentalidad
proclive a las supersticiones y responden a las interrogantes sobre
el origen del hombre y el universo.
En
las culturas andinas, como en todas las civilizaciones de Oriente
y Occidente, los mitos juegan un rol importante en la vida cotidiana
de sus habitantes, quienes, desde la más remota antigüedad,
dieron origen a una serie de deidades que representan tanto el bien
como el mal. Los mitos, en cierto modo, son la esencia de una mentalidad
proclive a las supersticiones y responden a las interrogantes sobre
el origen del hombre y el universo.
Los mitos, al igual que las fábulas y leyendas, fueron llevados
por los pueblos primitivos en sus procesos migratorios y transmitidos
de generación en generación. El mito no sólo
enseña las costumbres de los ancestros, sino también
representa la escala de valores existentes en una cultura.
El mito, a diferencia de la leyenda cuyos personajes existieron en
algún momento pretérito de la historia, no tiene un
tiempo definido ni un personaje que existió en la vida real.
Por eso el mito, tradicionalmente, está vinculado a la religión
y el culto, pues sus personajes, admirados y adorados, son seres divinos,
algo que tiene un nombre basado en un credo pero jamás en una
prueba concreta.
Entre las divinidades aztecas encontramos a Huitzilopochtli, dios
de la guerra; Tezcatlipoca (espejo humeante), dios del sol; Quetzalcoalt
(la serpiente pájaro), dios del viento, creador y civilizador;
Tlaloc, dios de las montañas, de la lluvia y los manantiales.
El mito azteca de los cuatro soles refiere que los dioses crearon
sucesivamente cuatro mundos; lluvias excesivas destruyeron el primero,
lluvias de fuego el segundo, terremotos el tercero; los hombres del
cuarto fueron convertidos en monos. Poseían una tradición
del diluvio, del que se salvaron un hombre, Coxcoxtli, y una mujer,
Xochiquetzal, quienes repoblaron el mundo.
Entre los mayas, Itzamna, asociado al sol, era el dios civilizador,
Kukulcán (la serpiente emplumada) enseñó la agricultura
y dio leyes justas. En la creación intervinieron los dioses
Hunahpú, Kukulcán y Hurakán. Tras varios intentos
fracasados hicieron al hombre maíz. El fuego lo recibieron
los hombres de Hurakán, también llamado Tohil, en Guatemala.
 Así
como el cuento profano está conceptuado por el autor y lector
una suerte de ficción, el mito tiene un tono religioso y sagrado,
y, sin embargo, tiende a ser verdadero. En casi todas las culturas
se confunde el mito con la realidad, y se cree que los mitos de creación
del universo son verdaderos, pues todavía hay quienes confirman
que los elementos materiales que nos rodean fueron creados por un
ser supremo o por espíritus extraterrenales. En el mundo andino,
por citar un caso, la religión muestra alguna semejanza con
el panteísmo, en la medida en que Dios, principio y fin del
universal, se confunde con la naturaleza.
Así
como el cuento profano está conceptuado por el autor y lector
una suerte de ficción, el mito tiene un tono religioso y sagrado,
y, sin embargo, tiende a ser verdadero. En casi todas las culturas
se confunde el mito con la realidad, y se cree que los mitos de creación
del universo son verdaderos, pues todavía hay quienes confirman
que los elementos materiales que nos rodean fueron creados por un
ser supremo o por espíritus extraterrenales. En el mundo andino,
por citar un caso, la religión muestra alguna semejanza con
el panteísmo, en la medida en que Dios, principio y fin del
universal, se confunde con la naturaleza.
Los mitos cosmogónicos, que explicaban el origen del mundo,
los hombres, vegetales y animales, son diversos y varían de
sentido dependiendo de las características geográficas
y ecológicas del lugar donde surgieron. En los pueblos andinos,
por ejemplo, los espíritus superiores, que regían las
fuerzas de la naturaleza y podían facilitar al hombre su sustento,
su seguridad y su propia supervivencia, actuaban en diferentes planos
y con distintas funciones; unos actuaban en el plano celeste, otros
en la tierra y algunos en el mundo subterráneo, lugar de procedencia
y destino final de los hombres después de la muerte.
En el mito de creación de las culturas andinas, según
refiere la tradición oral, el mundo fue reconstruido después
de un diluvio por el dios Wiracocha (divinidad suprema), quien, según
el mito, apareció con un vestido talar, largas barbas y sujetando
por la brida a un animal desconocido (una imagen que los indígenas
confundieron con la apariencia física de los conquistadores).
Surgió del lago Titicaca, con la misión de formar el
sol, la luna, las estrellas y fijar su curso en el cielo. A continuación
modeló en barro buen número de estatuas, tanto mujeres
como hombres, y las animó para que poblaran la tierra. Con
el transcurso del tiempo, los hombres olvidaron el mandato de su “Dios
Padre”, se enemistaron y cayeron en la esclavitud de sus bajas ambiciones.
Entonces Wiracocha, asaltado por la desesperación y la ira,
volvió a emerger de las aguas del lago Titicaca, se dirigió
al Tiahuanaco y allí trocó en piedra a sus criaturas
desobedientes, excepto a quienes huyeron hacia las montañas
para vivir como tribus salvajes. Wiracocha, inconforme con el desenlace,
ordenó al Sol (padre de la humanidad), que enviara a la tierra
a su hijo Manco Cápac y su hija Mama Ocllo, con el fin de reformar
a los rebeldes y enseñarles una vida civilizada.
 Cuenta
la leyenda que Manco Cápac llevaba un bastón de oro
en la mano, para que allí donde éste se hundiera se
quedara a fundar la ciudad sagrada. El bastón se hundió
y desapareció para siempre junto al monte Wanakauri, donde
se echaron los cimientos del Cuzco y donde Manco Cápac y Mama
Ocllo comenzaron su obra civilizadora. Así, la fundación
del imperio de los incas se les atribuye a los hermanos-esposos Manco
Cápac y Mama Ocllo, quienes, según la tradición
oral, no sólo eran de origen divino, sino también los
padres de una de las civilizaciones que se encontraba en pleno apogeo
a la llegada de los conquistadores.
Cuenta
la leyenda que Manco Cápac llevaba un bastón de oro
en la mano, para que allí donde éste se hundiera se
quedara a fundar la ciudad sagrada. El bastón se hundió
y desapareció para siempre junto al monte Wanakauri, donde
se echaron los cimientos del Cuzco y donde Manco Cápac y Mama
Ocllo comenzaron su obra civilizadora. Así, la fundación
del imperio de los incas se les atribuye a los hermanos-esposos Manco
Cápac y Mama Ocllo, quienes, según la tradición
oral, no sólo eran de origen divino, sino también los
padres de una de las civilizaciones que se encontraba en pleno apogeo
a la llegada de los conquistadores.
En la historiografía del siglo XVI se insiste en que los incas
impusieron a todos sus súbditos una religión oficial,
un culto estatal que tenía como eje central la reverencia al
Sol. En este sentido, valga aclarar que las leyendas y tradiciones
llegaron a constituir el corpus de su propia ideología religiosa.
Y, aunque no se limitaron a imponer un Estado teocrático, basado
en el culto a las fuerzas de la naturaleza, ellos adoraban al Sol
como su Creador principal, al considerarse sus hijos y descendientes
directos. Junto al Inti (sol) estaba la Mama Quilla (Madre-luna),
que ocupaba un rango superior, asumiendo la protección de todo
lo referente al universo femenino. En lugar secundario estaba una
serie de divinidades astronómicas, como la Illapa (trueno),
la Nina (fuego) o la Pachamama (Madre-tierra o diosa de la fecundidad).
También se adoraba al Supay (diablo), dios del mundo oscuro,
subterráneo, en honor al cual sacrificaban animales y vidas
humanas (Véase “Diccionario Enciclopédico Sopena”, Tomo
3, 1979).
De este modo, las fábulas, mitos, cuentos y leyendas, tanto
de esencia quechua como de inspiración náhualtl, guaraní
o aymara, son claras preocupaciones del espíritu indígena
por querer desentrañar las maravillas y los misterios que les
rodea y espanta. El mito es el resumen del asombro y el temor del
hombre frente a un mundo desconocido, y, por supuesto, una rica fuente
de inspiración literaria. Los mitos sobre la creación
del hombre y el universo, han sido arrancados de la tradición
oral para ser incorporados en los libros de ficción como argumentos
y como un capítulo aparte en los textos de historia oficial,
puesto que los mitos andinos, que dieron origen a las leyendas y los
cuentos populares, son pautas que ayudan a explicar mejor la cosmovisión
de las culturas precolombinas.
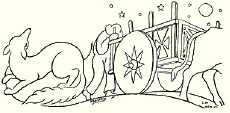
Origen
de los mitos
 El
mito (gr. mitos = fábula) es un relato fantástico proveniente
de la tradición alegórica, en la cual los dioses y los
héroes, lo mismo que los animales y las fuerzas físicas
de la naturaleza, presentan propiedades humanas.
El
mito (gr. mitos = fábula) es un relato fantástico proveniente
de la tradición alegórica, en la cual los dioses y los
héroes, lo mismo que los animales y las fuerzas físicas
de la naturaleza, presentan propiedades humanas.
La misma palabra “mitología” sirve para designar el conjunto
de leyendas y mitos cosmogónicos, divinos o heroicos de un
pueblo, pues los mitos poseen una intención fundamentalmente
religiosa y pretenden explicar la fenomenología natural en
cuyo misterio no podían penetrar los hombres primitivos por
procedimientos científicos. El mito nace, por lo tanto, en
el momento en que las concepciones fenoménico-religiosas del
pasado, en un principio accidentales y dispersas, se consolidan en
formas concretas, personificadas, adquiriendo así peculiaridades
humanas.
Para explicar el origen de los mitos se ha propuesto diferentes sistemas
de análisis. Según la interpretación alegórica
de los filósofos jonios, los dioses eran la personificación
de elementos materiales y fuerzas físicas (aire, agua, tierra,
sol, trueno, etc.) o de ideas morales (sobre todo las referentes al
bien y el mal), ya que detrás de cada mito se esconde la cosmovisión
del hombre primitivo, quien, acostumbrado a la contemplación
empírica de su entorno y los fenómenos naturales, creía
que el trueno era el bramido de un dios enfurecido o que el sol era
eclipsado por un monstruo a la hora del poniente. Este miedo a lo
desconocido, que es la fuente inagotable de toda religión,
le llevó al hombre primitivo a crear seres sobrenaturales,
pues el desdoblamiento del mundo y el nacimiento de un mundo religioso,
misterioso, con apariencia de encantamiento y de magia, como diría
Karl Marx, tiene lugar cuando el hombre era una criatura miserable
y abandonada en medio de las fuerzas de la naturaleza, cuyas leyes
ignoraba del todo.
Desde la más remota antigüedad se ha tratado de explicar
e interpretar el origen y contenido de los mitos. Varios fueron los
filósofos que alimentaron la teoría de que los dioses
representados en los mitos eran personas significativas para la colectividad;
y que, por eso mismo, fueron endiosados. En el siglo IV a. de J. C.,
esta teoría fue ratificada por el mitógrafo griego Evémero,
quien, a través de un método de interpretación
de los mitos, sostuvo que los personajes mitológicos son seres
humanos divinizados después de la muerte. Esta misma teoría,
que trascendió hasta nuestros días, fue adoptada durante
la Edad Media por la Iglesia católica, a la que suministraba
una interpretación fácil del paganismo.
Los mitos, como los hombres, han pasado por un proceso evolutivo,
en cuyo decurso se han deformado las estructuras originarias o mitos
primitivos. Su ininteligibilidad ha dado lugar a incontables interpretaciones,
con las cuales se ha intentado penetrar en un supuesto, o acaso real
contenido esotérico. Con todo, sean sus narraciones fantásticas
o no, lo cierto es que las mitologías, tomadas en sus formas
más puras, constituyen un documento inestimable para el investigador
que se esfuerza en profundizar en la historia de los pueblos y sus
raíces étnicas (Véase “Diccionario Enciclopédico
Ilustrado Sopena”, Tomo 3, 1979).
Las modernas revelaciones de las mitologías de Oriente, América,
África y Occidente, complicaron el problema y crearon una mitología
comparada que ha intentado clasificar y explicar el origen de estas
creencias, ya sea por una tradición común, de origen
oriental, o por el estado psicológico del hombre primitivo,
quien, por experiencia empírica, creía que todo fenómeno
material o físico, dotado de movimiento y fuerza propia, estaba
provisto de vida análoga a la nuestra, una suerte de antropomorfismo
primitivo que atribuía a los fenómenos divinizados características
humanas. Además, como es sabido, en el mundo del mito todo
es posible. No existe fronteras entre las divinidades y los hombres.
Los dioses pueden comportarse como simples mortales, y éstos,
a su vez, como dioses.
Ya se dijo que la mitología cuenta las aventuras cosmogónicas,
divinas y heroicas de un pueblo, de los dioses y su reino, sobre cómo
fueron creados el sol, la tierra, la luna, los mares y los hombres,
y cómo llegó la muerte. Los mitos, aunque son relatos
basados en hechos sobrenaturales, enseñan a los hombres lo
que es bueno y lo que es malo, y cómo deben comportarse con
los dioses y sus semejantes, aunque ellos mismos, los hombres, según
el relato bíblico, hayan sido creados por Dios a su imagen
y semejanza.
En síntesis, los mitos son para los pueblos lo que la Biblia
es para los cristianos o el Corán para los musulmanes, una
suerte de relatos sagrados, cuyos dioses y héroes tienen su
origen en un momento pretérito de la historia.

Compiladores de la
tradición oral
 En
algunos países, aunque no existen escritores especializados
exclusivamente en literatura infantil, hay quienes hacen el esfuerzo
de desempolvar y rescatar del olvido los temas y personajes provenientes
de la tradición oral. Entre los escritores argentinos, que
han rescatado parte de ese infinito caudal, está Julio Aramburu,
quien, en su libro “El folklore de los niños”, recoge canciones
y leyendas de acento norteño; en parte, inspirado por don Juan
Villafone, cuya obra, “El libro de cuentos y leyendas”, narra las
aventuras de “Don Juan, el Zorro”.
En
algunos países, aunque no existen escritores especializados
exclusivamente en literatura infantil, hay quienes hacen el esfuerzo
de desempolvar y rescatar del olvido los temas y personajes provenientes
de la tradición oral. Entre los escritores argentinos, que
han rescatado parte de ese infinito caudal, está Julio Aramburu,
quien, en su libro “El folklore de los niños”, recoge canciones
y leyendas de acento norteño; en parte, inspirado por don Juan
Villafone, cuya obra, “El libro de cuentos y leyendas”, narra las
aventuras de “Don Juan, el Zorro”.
En Bolivia, Antonio Paredes Candia publicó un pulcro volumen
de relatos titulado “Cuentos bolivianos para niños”, que cuenta
las andanzas de un zorro ladino, conocido con el nombre de Atoj Antoño.
El animal astuto, personaje preferido de los fabulistas; en la primera
parte del libro se burla de la ingenuidad de todos los animales y,
en la segunda, tropieza con un animal más pícaro que
él, conocido con el nombre de Suttu, que es un conejo que trama
sus planes hasta vencer al zorro. El texto contiene expresiones y
sonidos onomatopéyicos en el dulce lenguaje de los quechuas
y aymaras.
En Bolivia se encuentra tantos cultores de la fábula como
compiladores de los ingeniosos relatos que se escuchan en labios del
pueblo. Cabe mencionar la antología “Selección del cuento
boliviano para niños”, de Hugo Molina Viaña, donde destaca
el eminente folklorista Felipe Costa Arguedas, con el cuento “La perdiz
y el zorro”. Toribio Claure hizo también intentos de adaptación
del “Cumpa conejo”, pero sin lograr buenos resultados, ya que sus
textos, sensiblemente, tuvieron tratamientos demasiado didácticos,
como todos los textos de lectura y escritura de la literatura infantil,
que en un principio estuvieron sometidos a la tiranía de la
pedagogía. Por suerte, desde los años ‘80 del siglo
XX, varios autores se han esmerado en hacer adaptaciones literarias
de la tradición oral, considerando el grado de desarrollo lingüístico
e intelectual de los niños.
En Colombia prolifera el género de la fábula y tiene
excelentes cultores. El escritor Rafael Pombo es, además de
precursor de la literatura infantil colombiana, el primero en haber
dedicado mucho tiempo a la infancia, al igual que Rubén Darío,
José Martí, Gabriela Mistral y Juana de Ibarbourou.
Otro gran escritor es Euclides Jaramillo, quien, orgulloso de su predilección
por los cuentos populares ha publicado el libro “Cuentos del pícaro
Tío conejo”, entre los que destaca “Tío conejo y Tía
zorra muerta”. Entre esa pléyade de fabulistas colombianos
se cuenta a José Manuel Marroquín, quien fue presidente
de la república y reconocido autor de fábulas que recitan
los niños en la escuela no sólo porque tienen chispa,
sino también porque es el género más tradicional
de la literatura infantil colombiana, que cada vez acrecienta su círculo
de lectores.
En Ecuador, como en ningún otro país de Sudamérica,
existe muy poca literatura destinada a los niños, y lo poco
que existe está adscrito a la educación como material
didáctico. No obstante, cabe mencionar la figura del “poeta
indio” Juan León Mera, quien, al margen de escribir cartillas
educativas para jóvenes y niños, escribió el
magnífico libro “Poetas y cantores del pueblo ecuatoriano”,
en el cual recogió la tradición popular y el folklore
de su tierra. Especial mención merece su novela “Cumanda”,
una de las versiones de la leyenda “Virgen del Sol”, inicialmente
escrita en verso. La novela romántica de Juan León Mera
puede ser leída por niños y adultos, como esas grandes
novelas escritas por Dickens, Tolstoi, Stevenson o Juan Ramón
Jiménez.
Perú cuenta con varios compiladores de la tradición
oral, entre ellos, Arturo Jiménez Borja, que dio a conocer
el libro “Cuentos y leyendas del Perú”, selección que
incluye títulos como “La culebra y la zorra”, “El sapo y la
zorra”, “El puma y el zorro” y el conocidísimo relato “El zorro
y el cuy” (cuy: roedor oriundo de Perú, Ecuador y Bolivia).
Manuel Robles Alarcón tiene publicado el libro “Fantásticas
aventuras de Atoj y el Diguillo”, Marcos Youri Montero el libro “Gauchiscocha”
y Enriqueta Herrera el libro “Leyendas y fábulas peruanas”,
inspiradas en los antiguos cronistas de Indias, cuyas obras están
salpicadas de preciosos relatos pertenecientes a la cultura incaica,
como la fábula “La zorra vanidosa”. Otros autores que recrearon
cuentos y fábulas de la tradición oral peruana son:
José María Sánchez Barra, Felipe Pardo y Aliaga,
Mariano Melgar, José Pérez Vargas, César Vega
Herrera y Amalia Alayza de Ganio, quien, al igual que José
María Arguedas y Ciro Alegría, se dedicó a relatar
la vida del hombre andino. El protagonista central de sus libros,
“El pastorcito de los Andes” y “Las aventuras de Machu Picchu”, es
un niño pastor que nos da a conocer, por medio de sus aventuras,
las costumbres y leyendas de la tierra peruana.
En Venezuela, los cuentos del Tío Tigre y Tío Conejo
están entre los más conocidos de la tradición
popular. El primero en compilar estos cuentos fue Rafael Rivero Oramas,
quien publicó en 1973 el libro “El mundo de Tío Conejo”,
que tuvo un éxito inmediato entre los lectores adultos y niños,
ya que los cuentos, mitos, fábulas y leyendas, provenientes
de la tradición oral y la memoria colectiva, no conocen edades
ni épocas, pero son joyas que enriquecen el acervo cultural
y literario de un pueblo.
BIBLIOGRAFÍA
1. Jung, Carl G.: El hombre y sus símbolos,
Ed. Paidós, Barcelona, 1995, p. 289.
2. Cuentos de espantos y aparecidos, Ed. Atica, Brasil,
1984, p. 6-7.
3. Diccionario Enciclopédico Ilustrado Sopena,
Tomo 3, Ed. Ramón Sopena, S A, Barcelona, 1979.