Proyecto Patrimonio - 2024 | index | Manuel Rojas | Autores |
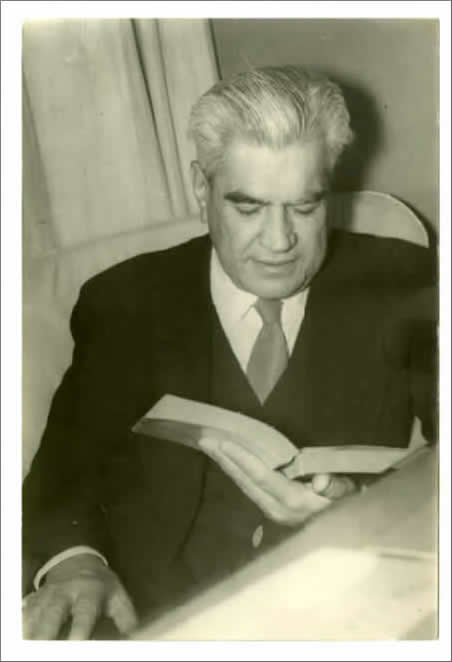
Manuel Rojas novelista
Por Raúl Silva Castro
Publicado en Cuadernos Hispanoamericanos, N°130, octubre de 1960
Tweet .. .. .. .. ..
En la moderna generación de novelistas chilenos ya maduros descuella el nombre de Manuel Rojas. Por sus años, viene después de Barrios, Maluenda, Prado y Edwards Bello, y por ser diferente en la edad, lo es también en el estilo y en gustos estéticos.
Al extranjero que averigua por Manuel Rojas, se le informa, sumariamente, que nació en Buenos Aires en el curso de 1896. ¿Cómo —se pregunta— puede tenérsele por escritor chileno? La explicación es muy fácil, y más jurídica que literaria, La Constitución Política de Chile —tanto en su versión de 1833 como en la de 1925, que es la vigente— da el nombre de chilenos a los hijos de padres chilenos que han nacido en el extranjero, por el solo hecho de avecindarse en Chile. Tal es el caso de Manuel Rojas: su nacimiento en Buenos Aires no pasa de ser mero azar de familia que nada tiene que ver con el espíritu del escritor. Ni con su voluntad, además, porque leyendo los libros de Manuel Rojas fácilmente descubriremos en sus páginas una completa revelación del alma popular de los chilenos, sea al través de las ligeras anécdotas de los cuentos, sea en las páginas más maduras y sosegadas de la novela, y hasta en el aroma evocativo de ciertos versos. Pues Rojas, aunque maestro indiscutible entre los nuevos novelistas de Chile, es también poeta. En fecha tan remota como 1917, las páginas de Los Diez —la revista fundada por Pedro Prado— se abrieron para publicar sus primeros sonetos; y en años siguientes, el poeta daba cima a su labor métrica con títulos como Tonada del transeúnte (1927) y Deshecha rosa (1954), en que hay versos de gran categoría. Sin embargo, como novelista se presenta hoy en las primeras filas de las promociones literarias chilenas, encabezándolas decididamente desde que se publicó su Hijo de ladrón.
Manuel Rojas es hombre alto, macizo, de grandes espaldas, sobre las cuales resalta una cara presta siempre a la sonrisa, que descubre blancos dientes. Una cabellera ya enteramente gris, y que fué negra hasta hace poco, cubre aquel conjunto. Hace muchos años solía pasearse Luis Angel Firpo por las calles de Santiago, cuando era campeón de boxeo, y no pocas veces se le confundió con Rojas. Pero mientras las manos de Firpo asestaban golpes mortales, las no menos fuertes de Rojas se ensayaban entonces en la poesía y en el cuento. El contraste entre la apariencia hercúlea y la expresión bondadosa, dulce y resignada, que se advierte en el habla de Manuel Rojas, ha sido muy bien expresado por uno de sus íntimos, González Vera, quien le trató desde la infancia literaria.
«Los que conocen a distancia a Manuel Rojas lo suponen poco menos que mudo, muy áspero y hasta peligroso. Dado lo alto que es, llegan a figurárselo dispuesto a aprovechar tamaña ventaja para abalanzarse contra su interlocutor. Esta impresión de fuerza y adustez contiene a muchos que querrían conocerle, Se resignan, no sin melancolía, a mirarle desde lejos. Los más valerosos, que siempre son los menos, van en su busca, resueltos a sufrir lo que sea. Y entonces sucede algo que los deja más sorprendidos todavía. El terrible escritor habla con el desconocido en tono de confidencia, en voz baja, calculada para él solo. Y, además, habla como la Biblia, acaso sin la dureza de ésta, pero con la misma verdad, porque Manuel Rojas es la veracidad en persona. Se puede no quedar contento de sus opiniones, mas se siente que las suyas responden a una convicción. El poeta no se deja arrastrar por las ideas dominantes, ni cede a la tentación de parecer bien o de quedar bien. Expresa su juicio y no hay espacio para nada más. Y esto no le cuesta porque es condición de su naturaleza ser así» [1]
De sus antepasados y parientes oyó, en la infancia, muchos relatos dramáticos de asaltos y robos en despoblado, y con las reminiscencias que ellos dejaron en su espíritu el escritor formó algunas de sus mejores colecciones: Hombres del Sur, de 1926; Travesía, de 1934, y El bonete maulino y El delincuente, publicados juntos en 1943, como reedición. Por su parte, ya entrado en años, hubo de vivir días sombríos, buscando el pan, y de allí surgieron otras de sus narraciones, sobre todo Lanchas en la bahía (1932).
Cuenta esta novela la forma en que un adolescente sencillo, que inicia el aprendizaje de la vida en forma ruda e improvisada, entra en conocimiento de algunos de los hechos más importantes de la relación humana. La amistad y el amor son los sentimientos que asaltan a este humilde cuidador de cargamentos, guardián nocturno en la bahía de Valparaíso. Ha sido empujado al trabajo por un hecho que no se cuida de contar; en todo caso, cuando se le propone regresar al hogar, rehusa con pasión. No quiere volver. ¿Por qué? No lo dice, ni es necesario, Allí acaso se encuentre el meollo para otra novela.
En la bahía consigue ganar la amistad, amistad protectora, de algunos hombres formados a quienes desea imitar. Rucio del Norte, uno de ellos, es una creación admirable, que exuda fuerza por todos los poros y que va al asalto de la vida con apetito desbordado. También en Valparaíso encuentra este joven el amor, no en la forma de la muchacha casta, de la prima hacendosa o de la mujer imposible por inalcanzable, que son generalmente las formas sólitas de que se reviste el amor en los adolescentes, sino bajo la vestidura de una prostituta. Es triste, pero es bello, porque el narrador pone castidad ejemplar para narrar esta parte de su aventura.
Hasta entonces había narrado Manuel Rojas sus cuentos más o menos con arreglo al estilo de los grandes maestros del relato, Maupassant, Chejov. Desde Lanchas en la bahía parece que comenzó en él la necesidad de nuevas formas de expresión, intensamente logradas en Hijo de ladrón. Miraba ya en esos días el panorama del mundo con mayor detenimiento, y quería extraer de la naturaleza, para fijarlas en su obra, sensaciones de color e imágenes bellas; se preparaba, en fin, para bucear en las almas y ver más allá de la epidermis.
Por mucho que se busque en los cuentos y en las novelas de Manuel Rojas el matiz autobiográfico, y por mucho que en ellos se encuentren bellísimas páginas de este corte, debe aceptarse, sin embargo, que lo mejor de sus recuerdos ha sido expuesto por él en cuadros breves, esquemáticos, de los cuales ha compaginado un pequeño libro de reciente publicación, Imágenes de infancia (1955). Las escenas que allí aparecen tienen generalmente como telón de fondo la construcción urbana de Buenos Aires, en donde, como decíamos, el autor pasó los años de la mocedad, y el motivo dominante es siempre el trabajo que llega sin pensarlo y del cual se traslada el activo personaje de sus recuerdos en forma brusca, cuando no inmotivada. El primer empleo, como normalmente ocurre, hubo de ser buscado a consecuencia de las dificultades económicas que suelen asaltar a las familias de modesta fortuna.
«Sobrevino una crisis económica y me vi en la necesidad de buscar alguna ocupación: estuve una semana en una sastrería, en donde aprendí a pegar botones; luego, otra semana o dos en casa de una señora gorda y fofa que tenía algo así como un consultorio para adelgazar y endurecer las carnes; debía atender la puerta y barrer lo que fuese necesario, Luego, no sé cómo ni por intermedio de quién, me convertí en empleado de la empresa de mensajeros La Capital, con uniforme y todo. Me pagaban, creo, treinta pesos mensuales, aunque el sueldo me importaba poco; lo que me importaba era poder vagar a mi gusto por Buenos Aires, de un extremo a otro, y llevar flores, paquetes o cartas, esperar respuestas y recibir propinas casi siempre roñosas.
Lo apasionante del empleo residía en que nunca sabía uno hacia dónde iba a salir disparado en el minuto siguiente: para Flores, para Avellaneda, para Boedo o para Olivos. Salíamos a espetaperros, tomándonos del primer tranvía que encontrábamos y haciendo lo posible por no pagar el pasaje; era dinero que ahorrábamos para nosotros. Conocí así mi ciudad natal como difícilmente podía conocerla un niño de mi edad que perteneciera a una familia de más recursos económicos que la mía. Algunas veces los pobres tenemos nuestras pequeñas ventajas,
El empleo, sin embargo, no duró más de un mes. Cobré mi sueldo, devolví el uniforme y partí, ahora solo, hacia otro lugar.»
En el Buenos Aires de su infancia, Rojas conoció a no pocos seres, gracias a la movilidad que le daba su carácter de mensajero; en situaciones más estables pudo, además, tratar a otros sujetos que le dejaron impresiones más duraderas. He aquí, por ejemplo, la estampa de un mecánico italiano:
«Al cambiarnos de casa nos fuimos a vivir a otra, situada en una avenida cuyo nombre no recuerdo; la casa quedaba frente a la plaza López. El arrendatario principal era un mecánico italiano que trabajaba en su casa en el arreglo de artefactos de la época, hombre como de cincuenta años, muy robusto y alto, de gran barriga y siempre con una barba de por lo menos siete días; no recuerdo haberlo visto más que en camiseta, una camiseta gruesa, de mangas largas. Conversaba conmigo y me contaba sus viajes y su permanencia en Noruega:
—Hace allá mucho frío— me explicaba en su español macarrónico—, tanto, que si usted escupe, la saliva se congela en el aire y llega al suelo convertida en hielo.
Su mujer era muy delgada, la tercera parte de él, y muy joven, tal vez con treinta años menos que su marido. A pesar de esa juventud, no parecía feliz con su suerte: el italiano era brusco y le había metido tres hijos. Un día, no sé por qué, me hizo confidencias:
—Me casé con él nada más que porque en mi casa nos moríamos de hambre; él se aprovechó de eso. Yo tenía dieciséis años ¿Qué iba a hacer?
No supe qué decirle sobre lo que podía haber hecho. Por esos días apareció la literatura, el árbol improductivo de ramaje siempre verde, como la llamaba Flaubert. En el trayecto de mi casa al colegio descubrí un día, en la vitrina de una tienda de libros y artículos de escritorio, un libro cuya carátula me atrajo: mostraba un salvaje semidesnudo que era alcanzado, en plena carrera, por una flecha que le hería por la espalda. El libro llevaba el título de Devastaciones de los piratas y su autor era Emilio Salgari. Después de mirar mucho esa carátula, se me ocurrió que podría comprar ese libro. Pregunté su precio: cuarenta centavos. Mi madre me daba, al irme al colegio, una moneda de dos centavos o una de uno, con la cual moneda compraba cigarrillos o dulces. Me propuse economizar algo de la moneda de dos centavos, ya que la otra no se prestaba para hacer economías, y fumando menos y privándome de golosinas logré reunir la suma necesaria, con la cual en la mano entré a la librería y retiré el libro. Al abrirlo me enteré de que se trataba de la segunda parte de una novela titulada Los náufragos del «Liguria». No me desanimé. Leí el libro y empecé a economizar para adquirir la primera parte. Sigo aún debajo del árbol.»
Este primer contacto con las letras, que en definitiva iban a convertirse en la razón de su vivir, fué seguido de otros. En casa de una señora viuda que poseía jardín con un par de durazneros en plena producción, Rojas pasó a ser lector de los folletines que el diario ofrecía a sus parroquianos.
«Un día de verano, maduros ya los duraznos, fuí a echar una ojeada: la señora estaba en el jardín, sentada, tratando de leer un diario. Me invitó a entrar y me preguntó:
—¿ Sabes leer ?
Contesté que sí y ella se quejó de que apenas podía hacerlo; se cansaba y le dolía la cabeza.
—En este diario sale un folletín muy bonito— agregó.
Yo, que no sabía lo que era un folletín, miraba con entusiasmo una rama cargada de duraznos enrojecidos ya por la madurez. La señora me dijo:
—¿Quiere sacar algunos? Saque. Hay muchos.
Saqué varios y mientras los saboreaba se me ocurrió ofrecerme para leer el folletín: era una manera de retribuirle los duraznos y de asegurarme otros en el futuro. El verano es largo y la fruta es siempre cara para los pobres. La señora aceptó la proposición y me entregó el diario. Lo tomé y leí lo que era necesario leer. Mientras lo hacía, la señora lanzó exclamaciones e hizo comentarios que no escuché. Ignoraba lo sucedido antes y lo que sucedía ahora me resultaba confuso. Al día siguiente se repitió lo del anterior: comí mis duraznos y leí el folletín, y así ocurrió hasta después de acabados los duraznos. Entre tanto se me despertó la curiosidad y quise enterarme de cómo había empezado aquello. La señora me facilitó lo anterior; lo tenía recortado y lo guardaba, y no sólo tenía ése, sino muchos más que me prestó y leí. Entre los folletines aparecieron novelas de varias nacionalidades. En poco tiempo, y gracias a la señora, conocí lo que Salgari, autor de novelas al aire libre, no me había podido presentar. El mundo físico, el mundo sensible y el mundo moral se me ampliaron enormemente. Junto con ello se me amplió el deseo de que todo se ampliara más. Ya estaba metido en el enredo.»
Rojas es, además, amante rendido de la naturaleza. No le gusta sólo vivir lejos del centro de la ciudad, en una casa con jardín, sino que también cultiva plantas y cuida animalitos regalones. Los últimos cuentos que de él se conocen tienen como personajes a estas criaturas silvestres, En medio de la vida bohemia que a veces ha hecho, Manuel Rojas mantiene el amor a la cordillera, por cuyas quebradas salió a vagar, a veces solo, a veces acompañado de sus amigos. Con Antonio Acevedo Hernández proyectó trabajos en plena montaña, y cuando habiendo fracasado se venían ambos a Santiago, a pie, como llevaban sacos al hombro en que traían sus bártulos, un vecino les preguntó a gritos:
—¿Qué venden ?
Y puesto que Acevedo, siempre en trance literario, había encerrado allí los originales de su drama Por el atajo, Rojas respondió:
—¡ Dramas inmortales! [2].
Es también un autodidacta de méritos. Estuvo empleado algunos años en la Biblioteca Nacional, y se dió a leer entonces la poesía pura de que hablaban en Francia críticos como el abate Brémond y que se había convertido, además, en centro de activa polémica. Con lo que aprendió en esos días escribió artículos para la revista Atenea, de la Universidad de Concepción, que se publica en Santiago, y llenó en seguida algunas páginas de su libro De la poesía a la revolución (1938), que me está dedicado en términos muy cordiales.
Este equilibrio dinámico de los sentidos, siempre en estado de alerta; de la sensibilidad intelectual, pronta a convertirse en literatura; del espíritu, ansioso de nuevas emociones, ha producido en Rojas uno de los milagros de la literatura chilena. Y nada mejor para reflejarlo que una de las más importantes novelas que se le deben, la ya recordada Hijo de ladrón (1951).
Decir de ella que recibió calurosa acogida, hasta el punto de que tres ediciones fueron absorbidas rápidamente por el público chileno, y una más por el argentino, mientras se le daba el Premio Municipal de Novela de 1952, es sólo comprobar el hecho editorial en la materialidad de sus efectos. Lo que interesa sobre todo es señalar en este libro la calidad humana. La buena fortuna le ha acompañado además fuera de Chile. Si cuentos y novelas suyas, como La ciudad de los Césares (1936), son cotidianamente empleados en las clases de español que se desarrollan en no pocas universidades de los Estados Unidos, Hijo de ladrón irá más lejos todavía, ya que se le ha traducido en poco tiempo al inglés (en dos ediciones diversas, una hecha en Norteamérica y la otra en Inglaterra), al alemán, al italiano, al portugués, al francés y al yugoslavo. Esta acogida de Hijo de ladrón en países extranjeros, donde las escenas evocadas por el novelista nada tienen de familiares, ha de atribuirse, ante todo, a la calidad literaria patentizada en el libro, ya que Rojas no pertenece al partido político que encumbra a sus escritores y los difunde de modo fulminante en los más remotos países.
Dejando, pues, los efectos, vamos a las causas de esta difusión singular que viene conociendo Hijo de ladrón, causas entre las cuales nos atrevemos a poner, como primera, la dimensión humana. Para hacerla más inquietante, el autor le dió apariencia autobiográfica. Los personajes se reflejan sólo en la medida en que despiertan la curiosidad del niño que narra, y los hechos suceden en el espacio angosto, por definición, de una memoria individual, la cual, sin embargo, es amplia como el mundo cuando se trata de componer la novela. Desde este punto de vista, Hijo de ladrón es no sólo la obra maestra de Manuel Rojas, sino también una de las novelas cimeras de nuestra literatura.
Contribuye a darle esta profundidad poco usual el estilo, que ha sido labrado en forma muy curiosa. En algunos momentos, cuando el protagonista-autor forma parte de un grupo en que se dialoga, la frase es breve y la sentencia se reduce a transcribir con gran fidelidad el estado de alma de cada uno. Pero a veces el autor evoca episodios perdidos en la neblina de los recuerdos, reflexiones de ayer yuxtapuestas al monólogo interno, y entonces el estilo se enriquece en ondas divergentes, en círculos concéntricos de enorme amplitud. Esta curiosa manera de componer tiene tal vez patrones en Proust y en Joyce, pero aplicada a la experiencia literaria de Chile es novedosa y ha servido para seducir a los lectores de Rojas como nueva muestra de su grande habilidad espiritual aplicada a la literatura.
«Durante muchas generaciones de escritores —ha dicho Rojas— la novela ha sido, y seguirá siéndolo, la forma literaria más adecuada para la representación, examen y descripción de la vida humana en general»[3].
Y partiendo de esta premisa procedió Rojas a estudiar las diferentes actitudes en que podía colocarse el escritor frente a la vida para hacer de ella materia novelable. Asentando que «la vida novelesca de la gran acción pasó», cree que en sus formas actuales la novela prefiere otros caminos. ¿Cuáles? Lo veremos en sus propias palabras.
«El novelista ha abandonado aquel camino de sol, de risas, de carreras, de juego y de guerra, propio de la epopeya, y descendido a otro, silencioso, como tapizado, por donde la vida interior transcurre como la sangre, sin ruidos, y donde la raíz del hombre se baña en oscuros líquidos y en extrañas mixturas. Cada día más, los hechos exteriores son abandonados y olvidados en la novela; no tienen sino una importancia periférica, social; el hombre no vive en los hechos, mejor dicho, los hechos no son lo más importante en él: lo es lo que está antes o después, lo que los ha determinado o lo que de ellos se deriva. El novelista, así como todos los que estudian y describen al ser humano en un sentido psíquico, y así como aquellos que tienen que juzgarlo alguna vez, como los jueces, se ha percatado de que lo importante del hombre es ahora, y lo ha sido siempre, su vida psíquica»[4]:
Puede notarse, en fin, para proseguir el rumbo que señala Rojas en aquellas líneas, que la novela interna, de la vida psíquica, que ha ponderado como la más adecuada para satisfacer el gusto de los lectores modernos, es todo lo que cabe de contrario de la novela exterior, repleta de aventuras, que le fué dado conocer, en los años de infancia, cuando cayó en sus manos, como primer fruto prohibido, una obra de Salgari. De que la leyera con embeleso no cabe ya dudar; debe además señalarse que él mismo no estuvo distante de creer que su temperamento iba por ese lado, ya que la mencionada Ciudad de los Césares fué publicada por El Mercurio como folletín, antes de que pudiera salir a la calle bajo vestidura corriente de libro. Esta vez el novelista tomaba personajes de la historia —algo legendaria como es, en general, la de las búsquedas de los grandes mitos del Nuevo Mundo, pero historia al fin— para armar su fábula, y atendía más a describir vigorosa y rápidamente que a sugerir.
En Hijo de ladrón, en cambio, se aplican algunas de las observaciones del fragmento transcrito acerca de la dimensión psíquica de la novela, a pesar de la mucha distancia de tiempo que ha corrido entre ambas creaciones, o más bien debido a esa misma distancia. Ya que el pensamiento de hoy es el fruto de las experiencias y de las reflexiones de ayer, lo natural es que haya en la producción literaria una línea de continuidad que engarza unos a otros los diversos momentos en que aquélla se obtuvo.
Si se nos permitiera insistir, diríamos que con Hijo de ladrón culmina la obra de Manuel Rojas dentro de lo que ella muestra a la vista. El autor es de los que cuentan lo que saben; la mayoría de las páginas de sus libros son episodios de su propia existencia; el haber vivido en Buenos Aires, en Valparaíso, en Punta Arenas y en Mendoza; el haber trabajado de lanchero de puerto (Lanchas en la bahía), así como de apuntador de teatro, de linotipista y de barretero en la alta cordillera (Laguna, en Hombres del Sur), te ha proporcionado un riquísimo material de experiencia humana. Y no desdeñemos esta experiencia: Gorki hizo alguna vez el elogio de los hombres de Rusia a quienes había conocido en sus andanzas, y se aventuró a decir que de ellos recogía constantemente lecciones de sabiduría y de discreción. No pocos de sus relatos se reducen a contar, con poco aliño, lo que alguno de los vagabundos le había confiado en un mesón del camino o cuando, caminando juntos el escritor y el vagabundo, hicieron un alto para descansar o beber. Cosa semejante está ocurriendo con Manuel Rojas, y es hora ya de apuntarlo en su loanza.
El sabor de vida que brindan sus relatos procede, más que del toque literario, de la certidumbre que acude al lector de que el personaje evocado existió de veras, aun cuando se llamara en otra forma y de que las aventuras que se le cuelgan las experimentó de verdad, si bien se retoca algo para que el cuadro no resulte muy abigarrado o la exposición demasiado sombría. Esto es efectivo de cuantos libros ha publicado Manuel Rojas hasta la fecha, y quienes hemos tenido el privilegio de contarnos entre sus compañeros de trabajo por largos años, podemos agregar que por algún tiempo el escritor no creyó, digno de su esfuerzo literario sino lo que le había ofrecido la propia realidad, hasta el punto de que con sus cuentos y novelas cortas, dispuestos en cierto orden especial, habría podido reconstruirse en forma bastante aproximada una especie de confesión autobiográfica del hombre. La inquietante pregunta que nos asalta no es otra, pues, que la de saber si Hijo de ladrón continúa esta como serie de memorias que lleva iniciada Manuel Rojas desde El hombre de los ojos azules, amplio relato incluido en Hombres del Sur.
En otros años le oí decir que su madre sabía muchas historias y que le gustaba contarlas. Cuando chico, con ellas no se conseguía, tal vez otra cosa que llenar de visiones los instantes de soledad y los ensueños del muchacho; más grande, dieron pábulo a su aptitud literaria. La inquietante pregunta estriba en saber hacia qué lado de la barrera caen las páginas de Hijo de ladrón, si hay en ellas más fantasía que realidad, si corresponden a una especie de memorias de infancia o si, más bien, aprovechan los relatos oídos a otras personas por el autor, por ejemplo, a su madre. Esta pregunta la planteo a través de la publicación: al escritor no se la he formulado. Las pocas veces que le he visto desde que publicó Hijo de ladrón, apenas hemos tocado muy incidentalmente la extraordinaria carrera que ha cabido a este libro. Nada de lo que aquí se diga puede, pues, atribuirse a confesión directa del autor a sus amigos.
Ahora bien, juzgando así las cosas, aprovechando las lecturas anteriores de sus obras, pesando unos y otros antecedentes y, sobre todo, comparando páginas de una parte y de la otra, puede llegarse a concluir que en Hijo de ladrón hay abundantes elementos autobiográficos, aun cuando no sea propiamente el libro todo, en conjunto, un mero capítulo de recuerdos personales. El solo hecho de que los seres entren y salgan de sus páginas con algún objeto, siquiera sea sólo simbólico, indica un grado de elaboración literaria que no se gasta en las autobiografías. Tal vez al decir esto desagrade o desaliente a algún lector; es posible que entre los muchos que ha tenido Hijo de ladrón haya quedado flotando el convencimiento de que sólo la realidad misma, toda ella, pudo sugerir semejante libro; y no es raro que a otros, por malicia, agrade más saber que Manuel Rojas vivió de mocoso las duras andanzas que aparecen retratadas en el libro y que evoca con tanta gracia cuando, maduro ya, el cabello le resplandece de plata. Pero lo que se siente hay que decirlo; y esta vez yo siento muy viva la impresión de que Manuel Rojas no habría podido reducirse a contar episodios de su propia vida en este libro que es de la madurez, como ya se insinuó, y al cual, por lo mismo sin duda, el autor quiso otorgar el sello de lo definitivo e insuperable.
El anhelo de todos los escritores que toman la novela para dar forma a sus aptitudes literarias podría sintetizarse en la idea de un libro que abarque tantos aspectos de la vida que parezca la vida misma. Stendhal, que bien sabía lo que se traía entre manos, dijo que a él la novela le parecía algo así como un espejo paseado a lo largo de un camino. Refleja a los hombres que pasan, al paisaje que parece quedo, pero que también fluye, y casi se podría decir que de la suma de estos tránsitos se logra reflejar en el espejo la fuga misma del tiempo. Todo esto en un ámbito muy breve; pocos centímetros cuadrados en el espejo, unos cuantos centenares de páginas en el libro. A esto aspiran todos los novelistas, y Manuel Rojas no tendría por qué ser una excepción.
Juzgado así, Hijo de ladrón vendría a representar el consciente esfuerzo que se tomó su autor para introducir en unos cuantos capítulos todo lo mejor que le queda en la memoria de las experiencias humanas, propias y ajenas, que conoce. Para obtener semejante resultado debe podar y recortar mucho; no caben digresiones. Y, sin embargo, la prosa del libro es a menudo arrastrada, como si las aguas perezosas del monólogo interior hubiesen llenado el vaso. Si el novelista hubiese querido prolongar, hay episodios que por sí solos le habrían dado material para sabrosos cuentos (el robo de un reloj de oro, por ejemplo). La voluntad de contar lo justo aparece muy abiertamente a cada paso en este libro, y se patentiza además en la publicación que Manuel Rojas ha hecho de «páginas excluidas» de Hijo de ladrón (en la revista Babel, núm. 60). Se refieren ellas a una experiencia declaradamente autobiográfica: el trabajo en la alta cordillera, en las faenas del ferrocarril transandino. Llevado por el afán arquitectónico de graduar los volúmenes a fin de no desequilibrar el conjunto, el autor hubo de suprimir algo que en los instantes decisivos de la composición le pareció innecesario. Quien quisiera intentar un estudio de la elaboración literaria en Manuel Rojas, tendría lindo tema con la comparación de los materiales que se ofrecen en Laguna, ya mencionado, y en las escenas cordilleranas que pasaron a Hijo de ladrón. Tenía diecisiete años el autor cuando vivió aquellas aventuras; hoy, pasados los sesenta, las evoca en tal forma que conservan la subyugadora emoción.
Otro experimento, paralelo pero de resultados contrarios, puede hacerse espigando en Hijo de ladrón los capítulos que se refieren a la casa de la infancia en las Imágenes de Buenos Aires (Atenea, número 71). Esto último es autobiográfico en la plena extensión de la palabra. El autor se vierte hacia el pasado, y cuenta lo que recuerda, inclusive con los titubeos propios de la memoria, cuando en una zona ambigua no se sabe discernir bien si lo que se narra lo sabe uno de propia experiencia o si es el residuo de conversaciones de los mayores, que frecuentemente ilustran al niño sobre lo que fué, quiso y hacía en la edad a que no alcanza el tentáculo de la memoria. Nada hay de común entre las dos imágenes. El joven que vivió su infancia en el barrio Boedo, de Buenos Aires, no es este garrido Hijo de ladrón que tanto da que hablar a sus afanosos lectores.
* * *
Si Mejor que el vino (1958) no hubiera venido después que Hijo de ladrón, seguramente la habríamos apreciado más fielmente en su calidad de novela fuerte, intensa, en algunos de cuyos capítulos se exploran profundidades de la vida interna no siempre llevadas a la creación novelesca; pero debe aceptarse que en esta otra novela el procedimiento de introspección a lo Proust o a lo Joyce había sido iniciado o descubierto por el autor, quien quiso aplicar a él toda la curiosidad que estaba llamado a despertarle.
Mejor que el vino es, desde luego, novela biográfica, en el sentido de que se ha organizado no en torno a un plot o intriga, sino que se reduce a seguir el hilo de una existencia. El personaje, Aniceto Hevia, es el mismo de Hijo de ladrón, quien narra esta vez sus aventuras como apuntador de una compañía teatral, no sin que antes hubiese debido afrontar la vida en otros oficios, como el de pintor de muros. El mundo de la compañía dramática es abigarrado, y allí el protagonista encuentra a Virginia, mujer que todo lo deja por él. Viven juntos algunos años, hasta que Aniceto descubre a María Luisa, a quien desposa y que le hace padre de tres hijos. Enviuda, y hasta el final del libro se limita a contar o evocar varias escaramuzas eróticas que sobrevienen en alivio de su viudez, si bien ninguna de ellas parece satisfacerle plenamente. La novela termina sin solución para los problemas psicológicos suscitados. Una tercera parte ha sido amunciada por el autor, ya que la obra fué, en conjunto, concebida como un tríptico de grandes proporciones.
Todos los esquemas que se hacen de las novelas y de los dramas, para contar lo que allí sucede, son, por esencia, superficiales; esta vez, acaso, es mayor la diferencia entre la cosa y su esquema. Lo que vale en Mejor que el vino es la forma de presentación de los personajes, cómo entran y cómo salen, la espontaneidad de las evocaciones, la mezcla de lo soñado, de lo presentido y de lo visto, en tiradas que son, a veces, muy quietas, de perezoso ritmo, pero que también, otras veces, se arremolinan y se tornan algo vertiginosas. También conviene apuntar la sospecha de que el libro debe ser, en gran medida, autobiográfico, nota que se acentúa en presencia de los recuerdos de Domingo Gómez Rojas (1896-1920), a quien el novelista presenta bajo el nombre de Daniel, el disfraz más transparente desde que aquel poeta usó efectivamente el pseudónimo Daniel Vásquez (págs. 152 y siguientes).
Aniceto Hevia, el personaje que ocupa el mayor número de las páginas, es un ser esencialmente vulgar, incoloro, a quien le ocurren todas las menudas cosas que se suceden en la vida. Es, además, tímido en alto grado, y en materia amorosa, por lo menos, siempre se le ve empujado por alguien, buscado por las mujeres, deseado y asediado hasta el momento en que debe decidirse y se decide. Debido a ello, se le distingue por lo general en actitud pasiva, dando cuenta de los demás seres que le salen al encuentro en la vida y reproduciendo, con candor, las conversaciones de los otros. Desde este punto de vista debe señalarse como muy feliz la historieta intercalada de Aída, la prostituta, y su enamorado por el teléfono, Octavio. Es una miniatura de corto vuelo en el conjunto, pero está desarrollada con tal ternura y contenida emoción, que no se la puede leer sin que esos mismos sentimientos afloren también, por simpatía, en el lector.
Hay en el Cantar de los cantares una sentencia que se copia en este libro y que dice así: «¡Béseme mi amado con los besos de su boca! Porque sus caricias son mejores que el vino.» Queda en claro, pues, que el propósito del autor fué pintar en su novela algo de la relación amorosa, y acaso no tanto la inquietud de amar sin correspondencia como las plenas satisfacciones a que conduce la pasión carnal cuando es compartida en una, pareja bien acomodada a las exigencias de lo erótico. Pero no nos equivoquemos. Se buscarán aquí en vano escenas de alcoba, y ni se esbozan siquiera aquellas riesgosas exploraciones entre los abrazos y los suspiros que se cambian los enamorados, cual suelen proliferar en algunas otras novelas. Después de haberse inspirado en aquellos versículos que dan para todo, inclusive para lo más salaz y provocativo, el autor imprime en sus páginas lo propio de su temperamento: la reserva, cierta contención sobre las cosas propias, sobre todo en la esfera pasional, que conocemos y saludamos cuantos somos sus amigos. Todo ello en el supuesto, no totalmente improbable, de que algunos de los lectores de Mejor que el vino supongan que tras Aniceto Hevia se disimula o esconde algún aspecto psicológico privativo de Manuel Rojas.
* * *
A Manuel Rojas, en su calidad de autor de Hijo de ladrón y de Mejor que el vino, se nos ocurre verle subido en un cerro, abarcando con los brazos una vasta parte de la Humanidad, la más vasta que le permita el alcance de aquéllos, citando a los ausentes, estrujando los posos de la memoria para retener detalles de sabrosa evocación, avizorando a la distancia, para que no se le queden perdidos algunos de los fugaces compañeros del andar vario y cansino. Para hacer más factible aquel abrazo de amor, le vemos emplear, además, una lengua articulada, de ritmo lento, pletórica de incidentes, con la cual la evocación parece querer aproximarse a la simultaneidad. Como el idioma es sucesivo y no puede, por lo tanto, ofrecer retablos al modo de los de Jerónimo Bosch, el escritor avanza algo hacia su difícil meta superponiendo alusiones y referencias, repitiendo algunos nexos y sugiriendo, en fin, que unas cosas ocurrieron en pos de otras, algunas a un mismo tiempo, y que todas le acuden a la memoria en tropel. Es decir, el monólogo interior, sin nada de lo que tiene de enfadoso, de estúpido casi, en Joyce.
Para terminar estas apuntaciones, cabe recordar que Manuel Rojas recibió, en el curso de 1957, el Premio Nacional de Literatura, creado en Chile hacia 1941 para premiar la obra completa de un escritor, esto es, su dedicación a las letras, su empeño, su entusiasmo, su perseverancia en la tarea. Esta recompensa, corta en pesos, ya qua monta sólo a trescientos dólares, abre una nombradía pública a la cual de ninguna otra manera puede llegarse. En el caso de Manuel Rojas, por lo demás, llegó muy a tiempo, porque a esas alturas de su existencia literaria, difundido su nombre por varios países y traducidos sus cuentos y su novela Hijo de ladrón a diversos idiomas, habría sido vano esfuerzo negarle la categoría que le estaban reconociendo sus lectores. En representación de ellos puede decirse, pues, que el Premio Nacional de Literatura le era debido al honesto escritor de obra sostenida, de vocación probada, a, quien es cada vez más frecuente hallar en las citas del espíritu y en las jornadas de creación y de comentario en que ha de darse cuenta de la literatura chilena, y que le era debido en nombre de la justicia.
Escribe lentamente. Corrige mucho. Posee excelente memoria, la cual está siempre seleccionando las imágenes que le han de servir en su día para el trabajo en marcha, que sufre atrasos, postergaciones y hasta olvidos transitorios, si bien de pronto, imperiosamente, se adueña de la voluntad del escritor y le lleva a la entrega total. Cuando el vaso está colmado, escribe de corrido horas y días. Entre medio, vaga, conversa, corta y cepilla madera, lee, fuma y sueña con los ojos abiertos. Es un escritor profesional, sin duda alguna, a quien ningún problema literario es ajeno; pero vive siempre un poco distante de la postura del intelectual ansioso de fama, de nombre y de aplausos. ¿Cómo ha logrado que aplausos, nombre y fama no hayan pasado de largo? ¿Cuál es el secreto de este firme arraigo que ha venido consiguiendo su obra desde los primeros pasos tímidos, intentados en la verde juventud? Sus amigos no tenemos clave alguna que contar, ni secretos peregrinos, ni revelaciones inquietantes. Ya está dicho todo, a lo largo de la literatura crítica que han despertado sus libros. Manuel Rojas es un escritor auténtico, que ha debido sortear en la vida no pocos obstáculos y trampas para enfilar sólo hacia las letras la marcha regular y sostenida; y esto, si bien parece difícil captarlo, lo ha sabido sorprender el público que le lee en la obra depurada a lo largo de años, cuando el autor la entrega al disfrute común,
Manuel Rojas se adueña de sus lectores y los hace vivir prolongadamente en el mundo virtual que ha creado con las palabras. Cuando esboza el cuento, pocas páginas le bastan para conquistar la plaza y dejar al lector sometido a su hechizo. Pero también ha solido atreverse con la novela, y el resultado, diferente en la duración, no es en absoluto discrepante en el mecanismo psicológico.
________________________________
Notas[1] González Vera, Mamtel Rojas, en Babel, Santiago, año XII, núm. 60, cuarto trimestre de 1951, p. 164-5.
[2] Acevedo Hernández, Nuestros artistas, CXXVI, Manuel Rojas, en Las Ultimas Noticias, Santiago, 4 de abril de 1944.
[3] Manuel Rojas, De la poesía a la revolución, Santiago, 1938, p. 87.
[4] Ibid., p. 98.
Proyecto Patrimonio Año 2024
A Página Principal | A Archivo Manuel Rojas | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
Manuel Rojas novelista
Por Raúl Silva Castro
Publicado en Cuadernos Hispanoamericanos, N°130, octubre de 1960
