Proyecto Patrimonio - 2015 | index | Hernán Lavín Cerda | Autores |
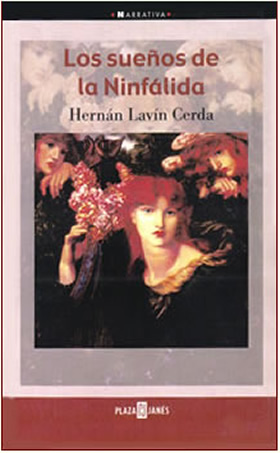
Los sueños de la Ninfálida:
una pieza jazzística hecha de imágenes verbales [1]
Por Moisés Villaseñor
.. .. .. .. .. .
Es muy probable que, en la historia del arte, el XX sea recordado como el siglo del jazz, del cine y de los movimientos vanguardistas. Estos tres fenómenos reflejan un estadio de la civilización: el cine representa el avance en ciencia y tecnología, el jazz tiene un trasfondo social (la reivindicación de los migrantes a través de la fusión de su música originaria más allá del canon clásico) y los movimientos de vanguardia presentan una renovación de las formas y los contenidos con el fin de ampliar los límites tanto de expresión como de percepción. El espíritu de estos tres fenómenos artísticos se encuentra en Los sueños de la Ninfálida (México-Barcelona, Plaza & Janés, 2001), que, más que una 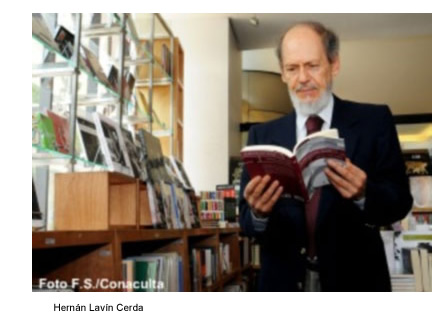 novela, es una pieza jazzística hecha de imágenes en la que a través de un verbo imantado poéticamente conviven en armonía la vigilia y el sueño, la filosofía y el sentimiento, el sonido que piensa y el pensamiento que canta.
novela, es una pieza jazzística hecha de imágenes en la que a través de un verbo imantado poéticamente conviven en armonía la vigilia y el sueño, la filosofía y el sentimiento, el sonido que piensa y el pensamiento que canta.
Hernán Lavín Cerda (1939) empezó a escribir esta obra durante el periodo crítico del gobierno de Salvador Allende, cuando los empresarios, con la anuencia de los militares financiados desde la Casa Blanca, emprendieron el cierre del flujo de insumos para ahogar económica y financieramente a la administración socialista. El desabasto, como se sabe, es una estrategia para ganar batallas. En medio del clima de desempleo, huelgas y conspiraciones, Lavín Cerda escribió las primeras líneas de un texto que interrumpió el 11 de septiembre de 1973, cuando Augusto Pinochet traicionó su palabra y acometió el golpe de estado. Casi con lo puesto, algún libro y poco más, Lavín Cerda se refugió junto con su familia en la embajada de México. Ahí permaneció a la espera del salvoconducto que finalmente llegó un mes después. En octubre ya estaba en México. Un par de años antes, Lavín Cerda había viajado al país mesoamericano gracias al Premio Vicente Huidobro. Durante su estancia había conocido a los poetas Efraín Huerta y Thelma Nava, quienes lo recibieron nuevamente en el aeropuerto y le brindaron facilidades para instalarse en la capital mexicana.
Meses después, Lavín Cerda recibió una llamada de un funcionario gubernamental que tenía unos documentos suyos. Se trataba de aquel manuscrito. La embajada lo había guardado en valija diplomática para protegerlo de posibles pérdidas políticas. Lavín Cerda se dio cuenta de que, en realidad, no era una sino dos novelas: una más apegada a la fantasía y la filosofía, y la otra cercana a lo contingente, a lo real e histórico. A la primera la tituló Los sueños de la Ninfálida y es, sin duda, una obra mayor de la literatura no solo hispanoamericana –a la altura de Rayuela de Cortázar, Cien años de soledad de García Márquez, Paradiso de Lezama Lima y Pedro Páramo de Rulfo–. Ella representa el colofón ideal de la literatura del siglo XX: el lenguaje en el centro de la atención artística, la importancia del aspecto visual (por gracia del cinematógrafo) y del sentido auditivo (por el jazz concebido como música telúrica y popular).
La novela está habitada por personajes fascinantes que cuentan historias asombrosas: locos sagrados que dicen cosas de otro mundo, un ama de llaves que filosofa más que el filósofo de la casa, un perro San Bernardo que se comunica telepáticamente, una figura de maqueta que transmite el conocimiento universal. Todo sucede alrededor de la figura del capitán Carlos García del Postigo, un navegante que relata su personal viaje a Ítaca mediante cartas que sus amigos e hijo leen acompañados –como debe ser– de un vino Santa Rita. En este clima de recuerdo, ensoñación, nostalgia y amor humano, fluyen las anécdotas, la memoria se alumbra y los tiempos se desvanecen. Y es por esto que, aunque hay acciones, el personaje principal es la Palabra Poética, las frases que nos hacen ver una realidad nunca vista, los versos que nos descubren el rostro oculto de las cosas y las ideas que nos conmueven el cuerpo, el alma y hasta los pensamientos. Como el núcleo de la obra es el verbo, Lavín Cerda compone un mosaico de voces hasta convertirlo en una pieza jazzística.
Uno de los recursos literarios que tuvieron auge durante la segunda mitad del siglo XX fue la intertextualidad. Más allá de si el término que en los años sesenta empleó Julia Kristeva –intertextualité– al reseñar las obras críticas de Mijaíl Bajtín correspondía con el concepto expresado por el maestro ruso –dialoguichnost–, la idea fue empleada por los artistas, sobre todo porque contenía un valor propio de aquella década: la crítica del sujeto a través del empleo de la voz social, la voz comunitaria, la voz de todos, el lenguaje común que iba más allá de la propiedad privada. Así que los escritores empezaron a citarse abiertamente, a construir textos con otros textos, estructurados como pastiches y percibidos como bricolaje de palabras. Es cierto que esto comenzó con las vanguardias históricas, pero es en los años sesenta cuando ese fenómeno se reconoce en un concepto y, a partir de él, se vuelve conscientemente un recurso retórico y semiótico del proceso creativo.
Para la composición de Los sueños de la Ninfálida, Lavín Cerda acude a intertextos de diferentes áreas de la cultura que han marcado su formación artística: literatura, canciones populares, diálogos cinematográficos, textos religiosos e, incluso, pinturas (es decir, recurre a la écfrasis, entendida como la técnica de describir una obra propia de las artes plásticas). De este modo, Lavín Cerda va retomando frases, poemas, ideas, pensamientos y reflexiones que lo han asombrado y conmovido: por las páginas de la novela desfilan las voces de Rubén Darío, Fernando Pessoa, Andrei Tarkovski, Federico Fellini, José Alfredo Jiménez, Amalia Rodrigues, entre otros muchos escritores, cantantes, cineastas, filósofos, comediantes y demás personajes de la cultura culta y popular del siglo XX.
Para conformar una sola línea musical, Lavín Cerda modifica estos objetos verbales en su enunciación. Retoma el enunciado –el contenido, el significado– y lo adapta a su propio estilo, igual que un jazzista ante una melodía: la ejecuta con la libertad artística de acuerdo con su emoción y la intensidad de su carácter, y no según la partitura y el modo correcto de interpretación (como propone la música clásica). Así, esos intertextos, en principio externos, armonizan en un solo registro lingüístico, con lo que se vuelven parte de la materia interna del amasijo verbal. Al no haber la dialogicidad que propone Bajtín como fundamento de la novela, es decir, al no haber estratos lingüísticos enfrentados –el habla del abogado junto al habla del carnicero, por ejemplo– el texto se convierte en poético, es la voz única la que predomina, pero ya no se trata de la voz del Yo, del sujeto lírico, sino la voz de un Nosotros –todos quienes colaboraron en alimentar su sensibilidad artística–. Los sueños de la Ninfálida reúne esas voces dispersas, oídas, leídas y vistas a lo largo de los años milnovecientos y Lavín Cerda es la voz que entona esa canción de homenaje a su siglo XX.
Por mencionar solamente un ejemplo, el personaje Juan Lavinio Fernández dice que su padre recitaba estas líneas, que pertenecen a Fernando Pessoa y se encuentran en el fragmento 255 del Libro del desasosiego (en cursivas aparecen las modificaciones rítmicas que añade Lavín Cerda para que la prosodia mantenga su musicalidad, y entre paréntesis se señalan las páginas de la edición mencionada de Los sueños de la Ninfálida):
Quiero rezar y llorar, arrepentirme de crímenes que no he cometido, y disfrutar de ser perdonado al fin por una caricia no propiamente maternal. Necesito hundir mi cabeza en un regazo para llorar con toda el alma, [pero un regazo] un refugio enorme, y sin forma, muy espacioso como una noche de verano. (226-227)
Así como en el anterior fragmento, la novela está llena de referencias, pero no en un sentido intelectual o restrictivo. El desconocimiento del guiño no evita el goce de la lectura, pues la intención de Lavín Cerda está no en dejar patente su conocimiento sino en usar el espacio personal como espacio público, actuar como administrador del Arte de la Palabra antes que como propietario. No importa que quien lea no reconozca las palabras de Pessoa, sino que le conmuevan como le conmovieron al autor cuando las leyó. Para evitar que el sentido de la cita se vuelva un juego referencial al que solamente tienen acceso los lectores más avezados, Lavín Cerda rompe el núcleo histórico que une al autor con lo dicho y a menudo adjudica la propiedad de una frase a otro sujeto. Este juego, además de un ahondar en la crítica del Yo, funciona como un recurso para poner en tela de juicio el concepto de verdad (una de las características de la poética laviniana es la crítica y la crítica, si ha de ser fiel a sí misma, debe cuestionarlo todo, de modo que no se parta de ninguna fe ciega). El fado que recorre la novela es el ejemplo más representativo de esto:
De pronto descubre Garras dos sentidos, un fado que interpreta Amalia Rodrigues con su voz tan seductora […] que viene lentamente desde Lisboa la antigua, como en un acto de taumaturgia: «Não quero cantar amores, / amores são passos perdidos. / São frios raios solares, / verdes garras dos sentidos»”. (511-512)
A lo largo de las 528 páginas se afirma que el fado lo interpreta Amalia Rodrigues, considerada la Reina del Fado por sus más 170 canciones, pero justamente este fado no lo canta ella sino Mísia, cuyo disco Garras dos sentidos se presentó como el primer álbum conceptual de fado por mezclar el sonido del acordeón, del violín y del piano con la tradicional guitarra portuguesa. Además, el texto lo escribió la poeta Agustina Bessa-Luís. Este ejemplo permite contemplar ese mecanismo de fusión de diferentes niveles intertextuales con que Lavín Cerda compuso Los sueños de la Ninfálida: hay sincretismo y sinergia entre las voces que aparecen en la novela, se funden y confunden en un espacio donde pueden convivir lo clásico y lo renovador (Amalia y Mísia, por ejemplo) hasta transformarse en la música de fin de siglo, gracias a la ejecución jazzística del poeta.

[1] Este texto es un resumen del trabajo de investigación presentado en la Universidad de Salamanca en el año 2010. El estudio íntegro se puede consultar en la página www.mostoiev.weebly.com. Por su carácter de difusión, se han eliminado las referencias bibliográficas, las notas al pie y toda aquella información que pudiera entorpecer la fluidez de la lectura.