EL
ATAÚD, LA MUÑECA RUBIA Y EL ROSTRO DE LA LOCURA
Óscar
Barrientos
A Cirius Patrick.
"Me adormecí de nuevo, pero me
despertó una carcajada espantosa
que sonaba, al parecer, a través
del agujero de la llave de mi puerta;
ésta se hallaba tan cerca de
la cabecera del lecho, que pensé que
procedía de detrás
de mí"
Charlotte Brontë.
Podría narrar la historia de un druida despiadado con largas barbas blancas
que mantiene cautiva a una doncella en el fondo del lago o la aventura de un jinete
que cabalga hasta el límite del horizonte enarbolando el pendón
de una remota comarca de abetos y casas de piedra.
Pero no. Sólo
me propongo explicar las llamas que consumen el teatro más imponente de
Puerto Peregrino. En otras palabras, relatar en parte la existencia de Néstor
Agramonte.
Alguna vez lo consideré una persona estimable, otras
veces, un tipejo que siempre profitó de mi afecto. No puedo negar que cuando
lo conocí me pareció alguien de una genialidad punzante, capaz 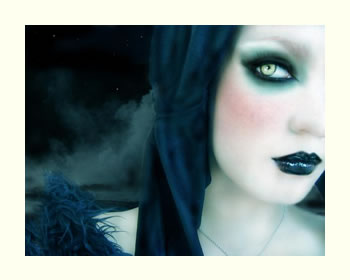 de
transfigurar el delirio como el taumaturgo más avezado. Hoy me parece que
sólo se trataba de un enajenado que se enamoró de su propia leyenda.
de
transfigurar el delirio como el taumaturgo más avezado. Hoy me parece que
sólo se trataba de un enajenado que se enamoró de su propia leyenda.
Los tres periodos espaciados que ingresó en mi vida fueron la lenta trayectoria
de un descenso, como esos ladrones que no sólo se contentan con robar lo
valioso sino también con destruir lo que queda, tus bagatelas, tus muebles
de segunda mano, tus escasos víveres de la semana.
Néstor
Agramonte era un prestigioso actor y director de teatro en Puerto Peregrino, adicto
a lo esperpéntico y a la oscuridad de las formas, todo ello pasado por
la criba de su personalidad carismática, muy propia del personaje que representó
siempre: un histrión luciferino atormentado por los fantasmas del estreno
perfecto. De hecho refunfuñaba consigo mismo, aconsejándose ceremoniosas
máximas, comportamiento que me hizo dudar de su juicio ya en los primeros
encuentros.
Lo recuerdo cuando conversamos por primera vez como un caballero
de cabellos pajizos y gestos arrogantes. Usaba ropas oscuras y un perfumado pañuelo
de seda al cuello - que conservó hasta en sus peores momentos- y su delgadez
era quebrada, similar a la de una marioneta con algunos hilos cortados en algún
lugar de las caderas. El rostro era anguloso y grave muy parecido al de Boris
Karloff.
Sus obras teatrales eran tan o más características.
Habitualmente consistían en un sainete de sombras, con escenas donde lo
macabro se deslizaba por el fondo como un torrente sigiloso. Historias mórbidas
donde relucían máscaras y arabescos, todo un mundo de personajes
contrahechos y fétidos que desafiaban al espanto, sobreviviéndolo.
Sin embargo, una estética de lo feo que atraía las ovaciones del
público, quizás respondiendo a la necesidad que tenemos todos de
explorar los acantilados de nuestros temores más recónditos.
Su sala de teatro quedaba entre las calles Percival y 14 de febrero donde coincidentemente,
hace muchos años atrás, había existido una majestuosa abadía
similar a esas en las que se asilan las damiselas de cualquier novela gótica
huyendo de algún demonio de la perversidad.
Nos topamos la primera
vez en un Simposio sobre literatura gótica. Ese género constituye
una de mis aficiones predilectas y Agramonte, siendo honestos, era una biblioteca
viviente al respecto. De su boca emergían autores, fechas, abigarradas
biografías de los cultores del "horror sobrenatural".
Él fue quien se presentó solo, según me dijo, conmovido por
mi ponencia sobre Walpole, halago que no creí demasiado porque la había
preparado descuidadamente el día anterior.
-Sus palabras me devolvieron
de improviso a las páginas del Castillo de Otranto- señaló
colocándose ridículamente una mano en el corazón.
-No es para tanto- le contesté dudoso de si me estaba alabando o tomando
el pelo.
Pero, a poco andar, me di cuenta que su personalidad era así,
ampulosa y grandilocuente, maniquea y neurótica, de una bipolaridad latente,
tan pronta a enredarse en la espesas junglas de la euforia como a descender por
intrincados ciclos depresivos.
Aquella tarde, en el café Princesa,
tras dejar un cementerio de cigarrillos en el cenicero, Agramonte terminó
por convencerme que se había leído todos los relatos góticos
que alguna vez se escribieron. Describía con sus manos las alas de las
gárgolas y los colmillos de los vampiros, detallaba con fruición
a los ángeles díscolos de la Hueste Tenebrosa, recitaba fragmentos
textuales del Pseudo Monarchia Daemonium de Johann Weyer.
De pronto
extrajo rápidamente un cuchillo de piedra de entre sus vestiduras.
-¿Sabes lo qué es esto?- me preguntó mientras una chispa
obsesiva le cruzó la mirada.
-Preferiría no saberlo- le respondí
inquieto.
-Es una reproducción perfecta de un puñal de sacrificio-
planteó entusiasta- La semana pasada corté una lonja de carne con
esta maravilla y te aseguro que la escisión en perfecta, casi quirúrgica,
propia de un consumado en las artes del crimen.
Le sugerí que mejor
guardara el arma y el coloquio tomó rumbos más llevaderos. No obstante,
Agramonte acusó el golpe, percatándose que yo aún no estaba
en condiciones para asimilar de sopetón su carisma desenfrenado, su erudición
inacabable, develadora de los misterios del trasmundo.
Algo de esa conversación
marcaría nuestros futuros diálogos y fue justamente la definición
de su estética teatral:
-"Mi teatro pretende ser ácido
y moralizante a la vez, dibujar los rostros de la maledicencia con la secreta
audacia de un monólogo o un lamento jeremíaco. Se equivocan quienes
lo enlazan con meras ficciones o con mis devociones góticas. La función
de mis montajes consiste en despertar a las criaturas de la noche ocultas en la
sordina del espíritu y hacerlas beber de ese cáliz de la trascendencia
y la vida eterna que puede ser el arte".
Que muchos directores de
teatro han confundido vida y arte no era una idea muy novedosa, pero lo que me
resultó poderosamente revelador es su idea del lenguaje dramático
como resurrección e incluso inmortalidad. El delirio escénico fue
siempre para Néstor el elixir vita mortis.
Concluimos la
charla con un cálido apretón de manos y se despidió con una
broma ramplona, dijo que en nuestro próximo encuentro me mostraría
el hacha de un verdugo medieval.
-De seguro huirás como un conejo
asustado- comentó y se fue riendo por la calle 17 de febrero como si hubiera
dicho algo muy ingenioso.
Confieso que el personaje me intrigó.
Días después todos los periódicos de Puerto Peregrino anunciaban
el estreno de una de sus obras. Dibujos de trazados lúgubres y una corrida
de símbolos esotéricos eran el afiche anunciante del evento. Decidí
asistir.
Sentado en una cómoda butaca pude extasiarme ante el mundo
conceptual de Agramonte, ya que realmente encandilaba esa curiosa amalgama entre
literatura gótica y teatro del absurdo.
Recuerdo personajes con
máscaras horrendas chamuscadas por una aureola de fuego y todo lo que en
el miedo hay de belleza se erigió sobre ese escenario. Había en
su desarrollo escénico algo impío y a la vez festivo.
El
aplauso fue cerrado.
Lo felicité a la salida del teatro y me propuso
algo tímidamente que le diera vueltas a la alternativa de escribir una
obra de teatro. Nos despedimos esa noche y no volví a tener noticias de
él en mucho tiempo, por lo menos en dos años.
Lo curioso
del asunto es que sí escribí la obra, pero jamás se la llevé
para que evaluara montarla.
Trataba sobre una heroína gótica
que huía de su alter ego, una especie de Gorgona desgreñada
surcando el mar en un barco que tenía como mascarón de proa, una
gárgola de piedra. La titulé "La loca en el ático".
A
estas alturas no sé que tan valioso resultaba mi trabajo como dramaturgo,
creo que al menos poseía cierta virtualidad teatral.
Pero ya dije
que cada vez que Agramonte entró en mi existencia fue para derribar estructuras,
dejando mi precaria lucidez en un estado de perpetua vigilia.
Cuando lo
reencontré yo me hallaba en una situación afectiva bastante plena.
Había adoptado las técnicas del Caballero de Seingalt con Josefina,
una muchacha rubia y de unos grandes ojos color esmeralda ligeramente azulados,
que trabajaba en la Oficina de Correos.
Todas las tardes después
de su jornada, yo pasaba a buscarla para tomarnos unas copas e intercambiar algunos
besos. Había en ella, una transparencia conmovedora que se albergaba en
las entretelas del alma y que llegó a tornarse un vacío, cuando
solía dejarla en la puerta de su casa.
Fue un tiempo que se me
aparece con sincera nostalgia y la única vez en que recuerdo haber abandonado
los excesos y los bares de Puerto Peregrino. En el fondo de mí, deseaba
cobrarle a la vida - por medio de esa mujer- tanto tiempo desesperanzado y solo.
Además Josefina comenzaba a corresponderme.
Todo se vino abajo
cuando, estando en una barra americana bebiendo la conversada copa de vino a la
salida de su trabajo, entró Néstor Agramonte con unos cuantos actores
de su compañía. Venían saliendo de una función exitosa
y sus semblantes se veían distendidos.
En cuanto me vio, Agramonte
abrió los brazos para luego exclamar:
-El dramaturgo que andaba buscando.
Le presenté a Josefina, ante la cual Néstor hizo una reverencia
de cortesano provenzal que a mi casi novia le causó mucha gracia. Nos invitó
a su mesa y largo rato departimos con el grupo.
Me di cuenta de inmediato
que la personalidad histriónica de Agramonte le llamaba profundamente la
atención a Josefina. Su expresión de sorpresa y admiración
era elocuente al observar el carisma que irradiaba Néstor en quienes lo
veían, con su oratoria erudita y ocurrente.
Los actores, uno a
uno se fueron retirando y sólo quedamos los tres. Ahí Agramonte
me pidió que le resumiera el argumento de mi obra y en parte, elogió
la idea.
-Tienes un perfil teatral, Josefina- señaló en
un momento- Te verías aún más bella en un escenario.
Josefina se sonrojó y yo tuve deseos de descolgarle la mandíbula
de un puñetazo al infeliz por la desfachatez de cortejarla delante mío.
Pero me contuve valientemente y hasta celebré el cumplido.
-Es
tarde- dijo Josefina súbitamente- Debo irme.
-Será un honor
acompañarla hasta su casa- reaccionó Agramonte.
-Para mí
también será un honor- dije a Josefina sin quitarle los ojos de
encima al desgraciado.
Caminamos largo rato hasta el hogar de Josefina,
a escasos metros del Museo de Bellas Artes. Se despidió de ambos con sendos
besos en la mejilla y yo sentí que esta vez, había perdido la partida.
Luego cuando retornábamos, Agramonte me sugirió que la próxima
semana lo visitara en su teatro para entregarle "La loca en el ático".
Insistió en el tópico de la mujer y su alter ego como algo
digno de ser representado bajo su lectura estética.
-Es curiosa
y a la vez estremecedora la suerte de la heroínas góticas- comentó
extasiado- Cada vez que intentamos descubrir ante ellas el semblante rígido
del terror, aparece la propia muerte oculta en un vestido con encajes. Ya sea
en la ficción como en la realidad: Emily Saint- Ubert huyendo del castillo
embrujado, Mary Shelley soñando a la mórbida criatura cosida con
trozos de cadáveres. He llegado a creer que la única forma que realmente
accedan a la inmortalidad, es inventarlas.
Le contesté que no era
prudente tomarse tan en serio a esas heroínas, ya que podían leerse
como el ansia de emancipación femenina que campeó en el siglo XIX.
-Josefina tiene frescura- dijo sin escuchar mi pomposa respuesta- ¿Es tu
novia?
-No- respondí estúpidamente como justificándome
no sé de qué.
Muchas veces he pensado que si yo hubiese
respondido de otra manera, los acontecimientos no iban tomar el sesgo terrible
que vendría arrastrado por el viento de cola de ese espíritu oligofrénico.
La despedida fue distante y me comprometí a presentarme una semana más
en su teatro con los originales.
Aquella maldita semana sólo pude
salir con Josefina en dos oportunidades, y sin dejar de ser la misma muchacha
candorosa, noté en su trato un comportamiento algo esquivo. Aprovisionado
de unas respetables botellas de coñac, me encerré todo el fin de
semana hastiado y molesto. Creo que me culpaba por no saber llegar a su alma.
Aquel lunes lluvioso concurrí hasta la vieja abadía con "La
loca en el ático" bajo el abrigo. Néstor, en cuanto me vio
llegar detuvo el ensayo y prendió un cigarrillo con una clara sonrisa de
aprobación mientras hojeaba los originales.
-Creo que es lo busco-
concluyó dando un aplauso seco que resonó en lo alto de la sala.
Antes que todo, le advertí que los roles de la heroína y su alter
ego no estaban especificados cabalmente en el guión, así que
era conveniente alguien muy versátil para encarnarlos.
-No te preocupes-
respondió con una bohonomía de político ladino- Tengo una
actriz que puede combinar ambos elementos y que a pesar de su vaga experiencia
en las tablas, tiene un amplio abanico de personalidades en su interior.
De pronto apareció Josefina desde un flanco del escenario, arreglándose
un arete con total naturalidad. Su vestuario se veía algo más sofisticado
y yo quedé entre molesto y sorprendido. Ella me hizo un gesto de saludo,
con una sonrisa vaga de disculpa, sin abrir los labios.
Pero la voz de
Agramonte tronó marcial ordenando a los actores para que vuelvan a sus
puestos.
-¿Te conté que ayer le pedí matrimonio?-
me preguntó Néstor
mientras los actores se ubicaban en el escenario.
Una sensación biliosa me subió hasta la garganta, antes de retirarme
excusando un compromiso insoslayable. Entendí de lleno que Josefina se
había enamorado irremediablemente de su personalidad histriónica
y delirante.
Recuerdo haberme perdido entre las callejuelas oscuras de
Puerto Peregrino, mojado por la lluvia, con los puños apretados.
Confieso
que albergué un profundo rencor. Aunque no es de extrañar que el
rencor pueda ser un sentimiento tan puro como la inocencia y eso, en algo me exculpaba.
Mis dardos no fueron contra Josefina que se veía tan fascinada ante aquel
mundo espectral, pero luminoso que otorgaba la sala de ensayos y la locuacidad
avasallante y fabulosa de Agramonte.
Pero todo tendió a regularizarse
y "La loca en el ático" comenzó con paso de gigante sus
ensayos.
Terminé siendo testigo en el Registro Civil del matrimonio.
Josefina se veía sobria y hermosa, tal como cuando nos conocimos, en cambio
Agramonte hizo gala de su excentricidad vestido con un frac de pianista y una
capa negra de reverso rojo, que le daba un inquietante parecido a Bella Lugossi.
Yo
retorné a mis cuentos y poemas, a los bares y sus perfumes etílicos
rancios, a las putas. Aquel episodio fue el broche de cierre a todo que especulé
en torno a esa mujer rubia que solía sacar de sus problemas de escritorio
y correspondencia para bebernos una copa de vino.
Asistí seguido
a los ensayos de la obra y mantuve una relación cordial pero lejana con
el nuevo matrimonio.
Creo que como toda pareja el primer tiempo fueron
felices, aunque nunca pensé que Josefina aceptase ser parte de esa obra
tenebrosa que yo había escrito y que el espíritu desbocado de Agramonte
complementaba con trajes de diablo y grotescas escenas. Hizo de la heroína
gótica y su alter ego, un personaje pavoroso que invocaba a las criaturas
de la noche. También agregó un juego de luces mortecino al escenario,
otorgándole cierto aspecto fúnebre y unos anafres en los extremos,
expeliendo vaharadas de azufre.
En uno de los últimos ensayos que
asistí, la heroína gótica estaba cada día más
horrible. Maquilló a Josefina pálida y tersa como un cadáver,
agregándole también una peluca canosa y esa toga tétrica
que me evocó la traza aterradora de las euménides temerarias que
persiguieron a Orestes.
-Nadie podría personificar mejor a una
sacedotisa de ultratumba- me dijo con el mismo rostro de fascinación que
le vi cuando me enseñó el cuchillo de piedra- Ella debe tener una
estampa aún más tenebrosa que la gárgola que adorna su proa.
Ella debe ostentar un aspecto mefistofélico.
En realidad, los síntomas
de su enajenación me parecieron a cada rato más concluyentes y le
expuse, con forzada cautela que aquel montaje podría desvirtuar el espíritu
del guión, que pese a rendir culto y homenaje al imaginario gótico,
conservaba una orientación sublime y redentora.
Como lo supuse,
Agramonte no reaccionó de buena forma y me lo hizo saber notoriamente.
-Ni una escena más, ni una escena menos- sentenció muy irritado
antes de alejarse por el pasillo, aconsejándose solo.
En eso no
mentía. Los escasos ensayos a los que asistí después del
altercado sirvieron para clarificarme que de mi obra quedaba muy poco. El argumento
se había tornado enfermizamente sórdido e intuí que Josefina
también estaba envuelta en las redes de esa madeja alienante.
Agramonte
no sólo me había robado mi novia sino también, mi obra.
Aunque
con ella tendría un nuevo encuentro.
Fue una tarde muy gris en que
nos topamos por casualidad bajo la marquesina del Hotel Torquemada. Vestía
un largo impermeable verdoso y sus cabellos rubios se veían más
opacos, ojerosa y avejentada.
Nos saludamos con el afecto que aun sobrevivía
de nuestra antigua amistad y le dije que tomáramos un café en el
bar del Hotel, en honor de los viejos tiempos.
Me habló de su nueva
vida como si todo el universo se dividiera entre la Oficina de Correos y la obra
de Agramonte. El talento barroco y degradante de Néstor convertía
en objeto de delirio todo lo que tocaba, incluso a su propia esposa.
-¿Por
qué lo escogiste a él?- le pregunté a boca de jarro.
-Ojalá nunca me lo hubieras presentado…ojalá no se hubiese escrito
"La loca en el ático"- tartamudeó como hablándose
a sí misma- Ahora todo es inevitable… absolutamente inevitable…
Desde
esa conversación mi alejamiento de ambos fue prácticamente total.
Dos meses después me enteré (más bien me enteraron) que la
obra continuaba su oficio de tinieblas y que el matrimonio también pasaba
por una fase crítica.
Fue a finales de ese mes de octubre, leyendo
el periódico en el desayuno cuando me enteré del deceso de Josefina.
Leí una y otra vez el obituario de su desconsolado esposo y algo me impidió
llorar, pero sentí que ingresaba en mí, una tristeza punzante que
tardaría mucho en apagarse.
Según pude averiguar, Josefina
se había suicidado y sus restos habían sido cremados y esparcidos
en una ceremonia privada. Al cabo de unos días, me armé con una
cuota de sosiego y fui hasta la sala de teatro.
Abrí la pesada puerta
de aquella vieja abadía y encontré un espectáculo entre patético
y electrizante. Néstor Agramonte estaba en el escenario genuflexo y semidesnudo,
se veía notoriamente demacrado y llorando sin consuelo, acariciaba el consabido
cuchillo de piedra y aún mantenía, pese al aspecto decadente, su
elegante pañuelo de seda. A su lado, un ataúd pequeño con
cuatro cirios en los extremos y una muñeca rubia dentro.
Me acerqué
confundido y temeroso. Traté de decirle algo.
-Todo fue inevitable…todo
fue inevitable- musitó entre llantos.
En ese momento no relacioné
aquello con las últimas palabras que Josefina me dijo en el bar del Hotel
Torquemada. Sentí que mi presencia era inútil y me alejé
del teatro.
Debo aclarar que no me comporté a la altura de las circunstancias,
porque desde ese día jamás volví a visitarlo ni acompañarlo
en su duelo. Tampoco supe nada de él, salvo que la sala estaba clausurada.
Durante unos meses se rumorearon unas leyendas, que se hallaba en un psiquiátrico
en las afueras de Puerto Peregrino, que estaba oculto entre los tijerales de su
teatro como un murciélago, que tenía embalsamada a su mujer, que
se había convertido en vampiro.
Pero la vida también se enhebra
con las madejas del olvido y confieso que renuncié voluntariamente a esos
recuerdos, porque me resultaban dolorosos. Pese al colofón fatídico
de la historia, concluí que Josefina había elegido ese destino.
En
el intertanto ocurrieron muchos episodios, quizás esa serena corriente
por donde la vida va llevando su seguro derrotero.
Jamás me imaginé
que vendría un nuevo golpe de timón, al cabo de varios años
más.
Unos golpes enérgicos en la puerta me despertaron de
la siesta, luego de una desordenada noche de copas con el poeta Aníbal
Saratoga. Cuando fui a abrir, me encontré de lleno con Néstor Agramonte,
hecho que me dejó sin habla.
Se veía más viejo y había
ganado un poco de peso, y pese a su acostumbrada indumentaria oscura, su aspecto
era sereno y su rostro despejado. Lo acompañaba una muchacha trigueña
de no más de veinticuatro años y una figura contorneada que no estaba
mal.
-¿Néstor?- pregunté por si las dudas.
-El
dramaturgo que andaba buscando - dijo sacando de improviso una botella de vino
de su vestón. Por una fracción de segundo pensé que iba a
desenvainar su puñal de sacrificio- Ella es Susana, mi nueva esposa y también
primera actriz de mi compañía.
Ayudé a Susana a quitarse
el abrigo y me sonrió como si yo hubiese dicho una palabrota.
Ya
instalados en los sillones, la velada se tornó cordial y un tanto nostálgica,
aunque ni siquiera nombramos a Josefina en nuestro diálogo. Me habló,
eso sí, que venía saliendo de los infiernos, de las prolongadas
estaciones de la angustia con una teatralidad muy propia de sus montajes. Ahora
había salido a flote, encontrando un nuevo amor y deseaba montar de nuevo
"La loca en el ático".
-Sé que la obra que escribiste-
dijo en un momento como si me contara un secreto- nos trae reminiscencias bastante
amargas a ambos, pero debemos cerrar ese ciclo estrenándola de una buena
vez. Es un gran trabajo el tuyo.
-Néstor me dijo que tu obra traduce
el mundo de las sombras- interrumpió Susana guiñándome el
ojo con cierta coquetería- Mi panacea escénica es ser esa loca en
el ático. Quiero conocer el rostro de la locura.
Fue desde el primer
comentario que Susana no me simpatizó. Un poco porque ya conocía
el signo decadente de los pigmaliones de Agramonte y sospecho que ella ignoraba
ese proceso infeccioso que era la dirección bajo su mando. Pero además
me produjo rechazo ese deseo patético de sentirse dentro de un juego escalofriante,
con una actitud del todo impostada, frívola, con olor a distorsión
de fin de semana. La creatividad ignorante es algo que no tolero a estas alturas.
Me
di cuenta tras dialogar brevemente con Agramonte y esa tal Susana, que no había
renunciado del todo al recuerdo de la primera Josefina, antes de ese montaje espectral.
Pero creo que fue la retórica envolvente de Néstor la que
me convenció de volver a las tablas con "La loca en el ático".
-¡Brindo por nuestra futura obra!- dijo alzando la copa- Y por Susana, su
protagonista.
El asunto tomó una marcha segura y en menos de dos
semanas el elenco ya estaba elegido y los ensayos comenzaban a estructurarse.
Esta vez, Agramonte respetó bastante el guión original y la escena
de la górgona dirigiendo su navío en la noche fue desarrollada con
un estilo muy sobrecargado y alegórico, logrando que los actores - representando
aldeanos aterrados ante la visión fantasmagórica- hicieran mutis
por el foro. Me di cuenta que la novela gótica no sólo funcionaba
como caja de resonancia de su concepción teatral sino que también
como leitmotiv. Si las hadas y los centauros son, en cierta media, representaciones
estáticas de la felicidad, los dholes y nefilines pueden serlo del mundo
de las pesadillas, ese tabernáculo feroz por donde se escurría la
imaginación desbordante de Néstor.
Susana deliraba sobreactuadamente
con el personaje, solazándose en esa insistente tentativa de simular una
locura parecida a la de Agramonte. A mi modo de ver era una muchacha que mostraba
snobismo y garrulería en todo, incluso en eso de argumentar que su comportamiento
excéntrico se debía al método de Stanilavsky.
Una
tarde, luego del ensayo, charlando con algunos actores de la compañía,
vimos que Susana comenzó a gritar y sacudirse en el suelo como un perro
envenenado, exclamaba que estaba posesa por una legión de demonios del
mundo antiguo. Todos nosotros la auxiliamos pensando que se trataba más
bien de una crisis epiléptica.
A nuestras espaldas oímos
unos exagerados aplausos de Agramonte, mientras Susana se retorcía de risa
en el suelo.
-¿En realidad creyeron que estaba posesa?- dijo levantándose
de golpe.
El resto de los actores respiraron aliviados y yo no pude ocultar
mi rostro de molestia, ya que el suceso no me causó ninguna gracia.
Creo
que desde entonces "La loca en el ático" fue deformada más
por Susana que por el director.
Solía llegar a altas horas de la noche
a mi departamento con unos vestidos muy ajustados. Según ella para hacer
un estudio de personaje y recopilar datos directos del autor. Pero, a pesar de
su belleza joven y desafiante, algo me hacía rechazarla.
El episodio
terminó mal. Un sábado en que llegué algo ebrio a mi casa,
tras prender las luces logré verla en el sillón de mi biblioteca
completamente desnuda, embadurnada con un caldo rojo que simulaba sangre.
-Ahora sí soy tu personaje- dijo chupándose el pulgar- Soy una vestal
desnuda en las leneas de Calígula.
Su desnudez era atractiva, pero
estaba ultrajando ese escaso cubil de mis días, mis libros, un par de papeles,
unas cuantas botellas de coñac, poca cosa, pero mío al fin. Reaccioné
mal, la tomé del brazo y la eché desnuda al pasillo con la ropa
que encontré en el piso. Antes de expulsarla le dije al oído- Sólo
eres una loca de mierda.
Tomé la decisión de hablar con Néstor
a la noche siguiente.
Cuando entré al salón de teatro, el
silencio recordaba la sordidez de los hospitales de barrio y tan sólo una
pálida luz cenital trataba de imponerse inútilmente en la oscuridad.
Avancé, casi a tientas, entre las butacas y grité varias veces el
nombre de Agramonte sin recibir respuesta. Mi voz se perdió en un eco lejano
por los altos del edificio.
Cuando traspasé el telón me recibió
un extenso pasillo que seguramente se bifurcaba entre el trastero de la utilería
y los camarines. Sin embargo, seguía en la más completa penumbra.
Recuerdo haber subido al menos seis corridas de empinadas escaleras de madera.
Trastabillé
y caí un par de escalones. Ya en el suelo boca arriba, sentí unos
llantos en los altos de la abadía que rápidamente bajaban de intensidad.
Al principio era un sollozo quebrado y débil que iba aumentando mientras
los pasos se acercaban.
Me incorporé muy asustado y seguí
a través del largo pasillo los quejidos. En la escasa luz del ventanal
distinguí una figura lánguida que se detuvo al verme. Era horrorosamente
esquelética y tenía el cabello hasta la cintura, sus ropas parecían
una madeja de harapos colgantes.
-¿Quién anda ahí?-
pregunté aterrado.
Y la figura se perdió en las sombras.
Durante
varios días estuve sin dormir. El llanto y la contrahecha imagen de ese
ser tenía tanta humanidad como sentido de lo pavoroso. Supuse que Agramonte
estaba llevando su locura demasiado lejos.
A una semana del estreno concerté
una cita con Agramonte en el café Princesa. Llegó sin demora y con
visible alegría por la inminencia del montaje. -Nunca olvides al dramaturgo-
se aconsejó a sí mismo.
No le mencioné el capítulo
con Susana porque me pareció que fragmentaría nuestros ya precarios
lazos de amistad, pero no omití detalle alguno en torno a lo que había
visto y oído aquella noche.
-El dramaturgo envuelto en su trama- respondió
tras una carcajada destemplada- La convención aconseja anunciarse antes
de una visita.
-¿Quién lloraba en ese teatro?- pregunté
sin vacilar.
Néstor guardó silencio durante unos segundos
que se me hicieron interminables.
-¡Es Susana, escritor paranoico
de los mil demonios!- contestó riéndose- Ocurre que practica el
método de Stanislavsky … tú sabes, involucrarse en el personaje
hasta ser él.
La idea cuadraba con las actitudes necias y desaforadas
de su nueva esposa y eso me tranquilizó, aunque reconozco que el papel
logró asustarme de verdad.
En fin, el día del estreno llegó
sin demora y me encontró tras bambalinas colaborando con los actores. Agramonte
estaba como un ser ubicuo en todos los detalles.
El teatro estaba lleno
y durante el primer acto, Susana actuó maravillosamente encarnando a la
heroína gótica huyendo de esa Gorgona navegante que era su otro
yo. La escena de los aldeanos huyendo del navío salió en forma brillante.
Cuando
comenzó el segundo acto, Agramonte despareció misteriosamente. Lo
busqué por los camarines y cuando entré por equivocación
al trastero de utilería, vi una imagen que me dejó sin habla: la
muñeca rubia en su ataúd de madera y los cuatro sirios encendidos.
Sentí
temor, asco, que sé yo cuantas cosas más.
-Insistes en manosear
mis recuerdos- dijo la voz de Agramonte a mis espaldas- Ella no te pertenece.
Estaba pálido y su expresión era furiosa. Tenía en la mano
el cuchillo de piedra.
-Creo que ella nunca le perteneció a nadie- le
respondí abriendo la puerta de emergencia por si intentaba atacarme.
El
llanto atronador estalló en los altos de la abadía. El público
pensó que era parte de la obra y Agramonte subió las escaleras despavorido.
Lo seguí casi pisándole los talones.
En el tijeral, justo
sobre el triángulo que unía las vigas, estaba la criatura con sus
andrajos inmundos, lloraba desconsoladamente y una antorcha brillaba en su mano.
Cuando la lumbre estuvo cerca de su cara observé unos ojos verdosos que
habría reconocido en cualquier época.
Agramonte me dedicó
una breve sonrisa de doberman y luego comenzó a delirar como un ventrílocuo
que habla con su propia creación:
-Te dije que la única
forma de inmortalizar a la heroína era inventarla. Ahí la tienes…
tú y yo la inventamos. La construimos con las sobras del afecto y ahí
la ves… es Lilit y Naamah , Susana es la heroína y Josefina, el alter ego,
habita los altos del teatro como una verdadera diosa de ultratumba merodeando
en el ático… eso es la resurrección del arte en la barca de la muerte,
de hecho esta abadía es la Isla de los Muertos, Bocklin no la podría
haber concebido mejor…¿me escuchas bien, demiurgo? , haremos de esta vieja
abadía un templo pagano, profanaremos en sus altares el centro neurálgico
de la inocencia… para que sea visitado por los Vigías Exhaustos, por los
vampiros y los ángeles de los palacios neblinosos…todos en el estreno prefecto,
en los círculos concéntricos del infierno…
Retrocedí
unos pasos y observé en ese rostro deformado por la locura, lo que quedaba
de aquella mujer diáfana y hermosa, sus hermosos cabellos rubios ahora
cebosos y lacios, llorando y aferrada a la viga, casi colgando.
-¡Miserable!-
dije tratando de estrangular a Agramonte- la convertiste en uno de los monstruos
de tu locura… ¡Miserable!…¡Hijo de puta!
Forcejeamos y me hirió
en el hombro con su puñal de piedra. Todo fue confusión y gritos.
La antorcha prendió las cortinas del escenario y un pánico aplastante
cundió en el público. Luego, una ola de gente que huía por
todas partes.
Alcancé a divisar a Agramonte tratando de apuñalarla
mientras ella se perdía en lo alto del teatro incendiando todo a su paso.
Huí eludiendo las llamas, y tropecé al borde del coro con
Susana casi asfixiada. La desperté como pude y salimos de la sala, mientras
caían las paredes y las vigas ardiendo.
A los pocos minutos todo
era fuego y aún resonaban gritos pavorosos y llantos.
En el cafetín
que está frente a la vieja abadía me instalé con Susana que
estaba notoriamente choqueada. Pedí un vodka sin hielo y vi la aglomeración
de gente contemplando el incendio. Una mezcla de ira y frustración se apoderó
de mí.
La tomé de la solapa de su abrigo, indicándole
la abadía.
-Ese es el rostro de la locura, Susana.
La dejé
ahí, mientras el teatro seguía ardiendo como impregnado en bencina.
Me
alejé en medio de esa noche.
Me despedí del recuerdo de
Josefina. Esta vez para siempre.