En la literatura actual se cuelan personajes chilenos clasemedieros
-como la mayoría del país- nacidos San Miguel, Ñuñoa,
Recoleta, La Florida o Antofagasta y no en La Dehesa.
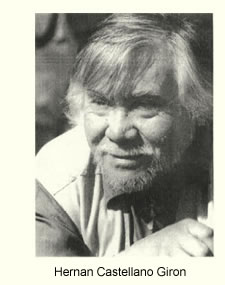 Hernán
Castellano Girón (n. 1937) en su novela Calducho o la
serpiente de la calle Ahumada (1998) nos lleva a un mundillo de
encanto y de ilusión de un niño soñador y palomilla,
sociable y curioso, llamado Hernán Castellano, (o sea, él
mismo) y sus historietas de infancia a mitad de siglo en una urbe
mesocrática (una clase media-media que era, o creía
ser, testa del país). Las aventuras se inician en su casa de
Ñuñoa, donde lo central era la radio y su serie El
Siniestro Doctor Mortis
Hernán
Castellano Girón (n. 1937) en su novela Calducho o la
serpiente de la calle Ahumada (1998) nos lleva a un mundillo de
encanto y de ilusión de un niño soñador y palomilla,
sociable y curioso, llamado Hernán Castellano, (o sea, él
mismo) y sus historietas de infancia a mitad de siglo en una urbe
mesocrática (una clase media-media que era, o creía
ser, testa del país). Las aventuras se inician en su casa de
Ñuñoa, donde lo central era la radio y su serie El
Siniestro Doctor Mortis 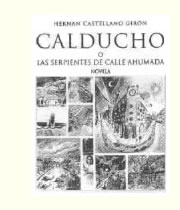 de
Juan Marino. O donde, de pronto, corrían frente a su casa,
para su delirio, vacas desbocadas. A ese hogar llega Rosa Millatún,
la empleada, y el Pollo Castellano (su alias del liceo) descubrirá
el sexo embrujante en la cocina del hogar. (Ahí sí
que no me toque (...) Déjeme que te la toque un poquito no
más (...) bueno, pero un ratito cortito). La novela continúa
en un Instituto Nacional de patios vigilados por el simbólico
inspector führer. El escolar patiperro y pajero, un antihéroe,
cimarrea por las calles y cines de una metrópolis amable: el
barrio Brasil, la Quinta Normal o el Zoológico. El fabulador
recrea leyendas urbanas (¿perdidas?), usando fotos, dibujos,
cantos, chistes, dichos y refranes, memorias y crónicas y le
da un sello y, también, una poética, a los recuerdos
del Pollo.
de
Juan Marino. O donde, de pronto, corrían frente a su casa,
para su delirio, vacas desbocadas. A ese hogar llega Rosa Millatún,
la empleada, y el Pollo Castellano (su alias del liceo) descubrirá
el sexo embrujante en la cocina del hogar. (Ahí sí
que no me toque (...) Déjeme que te la toque un poquito no
más (...) bueno, pero un ratito cortito). La novela continúa
en un Instituto Nacional de patios vigilados por el simbólico
inspector führer. El escolar patiperro y pajero, un antihéroe,
cimarrea por las calles y cines de una metrópolis amable: el
barrio Brasil, la Quinta Normal o el Zoológico. El fabulador
recrea leyendas urbanas (¿perdidas?), usando fotos, dibujos,
cantos, chistes, dichos y refranes, memorias y crónicas y le
da un sello y, también, una poética, a los recuerdos
del Pollo.
La novela, situada en la picaresca americana, tiene algo de un Henry
Miller angelical, del humor de Bryce Echenique y de Cabrera Infante
de La Habana para un Infante difunto. A veces Hernán
Castellano abusa de los retratos detenidos, mas su obra tiene un humor
y un experimento insólito de una búsqueda muy auténtica
y esencial.
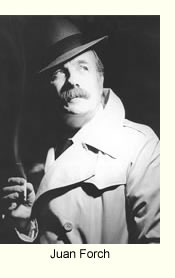 Juan
Forch (n. 1948) en su novela El campeón (2002) está
a la era de la desilusión, los años 90. Es un día
en la vida de El Campeón, un gerente yuppie de 35 años,
ávido trepador, de autos caros, ropa de marca y una novia,
la fina Colorina (una doctora que creció en calle Alcántara
- todo un status la calle Alcántara) una damisela que tira
como las diosas. El new rich, fans de Madonna y Björk,
tiene doble vida: nació en San Miguel (San Miguel, se entiende,
es el cliché literario de una comuna popular, izquierdista
y combativa), fue educado en la esfumada Alemania comunista, (un ente
llamado RDA) y
Juan
Forch (n. 1948) en su novela El campeón (2002) está
a la era de la desilusión, los años 90. Es un día
en la vida de El Campeón, un gerente yuppie de 35 años,
ávido trepador, de autos caros, ropa de marca y una novia,
la fina Colorina (una doctora que creció en calle Alcántara
- todo un status la calle Alcántara) una damisela que tira
como las diosas. El new rich, fans de Madonna y Björk,
tiene doble vida: nació en San Miguel (San Miguel, se entiende,
es el cliché literario de una comuna popular, izquierdista
y combativa), fue educado en la esfumada Alemania comunista, (un ente
llamado RDA) y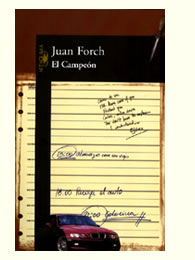 es hijo de un profe comunista que estuvo preso en Chacabuco. Con un
hermano que hace filantropía en un hogar de menores. O sea,
un currículo como el ajo para un gerente chileno standard.
El Campeón es un prototipo del gerente sin historia,
o de inventado pedegrí que surfea entre empresarios de rúbrica
pinochetista. Pero se le nota lo chulo. Le roe la rata pues, en el
fondo, él sabe bien que nunca somos lo que tenemos. Hasta que,
esa noche, su pasado -glacial y filoso, su cruel miseria- se desnuda.
es hijo de un profe comunista que estuvo preso en Chacabuco. Con un
hermano que hace filantropía en un hogar de menores. O sea,
un currículo como el ajo para un gerente chileno standard.
El Campeón es un prototipo del gerente sin historia,
o de inventado pedegrí que surfea entre empresarios de rúbrica
pinochetista. Pero se le nota lo chulo. Le roe la rata pues, en el
fondo, él sabe bien que nunca somos lo que tenemos. Hasta que,
esa noche, su pasado -glacial y filoso, su cruel miseria- se desnuda.
El libro le lleva un tonito coloquial: descaro en el habla, charlas
mordaces, despacho rápido y enfático de dudas profundas
con un género que viaja desde la comedia al melodrama.
El Campeón es una novela política: el gerente
vergonzante justifica todo el día su acomodo al discurso vigente.
Y, en última instancia, al explicar las traiciones -una madre
destruida- el malo es el padre del Campeón, el viejo comunista.
Caramba, caramba, carambón: el humillado y el golpeado, el
encarcelado y exiliado, es el responsable del caradurismo del Campeón.
Pues, debo decirlo, El Campeón es también el
molde fiel del pelotudo. En fin. Hay una tradición literaria
de matar al padre. Esto es, en cambio, hueviar al padre. El
padre (el único personaje con identidad, sin atriciones ni
cargos de culpa) es el malo de la película. Por eso es un melodrama
político de baja intensidad. El poder que violó mujeres
y metió ratas vivas en las vaginas no es culpable, ni siquiera
ha sido juzgado. Al igual que el dictador real, en esta novela el
poder es absuelto por loco. Dentro de lo posible.
 Patricio
Jara (n. 1974) ha escrito una novela sobre la fundación,
El sangrador (2002). Al pueblo boliviano de Elvira llegan dos
dentistas jóvenes y Apolonio Mancuso, el viejo flebótomo,
62 años, queda cesante. Mancuso no tira la toalla y, positivista,
encantado con su oficio, ante la competencia, confiado en sus fuerzas,
decide darle valor agregado a su servicio y construye un taladro dental,
para componer muelas y no sacarlas. Pero, en Elvira, nadie le cree.
(Yo habría hecho lo mismo, qué dolor). Ante el desaire,
toma sus pilchas y emigra al sur.
Patricio
Jara (n. 1974) ha escrito una novela sobre la fundación,
El sangrador (2002). Al pueblo boliviano de Elvira llegan dos
dentistas jóvenes y Apolonio Mancuso, el viejo flebótomo,
62 años, queda cesante. Mancuso no tira la toalla y, positivista,
encantado con su oficio, ante la competencia, confiado en sus fuerzas,
decide darle valor agregado a su servicio y construye un taladro dental,
para componer muelas y no sacarlas. Pero, en Elvira, nadie le cree.
(Yo habría hecho lo mismo, qué dolor). Ante el desaire,
toma sus pilchas y emigra al sur.
En 1872 llega a Antofagasta boliviana con su taladro embalado. Allí
recibió el portazo de la soberbia médica y  del
público. Pero, inicia una campaña de marketing, asesorado
por el imprentero y publicista, Gregorio Poncini, asaz anarquista,
se entenderá. Así el dentista logró pacientes
y una cierta gloria. Mas, sin desearlo, se ve envuelto en una asonada
de montoneros que desean derrocar al gobierno y surgen malentendidos
políticos por la uña encarnada de un milico. (Los milicos
-como las mujeres- repugnan la ambigüedad). Apolonio es un dentista
digno y no se deja ningunear.
del
público. Pero, inicia una campaña de marketing, asesorado
por el imprentero y publicista, Gregorio Poncini, asaz anarquista,
se entenderá. Así el dentista logró pacientes
y una cierta gloria. Mas, sin desearlo, se ve envuelto en una asonada
de montoneros que desean derrocar al gobierno y surgen malentendidos
políticos por la uña encarnada de un milico. (Los milicos
-como las mujeres- repugnan la ambigüedad). Apolonio es un dentista
digno y no se deja ningunear.
Ha envejecido con cierto decoro, sabe estar solo, trabaja en lo que
le gusta, orgulloso de su servicio y de la gracia de dar bienestar.
Novela soft, escrita en tono bajo, sin aspavientos ni desmedidas
exageraciones. El joven Patricio Jara elude el realismo mágico
de Macondo y también el manierismo de Mcondo, con un estilo
asociado a la nueva usanza de fábulas históricas, como
las del argentino Federico Andahazi. Cerca del naturalismo costumbrista,
tipo de novela decimonónica, lineal, sin fragmentación
ni variación del punto de vista.
Tres personajes del pueblo, (lo que ahora se llama gente), chulos
de nuestra identidad. Somos todos chulos.