Las mesas del café son blancas, atestadas de voces,
de vasitos enmarcados en el mantel que contienen temblorosos capuchinos,
cortados, 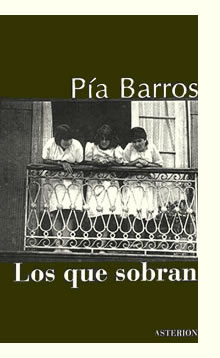 expresos. Si me elevo sobre las cabezas, puedo ver los
transeúntes pasar rápido con los rostros acalorados, las manos
sudorosas sosteniendo paquetes, niños, portafolios, carteras.
Me pregunto por qué no nos atrevemos a salir a la calle sin apretujar
algo entre los dedos.
expresos. Si me elevo sobre las cabezas, puedo ver los
transeúntes pasar rápido con los rostros acalorados, las manos
sudorosas sosteniendo paquetes, niños, portafolios, carteras.
Me pregunto por qué no nos atrevemos a salir a la calle sin apretujar
algo entre los dedos.
Dos personas y yo, estamos sentadas en
mesas solas. Los demás son grupos, parejas, estudiantes que atestan el
espacio de las mesitas redondas. La de él está en diagonal a la de ella.
Se ve que se conocen, por esos getos casuales y estudiados de saludo,
complicidad, tensión. El hombre no sabe que está siendo observado,
pero noto que ella ha tenido su instante de revelación
al ver sus uñas esconderse al interior del puño. No la hace
feliz conocer lo que le ocurre, está claro. Su mirada vaga por
las mesas, pero yo sé que está mirando dentro de sí misma. Asisto al
privilegio de la conciencia alucinada.
Sólo sabe que necesita de su deseo, que si la desea, todo tiene
sentido y nada acaba, que todo puede empezar y el delirio embotarle
la mente hasta perder la noción de sí misma. Sólo por curiosidad,
tal vez, lamer su nuca y descubrir a qué sabe, qué texturas guarda
su piel escura contra su carne blanca, de qué modo. Cómo puede cabalgarlo
una noche interminable y demorar su entrega, cómo derrotarlo en su deseo,
hasta que el deseo se le vierta entre las manos y ella se pinte el rostro
de su deseo, el vientre de su deseo y lo obligue a lamerla, para recuperar
en ella el sabor por él vertido, a comerse su deseo, fagocitarlo para que
vuelva de nuevo en él y por fin sí entre en ella, ahora sí, toda ella
llena de su deseo, toda ella escurriendo el conjuro hacia la noche.
Entonces, lo mira en diagonal, suave, encubriendo. Porque se
encubren los secretos inconfesables, se les borda de mentiras y
justificaciones para que nunca la voz del deseo sea profanada por
otras voces.
La piel de la mujer me transmite el rugido callado.
Observo al hombre y me conmueve que en su piel oscura no queden
signos del deseo de ella. Las pieles traicionan, no son papel en blanco
ara hacer borradores imperecederos sobre los poros.
Quiere ser cuchillo, abrir, rasgar para que la traición la atiborre
de pecados, para ser un pecado musitado a solas, destrozada por
la pasión de pecar y pecar y seguir traicionando y pecando, hasta
que la noche ya no importe, ni él importe, ni nada, sólo esta piel
ardida, profunda. Cómo pudo haber estado tan cerca y no notarlo,
cómo pudo abandonarse tanto que la piel se le quedó en otro, sin su
consentimiento, cómo, cómo.
El hombre mueve con los dedos
la página. Ignorante de la mirada de reojo, lleva el dedo índice a
la boca, lo humedece y gira con él la página de su revista. Acomodo
mi silla para mirarlos de frente, despiadada. Es tan patético y torpe
el deseo, que sus letras quedan expuestas hacia mi sarcasmo.
La gestualidad lo desnuda todo, sus hombros extendiéndose hasta
lo imposible para palpar el are del otro, las huellas dejadas
impalpables para ninguno que no sea el cuerpo de los amantes
inconclusos.
Estoy sola. Para las como yo no habrá revelaciones.
Envejezco. Me queda el voyerismo. Las mesas de café, las ventanas.
A ella el dedo húmedo de él la hipnotiza y sacude la cabeza para
alejarse. Como si fuera posible... no saben lo que es el llamado,
no se sienten tocados por el milagro de desear, no escuchan las voces,
los alaridos mudos de los cuerpos como yo los escucho. Si alguien en estas
mesas observase al hombre moreno y la mujer de ojos claros, escucharía
como yo, se asombraría como yo de este despilfarro de olores sobre el
aire del café.
Sé que se conocen desde antes. Prefiguro una
oficina, unos roces casuales, las pieles llamándose por sus nombres
y ellos no sabiendo descifrar el lenguaje. Tal vez una mano que toca un
brazo al llevar un café, los géneros del pantalón y del vestido
entremezclándose, confundiendo en un pasillo estrecho olores y formas,
las telas sexuadas un par de segundos.
Los celos, ahora la arrasan los celos. Quién será la que ponga la boca
en su nuca, cómo morderán los dientes que no son los de ella, bajo
qué verano y qué sol y qué luz de día, otra, que no es ella, hará
caminos sobre la piel brillante y oscura, qué otra quedará adherida a
ese vientre húmedo que ella no puede cabalgar. Cómo amará esa otra,
qué cosas dirá en la semipenumbra, cómo encenderá los cigarrillos
compartidos, cómo estará la otra, tan alejada de su rabia y su dolor,
tan a salvo, tan segura. No como ella, turbia, estremecida de
descubrimientos.
Veo en sus ojos claros. Es tan fácil ver las flamas de los celos,
de la culpa. Tal vez haya otro, un otro que duerme a su lado,
inconsciente de las transformaciones que amenazan a su mujer ahora
tan lejos, lejos incluso de sí misma.
El hombre ha levantado los hombros. El cuerpo del hombre ha sido el
que levanta los hombros, endereza la espalda, hunde el abdomen.
El hombre no sabe que es deseado, es su cuerpo, como todos los cuerpos,
el sabio.
Los celos y el dolor llegan a través de mesas y voces al cuerpo,
no a la mente de ese hombre. Aprendices. Sólo son aprendices de
un juego riesgoso que no jugarán.
No hay nada que la salve ahora. Ha roto la tácita promesa de no
involucrarse, de no aparecer en sus sueños sobre la piel de otro.
Ahora descubre las razones de ese insomnio febril y agotado del deseo
inconcluso. Los sueños quedan lejos, nunca duermen junto al deseo.
Con ella sólo está el sabor reseco de una boca pastosa, insomne,
las manos que se recorren a oscuras hasta ella sorprende a sus propios
dedos, su cuerpo traicionándola, haciéndole creer que son otros dedos
oscuros, otras manos, otros silencios y no sus propios dedos mintiéndole,
arrebatándole el deseo marchito y desgarrado de las madrugadas.
Entonces comprende, en ese instante de feroz lucidez, que debe huir,
no dejar en libertad la piel, no permitirle el tacto casual con el
cuerpo oscuro. Está perdida. El deseo la ha tallado nuevamente
y puede perder su libertad, su nombre, su pasado, la piel duramente
domesticada de su cuerpo. Cuando reflexiona en que puede perder,
sabe que ya se ha perdido.
La veo encogerse como una víctima ante el golpe. Pareciera que de
un instante a otro, la ropa le ha quedado grande, el maquillaje
ha perdido brillo, la sonrisa transformada en una mueca de desaliento.
Desamparada. La veo asumir la magnitud de su abandono. El cuerpo
le molesta, la traiciona, es de otro, del hombre en diagonal,
no suyo, ya no le pertenece. Tal vez no quiera recuperarlo, tal vez se
arriesgue y lo entregue para ser devuelta a sí misma.
Pero no, no lo hará. La aguardan tantas revelaciones, cree ella, y
yo sé que son escasas, que se muere lentamente con los años. Ella
cree que esta vez no, no lo hará, habrá otras, cree.
Huir, debe huir. Ella sabe como huir. La violencia de las palabras
preparan la huida. Los gestos suaves, las ternuras, las confidencias,
preparan la huida para siempre. No el desafío, no los gestos hoscos
de su pasión. La otra ella que la habita debe salir ahora, enturbiarlo
todo, borronear la pasión, desgastar el gesto, lavarle la piel
del deseo por la piel oscura, dejarla blanca, impoluta, aséptica.
Volver a lo que era antes, antes de que se confesara a sí misma lo
que ocurre. Huir.
Conozco ese miedo desde hace mucho. Viene con las palabras,
se lo veo desde aquí. Huir. Dejar el territorio que no domina ni
conoce. Ella huirá, como se huye siempre del dolor, o del placer,
de las emociones. Pero si el hombre hiciera un gesto... uno
sólo, bastaría un único gesto para que ella arrojara al vacío
las convenciones y las palabras, para que lo desandara todo y
dejase hablar al idioma de los cuerpos. El hombre alza los hombros,
pero no sabe. Quiero ir hasta su mesa, decírselo. Pero envejezco y
ya no importa. La pasión muere conmigo. No he sido hecha para salvar
las pasiones de nadie, muero sólo ante mí misma, estoy aquí para verlas,
siempre desde lejos, ocurriéndole a otros, desperdiciándolas otros,
anulándolas otros.
Determinaciones. Pasos a seguir, resoluciones. Nada de aguardar
su presencia, nada de toparse sobre los vértices de un deseo que
no le pertenece. Nada de alargar las frases y las despedidas y los
encuentros casuales.
Traerá para él otras pieles blancas que no serán la suya,
otras pasiones para encubrir, otros territorios. Lejos, partir
lejos, que su voz no sea más que los sonidos del desencanto, la
opacidad de las buenas maneras, la androgenia de la cordialidad.
No importa cuántos insomnios tenga que soportar, ni cuántas ventanas
derritiéndose ante el invierno que no llega. Respirar profundo. Cambios.
Ella se ha levantado y se despide con un saludo
gélido y cordial. (Nada hay más frío que la cordialidad, las
buenas maneras lo congelan todo). El hombre abandona la revista
para mirarla alejarse, esta vez fijamente, sin simular. Luego, se
levanta y se marcha.
Me quedo un rato más viendo pasar la gente. Algo me duele dentro.
Algo se me ha clavado en lo hondo. Volveré una y otra vez a esta mesa
buscándolo, trayendo mi dolor, para desearlo como ella lo desea,
para ver si mi piel vuelve a llenarse de deseos ajenos. Sin revelaciones,
sólo por la sorpresa de descubrir los desencuentros.
* * * * * *
Metáforas de una conciencia que revisa los ámbitos de lo público y
lo privado desde una perspectiva irrenunciablemente feminista,
estos cuentos de Pía Barros develan nuevas posibilidades de aproximación
narrativa a ciertas conductas humanas, realzando aquello no-visto
por la vertiginosa mirada actual, con una marca de originalidad y
frescura. Los que sobran, perturban, porque apelan a lo más
oculto que tenemos.
Alejandra Basualto
(de la contratapa)