FRENTE A MANET
-Estiro con disimulo el pantalón, enciendo un cigarrillo,
y me preparo a mirar una a una las reproducciones de Manet.
Me detengo en la completa vestimenta de los integrantes
del desayuno, en contraposición al desnudo plácido que
me desconcierta... o no, es sólo un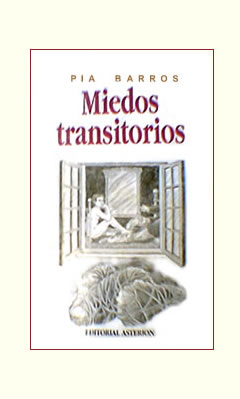 vacío en el estómago, un dolor que me remite a la infancia
y me veo niño asustado escondiendo a la rana para que no sea
descubierta, autoculpándome de eructos intempestivos, mi padre,
sus amigos, las botellas, las groserías que hacen enrojecer
a mamá joven callando en su implacable ir y venir de vasos
y queso, de pie y otra en el delantal con vuelos y una quemadura hábilmente
escondida tras un cucharón de cuadrillé verde que desentona
en los azules de la prenda atada a su cintura. Cuando la cachetada
se hace inminente el grito de «Yo le digo a papá que
fumas» la detiene a medio camino, la deja inmóvil y luego
la esconde en el bolsillo y la cachetada arruga con rabia el pañuelo
de los llantos cuando papá se emborracha, o cuando él
hace ronquidos y ha dejado de crujir el somier...
vacío en el estómago, un dolor que me remite a la infancia
y me veo niño asustado escondiendo a la rana para que no sea
descubierta, autoculpándome de eructos intempestivos, mi padre,
sus amigos, las botellas, las groserías que hacen enrojecer
a mamá joven callando en su implacable ir y venir de vasos
y queso, de pie y otra en el delantal con vuelos y una quemadura hábilmente
escondida tras un cucharón de cuadrillé verde que desentona
en los azules de la prenda atada a su cintura. Cuando la cachetada
se hace inminente el grito de «Yo le digo a papá que
fumas» la detiene a medio camino, la deja inmóvil y luego
la esconde en el bolsillo y la cachetada arruga con rabia el pañuelo
de los llantos cuando papá se emborracha, o cuando él
hace ronquidos y ha dejado de crujir el somier...
No sé por qué Manet y mamá un poco
atrás, casi a oscuras y el primer plano de los hombres bebiendo,
cuando en Manet es ella lo primero y los señores conversan
afables, pero un poco comidos por el color del entorno, al igual que
la mujer vestida que recoje algo... en Manet es ella sin delantal,
rosada y cálida, más la sensualidad del prado.
La rana se escapa y yo zigzagueo bajo la mesa tras su
saltito hipado y ella brinca, no vayan a pisarla justo ahora que se
tambalean y levantan para marcharse, pero Pancracia salta, salta hasta
la cama de papá que ya a solas manotea en busca del trasero
de mamá y arranca el delantal de cuajo (mañana lo zurcirá
temblorosa) y ella desanimada sonríe y se le van encendiendo
las mejillas cuando él todo vino y poco queso y gritos y groserías
hurga en su blusa y le deja afuera los pechos para lamerlos, a mí
no me dejan ahora porque soy grande y papá lanza un eructo
de verdad, yo pensé en la rana y estaba dispuesto a cargarlo
a mi cuenta, que humedece los pezones de mamá que se deja caer
en la cama y ya no repite que no y yo tengo miedo de que vayan a aplastar
a Pancracia tan verde y asustada, ella sabe que debe esconderse de
papá que le quita los calzones hasta la rodilla en la que yo
veo el punto corrido de la media y le salta encima igual que cuando
yo quiero pegarle al Felipe cuando fuimos a encumbrar volantines y
lanzó guardabajo el mío con su hilo curado que está
prohibido, papá la sacude y ella gime le está pegando
de seguro y de repente se echa a un lado con los pantalones en los
tobillos la camisa abierta ahora que yo me estaba acostumbrando al
balanceo y mamá de manos y cara crispadas que dice No, todavía
no y ella también lleva sus dedos hacia abajo y empieza a revolver
y a gemir y cuando pareciera que va a alcanzar lo que perseguía
tan abajo papá con los ojos desorbitados la mira mira y le
golpea el rostro con los puños una y otra vez y le dice Puta,
puta e' mierda, -asquerosa puta caliente- no te basta con na' -puta-putaputa
y yo me largo a llorar y se me olvida la rana porque lloro junto con
mamá de la tristeza, la puta cochina del delantal parchado,
calzones en las rodillas, que se cubre los golpes del rostro avergonzante
y sometido...
Creo que Pancracia falleció ese día bajo
la ira y las botellas de papá, no recuerdo muy bien ahora.
Miro el cuadro de Manet, mamá despreocupada, seguro de que
es mamá feliz y desnuda y unos señores conversando a
su lado, comprendida y en paz, sobre la profunda sensualidad de la
hierba.
LOS VERANOS PROVISORIOS
El tiempo se ha ido agrupando alrededor de sus ojos. Lo
descubre allí, a través de la mesa, en el espejo cuzqueño
de la pared. Definitivamente, el tedio tiene forma de rectas.
Los ojos se empequeñecen hasta formar dos casi
imperceptibles líneas azul-grisáceas. «Como el
acero», había dicho cuando aún no era tiempo de
finales, frases solemnes, ni distancias exactas. Por entonces los
cuerpos estaban hinchados de niñez y a veces, muy pocas, se
escondían tras la leñera para tocarse los pechos, en
busca de ese delirio de muerte que parecían tener los mayores,
cuando se buscaban para acoplarse bajo el caliente sol del verano.
Francisco era el más hermoso, con su pelo y mirada
negros internándose en el bosque. Le gustaba
mirarlo cuando por la tarde se descolgaba del cerro a lomos de su
caballo. La nana Carola la dejaba jugando con él, mientras
ella se entretenía en corretear con animal instinto por los
corredores de la casona. Luisa había visto a su hermano perseguirla
y tomarla jadeante en la sala chica, sitio donde se apilaban los muebles
en desuso. Pero eso no le importaba, prefería esperar el regreso
de Francisco luego de encerrar las vacas, para ir juntos al lago,
retroceder por los sauces, perseguir conejos, dejar que el tiempo
pasara.
El viejo sirviente pone por la derecha (nunca ha aprendido),
el plato con la carne y la ensalada. Luisa vuelve la mirada al espejo
para observar sus propias rectas, las canas que se reúnen una
tras otra en su cabeza.
Esa tarde, la de la caída, se revolcaron juntos
cerro abajo, rasmillándose los codos, las rodillas, hasta quedar
detenidos entre las espigas. El entreabrió su blusa y pasó
la palma extendida rozándole los pezones. Sintió que
le dolían los pechos y un calor que la asustaba descendía
por su estómago hacia abajo, tanto que tuvo que separar los
muslos para sentir el cuerpo de Francisco y la sabiduría del
instinto la empujó a desnudarlo y se juntaron mucho mientras
la piel se le erizaba para que él, sin jadear, sólo
mirándola, mirándola fijo a las pupilas aceradas, la
penetrara hasta lo más hondo de sus raíces, allí
donde se forjaron los gritos que no quiso dar y le crisparon el rostro
con el dolor de comprender y la obligaron a clavar las uñas
en la espalda oscura del hombre que ya no era niño y a golpearle
el pecho con fuerza hasta que las mismas raíces la hicieron
aferrarle el cabello para atraerlo más, porque parecía
que se iba a morir y no quería hacerlo sola, quería
que a él le
brotaran lágrimas para abrazarlo allí, sobre la hierba,
como todos los que habían espiado antes, bajo el sol enervante
de enero, y con una sensación extraña que le reventaba
el pecho y la hacía reir atrepellada, roncamente...
Las arrugas han descendido de los ojos a las manos con
el paso del tiempo. Extiende una a través de
los cubiertos y platos para tocar la también ajada piel de
su marido. Tiembla su pulso y derrama un vaso sobre el mantel. Al
contacto, él sonríe y entrecruza sus dedos. Luego se
levanta a buscar el periódico Luisa siente que se está
bien en casa, cuando el campo acecha tras la puerta y las ventanas
dejan que se cuele el aroma aquietador de los naranjos.
"El café, por favor", dice su voz cascada,
enronquecida por el tiempo y los veranos.
"Aquí está, señora". El
mozo encorvado deja una taza para ella y se acerca con la otra a su
marido que, acomodado en la mecedora, lee distraídamente.
Luisa, con gratitud, se vuelve hacia el criado de chaqueta
blanca, para decirle sin recuerdos:
"Es todo. Muchas gracias, Francisco".
ACECHOS
.......................................................................
A Skármeta
El
hombre recoge pausado los platos mientras ella prepara el café.
Es un problema de espacio, piensa, crear un espacio, falta el aire,
te digo que hay que crear un espacio... Es lo mismo, dice él
y la abraza por detrás y ella deshace el nudo para mirarle
de frente porque tiene miedo y nunca le gustó esperar, llegaba
cinco minutos antes a todas partes, el temor de ser impuntual, ahora
verse a los ojos y darse las caras, los mitos y los prejuicios, darse
tiempo.
Vamos a acostarnos...
¿Podrás dormir?
No importa, vamos a acostarnos...
El apaga la luz de la
cocina y las que siguen hasta el segundo piso. Las sombras se van
comiendo los pasos que dejaron atrás. Tal vez deberíamos
dejarla encendída. No hay para qué allanar caminos,
¿no crees?... Tienes razón.
Si me desvisto... Hazlo,
no podrás dormir si no te quitas la ropa.
Bruno... no me explico cómo pasó esto, si no era nada,
o tal vez mucho, no entiendo, créemelo...
Nunca se entiende, a veces se cree que es grave y no llegan, a veces
que no es nada y las calles empiézan a crujir y las ventanas
se invaden de hermetismo y desencanto...
Abrázame, Bruno...
Todo huele a eso, a culpa, y no sé si está bien así,
si lo conseguimos, o qué queríamos conseguir, qué
pensamos, Bruno escucha el aire, escúchalo, trae sonido ahora,
no podría prometer no volver a hacerlo, en realidad, no sé
bien qué hicimos... Tu respiración se oye a tres kilómetros,
creo la mía debe ser igual...
No te lo dije nunca,
pero me gustaban tus pasos en la cocina y esa forma particular de
observarme mientras hablaba... déjame que quite el brazo, se
me acalambra... nunca explicaste los silencios largos, pero no lo
hagas ahora, no hace falta, ya no... bajemos, creo que es mejor...
Haré café...
Está bien, ya se abre la primera puerta, escucha al barrio
despertando al cuestionario seco, no le pongas azúcar, estuvo
bien quemar los poemas... siempre fuimos dos, nadie más en
esto... los poemas ¿todos?
No pude hacerlo con todos, guardé el
que me escribiste... Deberíamos... no, tienes razón,
Bruno, hay que ejercer solos...
Habla más fuerte, me cuesta oirte.
Una taza se derrama sobre la mesa y el líquido oscuro deja
un reguero humeante hacia el piso.
Estaba recién encerado...
Deja, no limpies, para qué...
La ciudad se calla, las puertas comienzan a cerrarse, los tacones
se aproximan. Ella lo mira de frente. El aire se torna espeso, indeclinable.
Las gotas de la mesa audibles una a una sobre la poza del suelo.
Te quiero, dice ella.
No hacía falta, son... No importa, ya están aquí,
no pensé...
El sonido irrumpe con estrépito de puertas
y voces descerrajando.
El rostro de ella sobre la mancha de café. Las presencias dan
vuelta los cuerpos boca arriba. El impermeable oscuro arroja un papel
sobre ellos.
Ustedes se lo buscaron, dice el impermeable.
Nadie cierra la puerta.