"Aquel que camina una sola
legua sin amor,
camina amortajado hacia su propio funeral".
(Walt Whitman)
No hay peor pesadilla que los recuerdos.
Esa noche mis ojos quedaron abiertos. Luego de aquel encuentro el
sueño no llegaba. No había paz en mi cuerpo. Es difícil
acostumbrarse a la partida. Sabes que siempre habrá nuevos
amantes y como siempre sabes que habrá nuevos desgarros.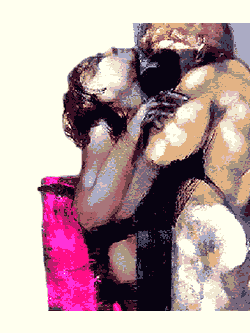
Sólo espero.
Esperas aquella mirada diferente, la mano que se queda un poco más
en la tuya, aquel roce imprevisto, ese olor especial, el calor que
asciende lento que llega hasta tu garganta y hace tragar saliva.
Y esperar algo que no sabemos ni cuándo ni dónde me
destroza por dentro. Pero no puedo renunciar a los amores furtivos.
No hay alternativa. Ya ni siquiera busco respuestas porque he ahogado
las preguntas. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido...
mil veces repitiéndolo, pero el deseo
aún no muere
y lo aplaco sólo por breves segundos
cuando alcanzo la cima del placer.
Sólo espero.
Lo conocí por casualidad como a todos este último
tiempo. Fue en abril de 1997. El otoño es amarillo y naranja
en el sur del mundo. No existen tonalidades más sugerentes
que las de un sol tibio de media tarde sobre los árboles abrileños
en un Santiago que se ahoga. Nos veíamos tres veces por semana
en una radio capitalina. Recuerdo esa casona señorial, triste,
abrumada por la falta de recursos. Sólo la sostenía
su historia. Árboles umbrosos. Una lluvia de hojas desnudaba
sus ramas. Caían como pequeños soles apagados. Y un
hombre sin dientes, que nos sonreía entre pícaro y socarrón
al vernos partir juntos, arrastraba todo con su brazo de palmera.
Él era veinte años más joven. Nunca antes lo
había visto. Alto. Tímido. Ojos verdes preguntones.
Ávido de deseos, pero lleno de miedos que asomaban negreando
aquel par de lagunas color esmeralda. Miedo que adquirió bajo
el alero de esas madre que piensan que todo es pecado. Desmedidamente
ingenuo. Preso de temores secretos. Intuyo que arrancaba de un íntimo
desasosiego incontrolable que pudiese amenazar su tranquilidad bucólica.
Presentí que era un hombre mutilado por los diez mandamientos.
Para él tuve el encanto del desparpajo. De lo prohibido. No
sólo por mi lengua que disparaba frases libertinas desde el
primer día en que nos vimos, sino, además, porque él
dijo no conocer a ninguna mujer comunista militante. Era increíble.
No hubo razones para mentir. Dijo provenir de un hogar de padres demócrata
cristianos. A regañadientes, él también sentía
que lo era aunque sólo fuese por tradición familiar.
A lo mejor quiso participar a la distancia, al trasluz, de un ayer
que no conoció de cerca porque le vendaron los ojos. O quizás
quiso deleitar su existencia de joven solitario. O para reivindicar
la ausencia de leyendas. A lo mejor yo pretendí entusiasmarlo
con aventuras imaginarias, de falsas valentías, en las que
uno se escuda a la hora de los recuerdos frente a un mozo que te halaga.
Con él me sentí joven otra vez. A pesar de los espejos.
Un día estábamos en un lugar en aquella Providencia
desgastada por los años, en que ajenos al mundo conversábamos
y de pronto tres pares de ojos con falda me miraron con asombro insolente.
Me sentí incómoda con la sorda y brutal recriminación.
Ellas debieron tener su edad. Fue un detalle, pero en sus caras pude
leer la fecha de mi nacimiento. Ni siquiera se lo comenté.
No había razones para hacerlo. Estábamos tomando té.
"Ella decía qué injusto es dios o la naturaleza
que hace ridícula a una mujer de cincuenta años liada
con un muchacho de veinte y si es al revés todo el mundo lo
encuentra normal", rememoró ese cuento de Onetti llamado
"Luna llena". ¡Qué sarcasmo!, escrito por un
hombre, pero recordé a tiempo, sin embargo, que él decide
matarla. Reflejo de nuestro eterno entierro como las siemprevivas
en manos de algún sepulturero. Inquieta. Inquietud perpetua.
¿Será porque las mujeres que arrastramos ansiedades
largas, que amasamos en caminos áridos por un perverso sino,
nos preocupamos en demasía? O nos condenan por los arquetipos
de la modernidad, esta última que junto con regalarnos más
años nos arrebata el gozo de elegir a un hombre. Todavía
nos eligen. Y es mentira: no todas seremos reinas porque no habrá
trono para las que no sean princesas. Ni siquiera para ellas .
Ambos teníamos miedos diferentes. Pero no los compartimos.
Con él era especial.
A él le gustaba escucharme. A mí me gustaba que me escucharan.
Me divertía su risa nerviosa cada vez que un descuido entrelazó
nuestros dedos. Y sus ojos desviaban el rumbo cuando asomó
de soslayo el peligro .
El café a la salida era imperioso. Conversaciones largas sobre
libros. A él le gustaba Jorge Luis Borges. En esos días
yo leía a Marguerite Duras. Mucho sobre nuestras vidas. Calles
estrechas nos guiaron sin ruta precisa. Fuimos acostumbrándonos.
No podíamos prescindir de ese tiempo. Horas robadas a la rutina
diaria del pan nuestro de cada día. El viernes ya no me gustó.
Y el lunes lo anhelé desde que nos despedíamos. Sólo
nos separó el miedo: a mí me pesaron los años;
a él su vida de recién casado. No había aprendido
aún las mañas de hombres que cuentan sus pesares hogareños
como anzuelo. Que el sexo con otra mujer era perverso mientras la
suya anhelante lo esperaba sobre la cama de estreno reciente. No sé
si entendió que no hay lugar para planes. ¿Para qué?
¿De qué sirven los planes? Si de pasión se trata
sólo hay que darle cauce. A veces no es más que un reventón
tropical como esa lluvia caliente que baña nuestro cuerpo y
que dura lo que un suspiro. Luego el cielo se despeja. No puede echar
abajo un edificio sólido. No nos vengan con cuentos.
Así llegó el último día de ese año.
Si hasta la rutina tiene fecha de muerte. Como todo. Ante la inminencia
de una separación definitiva, finalmente, la fascinación
de lo ajeno, lo atrapó. Llegó a mi departamento. Yo
simplemente aguardaba.
Sola. Tendida sobre la cama los recuerdos rondan punzantes. En esa
frontera difusa del duermevela que nos derrota con su dulcedumbre
lánguida y pastosa, que nos aprisiona sin defensas, saboreamos
placeres pretéritos. A la espera de nuevos sudores y de secreciones
errabundas tratamos de fijar olores de trasnoche que invoquen al sexo.
Son reminiscencias que se transforman en verdad a fuerza de tanto
evocar. Permanecen porque uno les da sentido. Te traicionan también,
pero igual atrapas una vez más el sabor del encuentro. Después
tan sólo quedan las vibraciones lejanas de aquella música
que tú tocaste a dúo con alguien del que se va borrando
hasta la silueta. Por eso cruzar la frontera de lo onírico
hasta (re)vivir de nuevo lo que se ha sentido para recrear una y mil
veces los silencios de la oquedad del corazón puede convertirse
en una dramática forma de existencia... "Cuando tú
te hayas ido me envolverán las sombras, cuando tú te
hayas ido, con mi dolor a solas evocaré ese idilio de las azules
horas, cuando tú te hayas ido me envolverán las sombras....".
Como el pasillo abolerado que escucho al anochecer cuando descascaro,
insistente, el día en que enloquecí con su carne y sus
besos.
Sentí sus dedos recorriendo suavemente mi cara. Luego su mano
larga que buscaba la mía, pequeña y fea. Ellas tejieron
su propio espacio. Su boca recorrió mi cuello y su lengua se
anidó en mi oreja. Aún me queman los oídos. Un
estremecimiento profundo. Ese hombre me dislocó. Sentí
que los cuerpos húmedos pueden latir frenéticos al unísono.
Ahí estaba su lengua golosa. Hurgando en cada laberinto. Rendida
ante el placer buscaba lo inalcanzable. Caliente. No hubo límites
para mí en ese instante solamente los que ambos nos impusimos
constreñidos por aquella barrera hecha de miedos, distintos
en su origen, que siempre nos frenan. A él lo atraía
el abismo que está más allá de sus propios límites.
A mí sólo el deseo. La pasión por su carne, sus
huesos, sus manos, por sus besos jugosos. Me enloquecía.
Un dedo suyo bajó curioso por mi cuello y lo guié por
entre mis senos pequeños. Le pedí a su boca que jugara
con mis pezones. Le supliqué, succiona fuerte. Enredada en
sus muslos fuertes, sobre el pecho lleno de pelos. Nunca antes los
había sentido. Tuve hombres a los que quise por mucho tiempo
sin la menor sombra pilosa en su torso.
Me inundó con su saliva.
Como la suya, mi lengua crepitaba en busca de huesos y de carne, de
más gozo. Descubrí que con vino derramado en su ombligo
podía lamer el camino, ansiosa, pero lenta, persistente, hacia
su pubis con impúdica desvergüenza. Libidinosa. Concupiscente.
Segura de mi destino. Dejé una estela ígnea a mi paso
para intentar la posesión de aquel ejemplar que se mostraba
enhiesto, en toda su magnitud y potencia. Abrí mi boca. Trató
en vano de apartarme para no sucumbir de inmediato. Mi saliva lo trastornó.
No lo dejé. Una y otra vez. Subir y bajar. Con tierna y atrevida
habilidad hasta que gritara hasta el límite pero sin dejar
que derramara ni sola una gota. Me gustó llevarlo al precipicio.
Una y otra vez.
Vino una tregua.
Retuve mis ansias.
El calor me inundó macerando la espera. Cada centímetro
anhelante frente a una expedición en ciernes. Allí estaba
aquel cíclope perfecto. Erguido. Desafiante. Decidido. Dispuesto
para su marcha vibrante. Era la hora del reclamo pidiendo que por
favor entrara. Hendió con fuerza, como me gusta, sin vacilaciones,
en el desfiladero húmedo y profundo. Cada momento igual a millones,
pero totalmente diferente. Era el mío. Sólo mío.
Redescubríamos el sexo en esa juerga que parecía no
tener término, girábamos sin perder el ritmo y en ese
ir y venir de cuerpos, sentir su vigor penetrante era imprescindible,
pero necesitaba el murmullo dulzurado de su voz.
- Dime te quiero, por favor-, supliqué muy quedo. Sus ojos
escondidos en algún recodo de mi cuerpo evitaron mirar.
- ¡¡Dime al menos que te gusta!!-,grité.- ¡Dímelo!
¡Por favor!, le repetí casi llorando de rabia.
Y supe que todo aquello lo atormentó. Era claro como un cielo
límpido al mañanear luego de la tormenta, que no habría
respuesta. Intuí que quiso gritar a todo pulmón, igual
como lo hice yo, pero el pecado original no pasó en vano, estampó
su tatuaje, le ató las palabras y no pudo pronunciar ni una
sola sílaba. Sólo aquellos estertores sordos que escapaban
de su pecho, sin riendas ya para detener aquel deseo que a esa hora
lo tuvo atado a mí, al menos por un soplo.
Con ilusiones famélicas partí a la aventura. Encumbré
en pelo sobre aquella montura y troté con ritmo y cadencia.
Cada vez más liviana. Volaba. Sentí el viento golpeando
en mis sienes. Con los brazos abiertos y a cara descubierta. A horcajadas.
Busqué sus manos las que a modo de soporte me sirvieron de
punto de apoyo para marcar el vaivén de mis retozos. Así
pude acercar su cuerpo al mío. ¿Cómo transformarnos
en un solo yo? Mantuve mi torso erguido como una amazona sobre mi
caballo, galopeando firme sin descanso.
- Tus ojos son bellos.-, fue lo único que me dijo.
"En el amor, sin duda, todas las mujeres tienen bonitos los ojos...",
dijo la Duras en Hiroshima mon amour, el libro que estaba leyendo.
A la hora del amor todas somos hermosas, pensé. Esas palabras
en aquel silencio rauco fueron un aliciente en esa travesía
que tracé sola. Los labios entreabiertos. La frente sudorosa.
Mi pubis ensopado como los caldos calientes y ricos del sur a la hora
del crepúsculo servidos en tazones que uno coge siempre a dos
manos para que la temperatura suba lenta deliciosa hasta sentirla
en los huesos aliquenados. Cabalgué con deleite. Subir y bajar.
Le pedí que me mordiera. Saboreé con mis labios su lengua
muda. Y seguí el compás de aquella jácara que
brotó de mi clítoris. El supo descifrar aquel solfeo
e hizo retumbar el tambor del sexo con su baqueta caliente en aquel
trébede hecho de madera con forma de cama. Sincronía
por una sola vez que nos asaltó por sorpresa. Irónico.
De pronto la explosión. Sólo la mía. Atravesada
por completo. Herida de muerte.
Ante el mutuo conocimiento, el silencio breve.
El renovó sus bríos.
El deseo lo perturbó, pero su pene resistía.
Mis explosiones en cadena, una detrás de otra, agitaron la
oscuridad y mis gritos cruzaron las paredes y violaron el sueño
de vecinos desprevenidos. "Orgasmo múltiple le dicen,
como le gustaba a ése del que sólo me quedaron grillos
y que me dejó hace un tiempo, del que ni siquiera queda calendario
en mi mente", pensé. Mis sensaciones candentes en un bullebulle
estrambótico dejó brasas a su paso por todo los rincones
de ese cuarto, que se llenó de tonos amarillo naranjo con luz
propia únicamente para nosotros. Chisporrotear de sonidos que
se estrellan contra nuestros oídos y que en un intento desesperado
buscamos convertir esa locura en realidad imperecedera. Perseguir
la eternidad, lo eterno, lo que no se puede tener, lo que no tenemos
porque nada es eterno. Porque la eternidad no existe y el ayer no
se puede reconstruir. Muere instantáneamente.
En esa cascada de placer sin límites que encendió el
cuerpo de mi amante
vino la arremetida final para su larga faena,
su lava ardiente y lechosa color ceniza
de sabor ácido escapó,
recorrió minuciosamente cada víscera cada recoveco mío,
mojó quemó fundió ambos deseos, sus últimas
descargas logré atraparlas en mi boca y las esparcí
en su cara y revolqué mi pelo en el semen, en el último
estertor cavernoso que nació de su garganta
nos estrechamos con fuerza, entramos
a una nueva dimensión,
en una espiral, la nuestra: la mía.
Pero el tiempo avanza sin piedad.
No se detiene. No se repite.
Los minutos escurrieron irremediables.
Por eso soñamos con la muerte para que selle una quimera.
No pregunté nada porque temí una única respuesta.
Me dio un beso esquivo.
Se sentó a un costado de la cama. Sólo vi su espalda
desnuda. Inclinado buscó su ropa. Me pidió que encendiera
el califont. Preguntó como funciona la ducha. Todo a oscuras.
No serían más de las once de la noche. Volví
a tenderme. Él se levantó. Encendió la luz del
baño tras la puerta cerrada. Escuché el sonido del agua
cayendo. Dónde está el jabón. Qué toalla
uso. La del lado derecho. La de color verde. Está limpia. Peineta.
Sólo tengo cepillo. No pasaron más de cinco minutos.
Fue todo tan rápido. Las luces de la calle iluminaron mi cuarto
a través de una ventana desnuda. Apuró el tiempo. Primero
su calzoncillo. Los calcetines. La camisa. Los pantalones. Zapatos.
Impaciente. De una buena vez agarró su chaqueta y se marchó.
Te llamo otro día, me dijo, sin mirar atrás. Sentí
que el silencio arde donde existió el roce de los cuerpos.
La soledad no duele. Es el hueco de la cama el que te hiere.
Y se fue.
Debí quedarme dormida. Me despabilé inquieta. Pero
el bolero siguió despierto repitiendo una y otra vez aquellas
estrofas nostálgicas. "...En la penumbra vaga de la pequeña
alcoba donde una tibia tarde me acariciaste toda, te buscarán
mis brazos, te besará mi boca y aspiraré en el aire
aquel olor a rosas, cuando tú te hayas ido me envolverán
las sombras...". Me pareció sentir el ruido de las hojas
secas que arrastraba el hombre sin dientes con su brazo de palmera
y que reía a carcajadas al vernos salir de esa casona triste
agusanada de años y que visité tres veces por semana
hace algún tiempo atrás.
De nuevo el rumor de la calle.
Y el recuerdo de su lengua intrusa en mi oreja aún me trastorna.
Estoy desnuda. Cubierta sólo por las sábanas que dibujan
mi silueta híspida. Sé que él estuvo. A veces
pienso que no fue verdad. Que sólo imaginé. No sé
si todo fue real. Le reclamo al olvido su inasistencia.
Como nos pasa a todas tuve que buscarlo. Me resistí. Dicen
que no nos comprenden. En realidad nosotras no comprendemos como pueden
olvidar tan fácil. O a lo mejor no olvidan, pero saben pelear
mejor sus guerras. Desde que el mundo se fundó con rostro de
hombre, los que han inventado los mitos guerreros, la violación,
y al dios con falo con poder omnímodo tras destruir y someter
a la gran diosa, saben utilizar mejor las defensas. Una buen repliegue
es su mejor ataque. Finalmente, me dejé llevar por las emociones.
Llamé. Vino. No abrí la puerta. Incauta, pensé,
volverá con más ganas. No quería terminar con
mis alas quemadas. Sin embargo, uno no aprende. No quise reconocerlo.
Pintarrajé una bonita película de mujer sabida, pero
mi historia iba cayéndose en pedazos como los leprosos ven
desprenderse la piel hasta perder los contornos.
Lo encontré muchos meses más tarde, por casualidad,
perdido muy de noche en una calle cualquiera. Me llamó. Apenas
por un segundo bebí de su aliento. Promesas de volver a vernos.
La desdicha empedró largas semanas de espera. Mordí
mis manos y mi boca para callar y apagar el deseo. Jugué como
lo hacemos siempre. A tientas, sólo con mis instintos. Me enredé
en mi propia trampa porque los siglos no desaparecen de una plumada.
Ese hombre dejó huellas que trato de borrar, pero sus pasos
retrucan en mi mente y se hunden exactamente en el mismo lugar asentándose
como la hierba quemada. Todo mi cuerpo hipa y me estremezco suspirando
profundamente.
De un día a otro el viento empezó su trabajo y lentamente
inicié aquella larga caminata en pos del alivio que nos regala
el semiolvido porque nunca olvidamos realmente sólo acomodamos
nuestra memoria para seguir con vida. No nos enseñan a resistir.
Lo que hacemos es sobrevivir sobre un piso movedizo.
Aguzo mi razón enclenque. Enfoco sólo ese día
preciso. Me gustaría libar de su cuerpo mil veces más.
La diferencia es que hoy no me destrozo los nudillos. Pero no me engaño.
Si me llama iré descalabrada. Habré de serpentear por
el borde del despeñadero de un placer efímero y desafiaré
al vértigo que desde niña me persigue. Ignoraré
el peligro y desviaré la mirada para engañar a la razón
que con sus malditos ojos inquisidores me acusa. Frente a frente.
Con ese hombre por delante no tendré escapatoria. Me tiraré
desde lo alto al fondo del volcán donde sus llamas me abrasen,
al encuentro de mi propio abismo, ése que uno nunca reconoce.
Si no lo hago con él lo haré con otro. Porque ese día
cuando mis recuerdos se burlan de mí, enloquecí para
siempre.
Uno nunca aprende que
no logramos detener el amor
mas sin alternativa
el camino repite la huella, por eso:
sólo espero.