MEDIO
COCIDOS
Por
Álvaro Bisama
Revista
de Libros de El Mercurio, Domingo 25 de Marzo de 2007
Mientras
espero el arribo de El secreto del mal y La universidad desconocida
releo Los perros románticos y Tres, de Roberto Bolaño.
No lo hacía hace tiempo y el acto de la relectura se me antoja como un
ejercicio algo extraño. No porque la lírica de Bolaño sea
específicamente confesional sino porque a la luz de su gigantesca fama
póstuma, estos poemas lucen como artefactos sumamente personales, apuntes
a la deriva, las viñetas de lo que escribe un narrador cuando no está
escribiendo, o algo así. Porque la poesía de Bolaño posee
una complejidad intimista 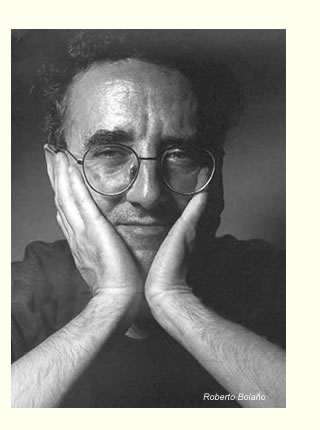 que
asusta a veces, como si quisiera ser épica pero se quedara sin aire en
el camino, al punto de terminar luciendo como las notas de un observador del fin
del mundo, fragmentos quebrados de un lugar que ha explotado. Son, en cierto modo,
pedazos de una trama que es narrada desde ese delicado territorio donde la vigilia
se mezcla con el sueño. Los poemas de Bolaño tienen algo de ese
surrealismo de animé, de aquellos paisajes apocalípticos entrevistos
como los fotogramas finales de alguna serie o película. En esos lugares
—que son los paraderos de micro de un universo paralelo, tal vez—, el mundo ha
estallado y los personajes caminan en una tierra baldía esgrimiendo el
poco garbo que les queda. Es una imaginería de ciencia ficción descascarada
y embutida en una lírica doblada hacia dentro, algo podrida pero inevitable
y elocuente. Son la clase de textos de quien ha fundado una vanguardia y se ha
ido al diablo, estrellándose contra la realidad. Son los textos de quien
contempla su propio pasado y se pregunta si estuvo a la altura de los mitos que
intentó derribar. Son los poemas del testigo, del que sobrevivió,
de aquel a quien le quedó su propia palabra rota como saldo de la masacre
colectiva. Puede que de ahí venga la necesidad de los héroes en
la obra de Bolaño, esa angustia por apuntar con una mano los gestos
mismos de una épica mientras que con la otra se los borra, se los extirpa.
Porque su poesía sale de los escombros de las vanguardias leídas
como santuarios de la incorrección o leprosarios. Hay algo testimonial
ahí: como si las confesiones del autor estuvieran escritas en los márgenes
de libros ajenos, en los límites de un proyecto invisible y total que apenas
alcanzamos a ver. Es una poesía extrañamente profética. Su
tono elegiaco es de quien se cuenta entre los muertos desde hace un buen tiempo,
como si la distancia que separa al escritor de sus fantasmas no fuera más
que un velo mínimo, imperceptible. En los poemas de Bolaño, desde
los manifiestos que firmara colectivamente con Mario Santiago hasta la sección
de poemas detectivescos de Los perros románticos, hay una suerte
de más allá o más acá iluminado con una fosforescencía
inquietante: es la luz de ciertos objetos —los libros, las hagiografías
de escritores, la propia experiencia— separados de sí mismos y puestos
en ridículo. Porque Bolaño intuye su lugar en la tradición.
Sabe que es, ante todo, un lector. Un lector de sí mismo y de los otros.
Un lector perdido en la biblioteca. Un lector parriano pero también lihneano:
vibra en él la contemplación de la literatura como un oficio patético,
una colección viva y ridicula y obligatoria de fetiches, mitos y piñatas
donde todos —autor y lectores— han terminado "mirando las cosas por última
vez, pero sin verlas, como espectros, como ranas en el fondo de un pozo, (...)
maniacos depresivos en la inabarcable sala del Infierno (...) A medio hacer, ni
crudos ni cocidos, bipolares capaces de cabalgar el huracán".
que
asusta a veces, como si quisiera ser épica pero se quedara sin aire en
el camino, al punto de terminar luciendo como las notas de un observador del fin
del mundo, fragmentos quebrados de un lugar que ha explotado. Son, en cierto modo,
pedazos de una trama que es narrada desde ese delicado territorio donde la vigilia
se mezcla con el sueño. Los poemas de Bolaño tienen algo de ese
surrealismo de animé, de aquellos paisajes apocalípticos entrevistos
como los fotogramas finales de alguna serie o película. En esos lugares
—que son los paraderos de micro de un universo paralelo, tal vez—, el mundo ha
estallado y los personajes caminan en una tierra baldía esgrimiendo el
poco garbo que les queda. Es una imaginería de ciencia ficción descascarada
y embutida en una lírica doblada hacia dentro, algo podrida pero inevitable
y elocuente. Son la clase de textos de quien ha fundado una vanguardia y se ha
ido al diablo, estrellándose contra la realidad. Son los textos de quien
contempla su propio pasado y se pregunta si estuvo a la altura de los mitos que
intentó derribar. Son los poemas del testigo, del que sobrevivió,
de aquel a quien le quedó su propia palabra rota como saldo de la masacre
colectiva. Puede que de ahí venga la necesidad de los héroes en
la obra de Bolaño, esa angustia por apuntar con una mano los gestos
mismos de una épica mientras que con la otra se los borra, se los extirpa.
Porque su poesía sale de los escombros de las vanguardias leídas
como santuarios de la incorrección o leprosarios. Hay algo testimonial
ahí: como si las confesiones del autor estuvieran escritas en los márgenes
de libros ajenos, en los límites de un proyecto invisible y total que apenas
alcanzamos a ver. Es una poesía extrañamente profética. Su
tono elegiaco es de quien se cuenta entre los muertos desde hace un buen tiempo,
como si la distancia que separa al escritor de sus fantasmas no fuera más
que un velo mínimo, imperceptible. En los poemas de Bolaño, desde
los manifiestos que firmara colectivamente con Mario Santiago hasta la sección
de poemas detectivescos de Los perros románticos, hay una suerte
de más allá o más acá iluminado con una fosforescencía
inquietante: es la luz de ciertos objetos —los libros, las hagiografías
de escritores, la propia experiencia— separados de sí mismos y puestos
en ridículo. Porque Bolaño intuye su lugar en la tradición.
Sabe que es, ante todo, un lector. Un lector de sí mismo y de los otros.
Un lector perdido en la biblioteca. Un lector parriano pero también lihneano:
vibra en él la contemplación de la literatura como un oficio patético,
una colección viva y ridicula y obligatoria de fetiches, mitos y piñatas
donde todos —autor y lectores— han terminado "mirando las cosas por última
vez, pero sin verlas, como espectros, como ranas en el fondo de un pozo, (...)
maniacos depresivos en la inabarcable sala del Infierno (...) A medio hacer, ni
crudos ni cocidos, bipolares capaces de cabalgar el huracán".