NOTA DE LOS HEREDEROS DEL AUTOR
Ante la posibilidad de una muerte próxima, Roberto
dejó instrucciones de que su novela 2666 se publicara
dividida en cinco libros que se corresponden con las cinco partes
de la novela, especificando el orden y periodicidad de las publicaciones
(una por año) e incluso el precio a negociar con el editor.
Con esta decisión, comunicada días antes de su muerte
por el propio Roberto a Jorge Herralde, creía dejar solventado
el futuro económico de sus hijos.
Después de su muerte y tras la lectura y estudio
de la obra y del material de trabajo dejado por Roberto que lleva
a cabo Ignacio Echevarría (amigo al que designó como
persona referente para solicitar consejo sobre sus asuntos literarios),
surge otra consideración de orden menos práctico: el
respeto al valor literario de la obra, que hace que de forma conjunta
con Jorge Herralde cambiemos la decisión de Roberto y que 2666
se publique primero en toda su extensión en un solo volumen,
tal como él habría hecho de no haberse cumplido la peor
de las posibilidades que el proceso de su enfermedad ofrecía.
* * *
La primera vez que Jean-Claude Pelletier leyó a Benno von Archimboldi
fue en la Navidad de 1980, en París, en donde cursaba estudios
universitarios de literatura alemana, a la edad de diecinueve años.
El libro en cuestión era D’Arsonval. El joven Pelletier
ignoraba entonces que esa novela era parte de una trilogía
(compuesta por El jardín, de tema inglés, La
máscara de cuero, de tema polaco, así como D’Arsonval
era, evidentemente, de tema francés), pero esa ignorancia o
ese vacío o 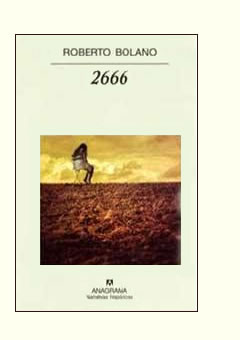 esa
dejadez bibliográfica, que sólo podía ser achacada
a su extrema juventud, no restó un ápice del deslumbramiento
y de la admiración que le produjo la novela. A partir de ese
día (o de las altas horas nocturnas en que dio por finalizada
aquella lectura inaugural) se convirtió en un archimboldiano
entusiasta y dio comienzo su peregrinaje en busca de más obras
de dicho autor. No fue tarea fácil. Conseguir, aunque fuera
en París, libros de Benno von Archimboldi en los años
ochenta del siglo XX no era en modo alguno una labor que no entrañara
múltiples dificultades. En la biblioteca del departamento de
literatura alemana de su universidad no se hallaba casi ninguna referencia
sobre Archimboldi. Sus profesores no habían oído hablar
de él. Uno de ellos le dijo que su nombre le sonaba de algo.
Con furor (con espanto) Pelletier descubrió al cabo de diez
minutos que lo que le sonaba a su profesor era el pintor italiano,
hacia el cual, por otra parte, su ignorancia también se extendía
de forma olímpica. Escribió a la editorial de Hamburgo
que había publicado D’Arsonval y jamás recibió
respuesta. Recorrió, asimismo, las pocas librerías alemanas
que pudo encontrar en París. El nombre de Archimboldi parecía
en un diccionario sobre literatura alemana y en una revista belga
dedicada, nunca supo si en broma o en serio, a la literatura prusiana.
En 1981 viajó, junto con tres amigos de facultad, por Baviera
y allí, en una pequeña librería de Munich, en
Voralmstrasse, encontró otros dos libros, el delgado tomo de
menos de cien páginas titulado El tesoro de Mitzi y
el ya mencionado El jardín, la novela inglesa. La lectura
de estos dos nuevos libros contribuyó a fortalecer la opinión
que ya tenía de Archimboldi. En 1983, a los veintidós
años, dio comienzo a la tarea de traducir D’Arsonval.
Nadie le pidió que lo hiciera. No había entonces ninguna
editorial francesa interesada en publicar a ese alemán de nombre
extraño. Pelletier empezó a traducirlo básicamente
porque le gustaba, porque era feliz haciéndolo, aunque también
pensó que podía presentar esa traducción, precedida
por un estudio sobre la obra archimboldiana, como tesis y, quién
sabe, como primera piedra de su futuro doctorado.
esa
dejadez bibliográfica, que sólo podía ser achacada
a su extrema juventud, no restó un ápice del deslumbramiento
y de la admiración que le produjo la novela. A partir de ese
día (o de las altas horas nocturnas en que dio por finalizada
aquella lectura inaugural) se convirtió en un archimboldiano
entusiasta y dio comienzo su peregrinaje en busca de más obras
de dicho autor. No fue tarea fácil. Conseguir, aunque fuera
en París, libros de Benno von Archimboldi en los años
ochenta del siglo XX no era en modo alguno una labor que no entrañara
múltiples dificultades. En la biblioteca del departamento de
literatura alemana de su universidad no se hallaba casi ninguna referencia
sobre Archimboldi. Sus profesores no habían oído hablar
de él. Uno de ellos le dijo que su nombre le sonaba de algo.
Con furor (con espanto) Pelletier descubrió al cabo de diez
minutos que lo que le sonaba a su profesor era el pintor italiano,
hacia el cual, por otra parte, su ignorancia también se extendía
de forma olímpica. Escribió a la editorial de Hamburgo
que había publicado D’Arsonval y jamás recibió
respuesta. Recorrió, asimismo, las pocas librerías alemanas
que pudo encontrar en París. El nombre de Archimboldi parecía
en un diccionario sobre literatura alemana y en una revista belga
dedicada, nunca supo si en broma o en serio, a la literatura prusiana.
En 1981 viajó, junto con tres amigos de facultad, por Baviera
y allí, en una pequeña librería de Munich, en
Voralmstrasse, encontró otros dos libros, el delgado tomo de
menos de cien páginas titulado El tesoro de Mitzi y
el ya mencionado El jardín, la novela inglesa. La lectura
de estos dos nuevos libros contribuyó a fortalecer la opinión
que ya tenía de Archimboldi. En 1983, a los veintidós
años, dio comienzo a la tarea de traducir D’Arsonval.
Nadie le pidió que lo hiciera. No había entonces ninguna
editorial francesa interesada en publicar a ese alemán de nombre
extraño. Pelletier empezó a traducirlo básicamente
porque le gustaba, porque era feliz haciéndolo, aunque también
pensó que podía presentar esa traducción, precedida
por un estudio sobre la obra archimboldiana, como tesis y, quién
sabe, como primera piedra de su futuro doctorado.
Acabó la versión definitiva de la traducción
en 1984 y una editorial parisina, tras algunas vacilantes y contradictorias
lecturas, la aceptó y publicaron a Archimboldi, cuya novela,
destinada a priori a no superar la cifra de mil ejemplares vendidos,
agotó tras un par de reseñas contradictorias, positivas,
incluso excesivas, los tres mil ejemplares de tirada abriendo las
puertas de una segunda y tercera y cuarta edición. Para entonces
Pelletier ya había leído quince libros del autor alemán,
había traducido otros dos, y era considerado, casi unánimemente,
el mayor especialista sobre Benno von Archimboldi que había
a lo largo y ancho de Francia.
Entonces Pelletier pudo recordar el día en que
leyó por primera vez a Archimboldi y se vio a sí mismo,
joven y pobre, viviendo en una chambre de bonne, compartiendo
el lavamanos, en donde se lavaba la cara y los dientes, con otras
quince personas que habitaban la oscura buhardilla, cagando en un
horrible y poco higiénico baño que nada tenía
de baño sino más bien de retrete o pozo séptico,
compartido igualmente con los quince residentes de la buhardilla,
algunos de los cuales ya habían retornado a provincias, provistos
de su correspondiente título universitario, o bien se habían
mudado a lugares un poco más confortables en el mismo París,
o bien, unos pocos, seguían allí, vegetando o muriéndose
lentamente de asco.
Se vio, como queda dicho, a sí mismo, ascético
e inclinado sobre sus diccionarios alemanes, iluminado por una débil
bombilla, flaco y recalcitrante, como si todo él fuera voluntad
hecha carne, huesos y músculos, nada de grasa, fanático
y decidido a llegar a buen puerto, en fin, una imagen bastante normal
de estudiante en la capital pero que obró en él como
una droga, una droga que lo hizo llorar, una droga que abrió,
como dijo un cursi poeta holandés del siglo XIX, las esclusas
de la emoción y de algo que a primera vista parecía
autoconmiseración pero que no lo era (¿qué era,
entonces?, ¿rabia?, probablemente), y que lo llevó a
pensar y a repensar, pero no con palabras sino con imágenes
dolientes, su período de aprendizaje juvenil, y que tras una
larga noche tal vez inútil forzó en su mente dos conclusiones:
la primera, que la vida tal como la había vivido hasta entonces
se había acabado; la segunda, que una brillante carrera se
abría delante de él y que para que ésta no perdiera
el brillo debía conservar, como único recuerdo de aquella
buhardilla, su voluntad. La tarea no le pareció difícil.
Jean-Claude Pelletier nació en 1961 y en 1986 era
ya catedrático de alemán en París. Piero Morini
nació en 1956, en un pueblo cercano a Nápoles, y aunque
leyó por primera vez a Benno von Archimboldi en 1976, es decir
cuatro años antes que Pelletier, no sería sino hasta
1988 cuando tradujo su primera novela del autor alemán, Bifurcaria
bifurcata, que pasó por las librerías italianas
con más pena que gloria.
La situación de Archimboldi en Italia, esto hay
que remarcarlo, era bien distinta que en Francia. De hecho, Morini
no fue el primer traductor que tuvo. Es más, la primera novela
de Archimboldi que cayó en manos de Morini fue una traducción
de La máscara de cuero hecha por un tal Colossimo para
Einaudi en el año 1969. Después de La máscara
de cuero en Italia se publicó Ríos de Europa,
en 1971, Herencia, en 1973, y La perfección ferroviaria
en 1975, y antes se había publicado, en una editorial romana,
en 1964, una selección de cuentos en donde no escaseaban las
historias de guerra, titulada Los bajos fondos de Berlín.
De modo que podría decirse que Archimboldi no era un completo
desconocido en Italia, aunque tampoco podía decirse que fuera
un autor de éxito o de mediano éxito o de escaso éxito
sino más bien de nulo éxito, cuyos libros envejecían
en los anaqueles más mohosos de las librerías o se saldaban
o eran olvidados en los almacenes de las editoriales antes de ser
guillotinados.
Morini, por supuesto, no se arredró ante las pocas
expectativas que provocaba en el público italiano la obra de
Archimboldi y después de traducir Bifurcaria bifurcata
dio a una revista de Milán y a otra de Palermo sendos estudios
archimboldianos, uno sobre el destino en La perfección ferroviaria
y otro sobre los múltiples disfraces de la conciencia y la
culpa en Letea, una novela de apariencia erótica, y
en Bitzius, una novelita de menos de cien páginas, similar
en cierto modo a El tesoro de Mitzi, el libro que Pelletier
encontró en una vieja librería muniquesa, y cuyo argumento
se centraba en la vida de Albert Bitzius, pastor de Lützelflüh,
en el cantón de Berna, y autor de sermones, además de
escritor bajo el seudónimo de Jeremias Gotthelf. Ambos ensayos
fueron publicados y la elocuencia o el poder de seducción desplegado
por Morini al presentar la figura de Archimboldi derribaron los obstáculos
y en 1991 una segunda traducción de Piero Morini, esta vez
de Santo Tomás, vio la luz en Italia. Por aquella época
Morini trabajaba dando clases de literatura alemana en la Universidad
de Turín y ya los médicos le habían detectado
una esclerosis múltiple y ya había sufrido un aparatoso
y extraño accidente que lo había atado para siempre
a una silla de ruedas.
Manuel Espinoza llegó a Archimboldi por otros caminos.
Más joven que Morini y que Pelletier, Espinoza no estudió,
al menos durante los dos primeros años de su carrera universitaria,
filología alemana sino filología española, entre
otras tristes razones porque Espinoza soñaba con ser escritor.
De la literatura alemana sólo conocía (y mal) a tres
clásicos, Hölderlin, porque a los dieciséis años
creyó que su destino estaba en la poesía y devoraba
todos los libros de poesía a su alcance, Goethe, porque en
el último año del instituto un profesor humorista le
recomendó que leyera Werther, en donde encontraría
un alma gemela, y Schiller, del que había leído una
obra de teatro. Después frecuentaría la obra de un autor
moderno, Jünger, más que nada por simbiosis, pues los
escritores madrileños a los que admiraba y, en el fondo, odiaba
con toda su alma hablaban de Jünger sin parar. Así que
se puede decir que Espinoza sólo conocía a un autor
alemán y ese autor era Jünger. Al principio, la obra de
éste le pareció magnífica, y como gran parte
de sus libros estaban traducidos al español, Espinoza no tuvo
problemas en encontrarlos y leerlos todos. A él le hubiera
gustado que no fuera tan fácil. La gente a la que frecuentaba,
por otra parte, no sólo eran devotos de Jünger sino que
algunos de ellos también eran sus traductores, algo que a Espinoza
le traía sin cuidado, pues el brillo que él codiciaba
no era el del traductor sino el del escritor.
El paso de los meses y de los años, que suele ser
callado y cruel, le trajo algunas desgracias que hicieron variar sus
opiniones. No tardó, por ejemplo, en descubrir que el grupo
de jungerianos no era tan jungeriano como él había creído
sino que, como todo grupo literario, estaba sujeto al cambio de las
estaciones, y en otoño, efectivamente, eran jungerianos, pero
en invierno se transformaban abruptamente en barojianos, y en primavera
en orteguianos, y en verano incluso abandonaban el bar donde se reunían
para salir a la calle a entonar versos bucólicos en honor de
Camilo José Cela, algo que el joven Espinoza, que en el fondo
era un patriota, hubiera estado dispuesto a aceptar sin reservas de
haber habido un espíritu más jovial, más carnavalesco
en tales manifestaciones, pero que en modo alguno podía tomarse
tan en serio como se lo tomaban los jungerianos espurios.
Más grave fue descubrir la opinión que sus
propios ensayos narrativos suscitaban en el grupo, una opinión
tan mala que en alguna ocasión, durante una noche en vela,
por ejemplo, se llegó a preguntar seriamente si esa gente no
le estaba pidiendo entre líneas que se fuera, que dejara de
molestarlos, que no volviera más.
Y aún más grave fue cuando Jünger en
persona apareció por Madrid y el grupo de los jungerianos le
organizó una visita a El Escorial, extraño capricho
del maestro, visitar El Escorial, y cuando Espinoza quiso sumarse
a la expedición, en el rol que fuera, este honor le fue denegado,
como si los jungerianos simuladores no le consideraran con méritos
suficientes como para formar parte de la guardia de corps del alemán
o como si temieran que él, Espinoza, pudiera dejarlos mal parados
con alguna salida de jovenzuelo abstruso, aunque la explicación
oficial que se le dio (puede que dictada por un impulso piadoso) fue
que él no sabía alemán y todos los que se iban
de picnic con Jünger sí lo sabían.
Ahí se acabó la historia de Espinoza con
los jungerianos. Y ahí empezó la soledad y la lluvia
(o el temporal) de propósitos a menudo contradictorios o imposibles
de realizar. No fueron noches cómodas ni mucho menos placenteras,
pero Espinoza descubrió dos cosas que lo ayudaron mucho en
los primeros días: jamás sería un narrador y,
a su manera, era un joven valiente.
También descubrió que era un joven rencoroso
y que estaba lleno de resentimiento, que supuraba resentimiento, y
que no le hubiera costado nada matar a alguien, a quien fuera, con
tal de aliviar la soledad y la lluvia y el frío de Madrid,
pero este descubrimiento prefirió dejarlo en la oscuridad y
centrarse en su aceptación de que jamás sería
un escritor y sacarle todo el partido del mundo a su recién
exhumado valor.
Siguió, pues, en la universidad, estudiando filología
española, pero al mismo tiempo se matriculó en filología
alemana. Dormía entre cuatro y cinco horas diarias y el resto
del día lo invertía en estudiar. Antes de terminar filología
alemana escribió un ensayo de veinte páginas sobre la
relación entre Werther y la música, que fue publicado
en una revista literaria madrileña y en una revista universitaria
de Gottingen. A los veinticinco años había terminado
ambas carreras. En 1990, alcanzó el doctorado en literatura
alemana con un trabajo sobre Benno von Archimboldi que una editorial
barcelonesa publicaría un año después. Para entonces
Espinoza era un habitual de congresos y mesas redondas sobre literatura
alemana. Su dominio de esta lengua era si no excelente, más
que pasable. También hablaba inglés y francés.
Como Morini y Pelletier, tenía un buen trabajo y unos ingresos
considerables y era respetado (hasta donde esto es posible) tanto
por sus estudiantes como por sus colegas. Nunca tradujo a Archimboldi
ni a ningún otro autor alemán.
Aparte de Archimboldi una cosa tenían en común
Morini, Pelletier y Espinoza. Los tres poseían una voluntad
de hierro. En realidad, otra cosa más tenían en común,
pero de esto hablaremos más tarde. Liz Norton, por el contrario,
no era lo que comúnmente se llama una mujer con una gran voluntad,
es decir no se trazaba planes a medio o largo plazo ni ponía
en juego todas sus energías para conseguirlos. Estaba exenta
de los atributos de la voluntad. Cuando sufría el dolor fácilmente
se traslucía y cuando era feliz la felicidad que experimentaba
se volvía contagiosa. Era incapaz de trazar con claridad una
meta determinada y de mantener una continuidad en la acción
que la llevara a coronar esa meta. Ninguna meta, por lo demás,
era lo suficientemente apetecible o deseada como para que ella se
comprometiera totalmente con ésta. La expresión "lograr
un fin", aplicada a algo personal, le parecía una trampa
llena de mezquindad. A "lograr un fin" anteponía
la palabra "vivir" y en raras ocasiones la palabra "felicidad".
Si la voluntad se relaciona con una exigencia social, como creía
William James, y por lo tanto es más fácil ir a la guerra
que dejar de fumar, de Liz Norton se podía decir que era una
mujer a la que le resultaba más fácil dejar de fumar
que ir a la guerra.
Una vez, en la universidad, alguien se lo dijo, y a ella
le encantó, aunque no por ello se puso a leer a William James,
ni antes ni después ni nunca. Para ella la lectura estaba relacionada
directamente con el placer y no directamente con el conocimiento o
con los enigmas o con las construcciones y laberintos verbales, como
creían Morini, Espinoza y Pelletier. Su descubrimiento de Archimboldi
fue el menos traumático o poético de todos. Durante
los tres meses que vivió en Berlín, en 1988, a la edad
de veinte años, un amigo alemán le prestó una
novela de un autor que ella desconocía. El nombre le causó
extrañeza, ¿cómo era posible, le preguntó
a su amigo, que existiera un escritor alemán que se apellidara
como un italiano y que sin embargo tuviera el von, indicativo de cierta
nobleza, precediendo al nombre? El amigo alemán no supo qué
contestarle. Probablemente era un seudónimo, le dijo. Y también
añadió, para sumar más extrañeza a la
extrañeza inicial, que en Alemania no eran comunes los nombres
propios masculinos terminados en vocal. Los nombres propios femeninos
sí. Pero los nombres propios masculinos ciertamente no. La
novela era La ciega y le gustó, pero no hasta el grado
de salir corriendo a una librería a comprar el resto de la
obra de Benno von Archimboldi.
Cinco meses después, ya instalada otra vez en Inglaterra,
Liz Norton recibió por correo un regalo de su amigo alemán.
Se trataba, como es fácil adivinar, de otra novela de Archimboldi.
La leyó, le gustó, buscó en la biblioteca de
su college más libros del alemán de nombre italiano
y encontró dos: uno de ellos era el que ya había leído
en Berlín, el otro era Bitzius. La lectura de este último
sí que la hizo salir corriendo. En el patio cuadriculado llovía,
el cielo cuadriculado parecía el rictus de un robot o de un
dios hecho a nuestra semejanza, en el pasto del parque las oblicuas
gotas de lluvia se deslizaban hacia abajo pero lo mismo hubiera significado
que se deslizaran hacia arriba, después las oblicuas (gotas)
se convertían en circulares (gotas) que eran tragadas por la
tierra que sostenía el pasto, el pasto y la tierra parecían
hablar, no, hablar no, discutir, y sus palabras ininteligibles eran
como telarañas cristalizadas o brevísimos vómitos
cristalizados, un crujido apenas audible, como si Norton en lugar
de té aquella tarde hubiera bebido una infusión de peyote.
Pero la verdad es que sólo había bebido
té y que se sentía abrumada, como si una voz le hubiera
repetido en el oído una oración terrible, cuyas palabras
se fueron desdibujando a medida que se alejaba del college y la lluvia
le mojaba la falda gris y las rodillas huesudas y los hermosos tobillos
y poca cosa más, pues Liz Norton antes de salir corriendo a
través del parque no había olvidado coger su paraguas.