Este artículo apareció en el número tres de la Revista UDP. Pensamiento y cultura, hace un par de meses. Por error de la empresa de distribución, recién hoy me llegó un ejemplar. Nunca me gustó el título, pero tampoco se me ocurrió uno mejor a tiempo.
Bolaño, ¿un clásico?
Mi profesor de literatura española en la universidad estuvo a punto de quitarle toda posibilidad de placer a la lectura del Quijote. Era un obseso de las citas textuales. Había que enfrentarse al libro como a una eterna suma de frases y atender, sobre todo, a los personajes mínimos, a aquellos nombrados de pasada en algún oscuro episodio, porque esos eran los que había que recordar. Nada de miradas a vuelo de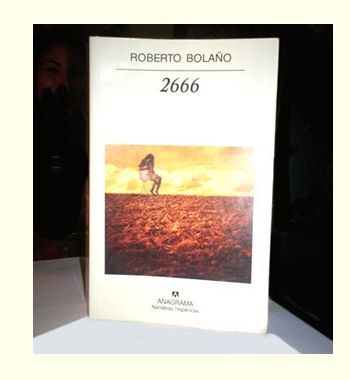 pájaro, intentos de interpretaciones audaces o búsqueda de un atisbo de perspectiva; era, realmente, una lectura literal del Quijote, a la letra y letra por letra, una suerte de trabajo forzado lleno de trampas y rincones minados. Pero el libro se impuso por sí mismo y terminé leyéndolo con creciente interés y luego con pasión (muy lejos de lo que había sido mi primera y parcial experiencia durante la enseñanza media, con el mismo libro), olvidando el pie forzado, arriesgando bajas calificaciones en los controles de lectura. Qué más daba. No estaba de acuerdo con el método y me bastaba con aprobar el curso, cosa que logré sin brillo y sin gloria, pero feliz de haber leído a Cervantes a mi ritmo y siguiendo mis propias obsesiones.
pájaro, intentos de interpretaciones audaces o búsqueda de un atisbo de perspectiva; era, realmente, una lectura literal del Quijote, a la letra y letra por letra, una suerte de trabajo forzado lleno de trampas y rincones minados. Pero el libro se impuso por sí mismo y terminé leyéndolo con creciente interés y luego con pasión (muy lejos de lo que había sido mi primera y parcial experiencia durante la enseñanza media, con el mismo libro), olvidando el pie forzado, arriesgando bajas calificaciones en los controles de lectura. Qué más daba. No estaba de acuerdo con el método y me bastaba con aprobar el curso, cosa que logré sin brillo y sin gloria, pero feliz de haber leído a Cervantes a mi ritmo y siguiendo mis propias obsesiones.
Y ahora que releí 2666 de Roberto Bolaño, sin la obligación de hacerlo rápido para alcanzar a redactar una reseña para la revista en que escribo semanalmente, recordé a mi antiguo profesor, que en paz descanse, e imaginé que se reencarnaba en el año 2666, como profesor de literatura latinoamericana del siglo XX, y que preguntaba a sus alumnos, por ejemplo, cuántas generaciones de María Expósito convivieron en la misma casa, o cómo se llamaba el bar donde bebieron juntos Marco Antonio Guerra y Amalfitano, o cuál de las víctimas murió tras su cuarto infarto al miocardio, o qué episodio corresponde al cruce de las tramas de esta novela y de Los detectives salvajes. 2666 habría sido un desafío memorable para mi profesor: sólo en "La parte de los crímenes" habría tenido nada menos que 352 páginas con un protagonista colectivo, una interminable procesión de personajes de fugaz aparición entre algunos pocos que entran y salen cada cierto tiempo del caudaloso río del relato; y en las otras cuatro partes, historias innumerables que extienden zarcillos y raíces, líneas de comunicación, ventanas y túneles, entre unas y otras.
Pero pronto deseché tal ejercicio imaginativo. Era demasiado inverosímil pensar que en seis siglos más todavía existirán profesores y alumnos reunidos en una sala, sin más recursos técnicos que el pizarrón y la tiza. Para ese entonces, es más fácil pensar que un libro estará contenido en un chip diminuto que se insertará en un terminal instalado, por ejemplo, en el antebrazo, para traspasarse directamente a la memoria, que se desplegará para acogerlo y juzgarlo sin más trámite. Aunque quién sabe. Auscultar el futuro es tarea de videntes y novelistas de ciencia ficción, no de un crítico literario. Perdido ante la instantánea aparición de cientos de futuros posibles para el libro y la literatura, tiré la esponja.
Pero seguí pensando en mi profesor y sus ejercicios memorísticos (por cierto, la suya era una memoria prodigiosa). Y vi, o creí ver, que había cuestiones de fondo que socavaban desde el inicio tal ejercicio imaginativo.
Primero, el contenido de 2666 no es del tipo susceptible de resistir una evocación de los detalles, especialmente en "La parte de los crímenes". El lector tiende, más bien, a olvidarlos rápido, para atender al despliegue del conjunto. Tanta suma de horrores, uno detrás de otro; tantos cuerpos violados, mutilados, torturados y asesinados, tanta angustia, tanto dolor, esa sensación terrible que experimentaron la madre de las desaparecidas hermanas Noriega y sus vecinas, "lo que era estar en el purgatorio, una larga espera inerme, una espera cuya columna vertebral era el desamparo, algo muy latinoamericano, por otra parte, una sensación familiar, algo que si uno lo pensaba bien experimentaba todos los días, pero sin angustia, sin la muerte sobrevolando el barrio como una bandada de zopilotes y espesándolo todo, trastocando la rutina de todo, poniendo todas las cosas al revés". ¿Habría sido mi profesor, realmente, capaz de exigir a sus alumnos detalles tan siniestros como que Herminia Noriega murió tras su cuarto infarto, tras horas de torturas inimaginables? ¿Habría querido que recordaran que, pensando en los cuatro infartos que sufrió la niña, el judicial Juan de Dios Martínez "se cubría la cabeza con las manos y de sus labios escapaba un ulular débil y preciso, como si llorara o pugnara por llorar"?
Lo dudo. Era un hombre profundamente conservador, aunque capaz de apreciar matices nuevos, pero me atrevo a apostar que 2666, y en general la obra de Bolaño, le habría parecido un completo despropósito, indigna del parnaso literario. Que se entienda bien: no quiero desmerecer a mi antiguo profesor. Es que, simplemente, no es de esta época. Probablemente, como Luis Sánchez Latorre, habría dicho que ya no leyó a Bolaño.
Y aquello del parnaso literario lleva a la pregunta de si Bolaño llegará a ser un clásico. Caso en el cual habría lugar para estudios interesantes y enriquecedores, pero también para cartografías aún más perversas; por ejemplo, una tesis literario-estadística sobre el número de mujeres muertas en 2666, con tablas que detallen grado de desnudez, causa de la muerte, si fueron o no violadas y por cuáles conductos, número de mutiladas, edades, porcentaje de mujeres delgadas con cabello negro y largo, etcétera, todo ello dirigido a mostrar, por ejemplo, la función de la reiteración en la narrativa, o para demostrar que 2666 responde a la estética minimalista que adelantaron, en la música, LaMonte Young y Steve Reich, y que popularizó el más accesible de ellos, Philip Glass. Que para todo da la academia, especialmente si se trata de clásicos.
De cualquier modo, aquello no se ha cumplido aún -ninguna obra de Bolaño es todavía considerada un clásico-, aunque, por cierto, ya deben menudear las tesis de pre y post grado sobre el autor y su obra. Avancemos, entonces, en la pregunta formulada. Para no especular simplemente, comencemos por sus filiaciones literarias: dime de dónde vienes y te diré quién eres.
Hasta el momento, que se sepa, no se ha escrito ni investigado mucho sobre qué escritores influyeron en la poética de Bolaño. No hay que escarbar en exceso para situar a Borges, Kafka y Vallejo como antecedentes relevantes; el primero por La historia de la literatura nazi en América. Bolaño explicitó, en una entrevista, la genealogía: el primer hito es La sinagoga de los iclonoclastas, de Rodolfo Wilcock, que, a su vez, “le debe muchísimo a Historia universal de la infamia, de Borges, cosa nada de rara porque Wilcock fue amigo de Borges y admirador de Borges”. A su vez, ese libro le debe mucho a uno sus maestros, Alfonso Reyes, “el escritor mexicano que tiene un libro que se llama Retratos reales e imaginarios, una joya. A su vez, el libro de Alfonso Reyes le debe mucho a Vidas imaginarias, de Marcel Schwob, que es de donde parte esto. Pero, a su vez, Vidas imaginarias le debe mucho a toda la metodología y la forma de servir en bandeja ciertas biografías que usaban los enciclopedistas”. Toda una familia literaria, que aún podría remontarse a William Beckford y sus Memorias biográficas de pintores extraordinarios, que remite a un procedimiento que Bolaño posteriormente perfeccionó y amplió hasta notables dimensiones.
El segundo, muy claramente por "El policía de las ratas", cuento que pertenece a El gaucho insufrible, extraordinario y explícito homenaje al autor checo a partir de su cuento "Josefina la cantora"; pero también por un tono subterráneo que recorre la obra de Bolaño, las empresas imposibles, las desviaciones eternas, la sensación de que no hay un punto de llegada posible. En ambos autores, además, hay un juego entre sus propios nombres y los de los personajes: el señor K y Arturo Belano están más emparentados de lo que parece, pasajeros de obras que remiten a otras y que van creciendo hasta que pareciera que forman parte de una sola, una novela total que se entrega por capítulos, algunos más cercanos al centro, unos en la periferia, otros que anuncian nuevos desarrollos y variantes.
El tercero, por Monsieur Pain, donde el poeta peruano agoniza en un hospital mientras a su alrededor se teje una rara trama de mesmerismo y crimen. Vallejo es el gran escritor mestizo de América, que escribió buena parte de su obra desde su auto exilio en Madrid y París. Bolaño pone en escena los acentos y las expresiones de chilenos, argentinos, uruguayos, mexicanos y españoles, por lo menos, y su perspectiva del desarraigo, uno de los temas recurrentes en su obra, tiene alcances latinoamericanos.
Una línea consistente en su obra discurre por la literatura. Cuentos de escritores, personajes que escriben y que hablan de escritores, poemas dedicados a la literatura. En ese sentido, funciona como un catálogo de lectura, de amores y de odios, de preferencias arbitrarias, de descubrimientos, de revelaciones; pero también como un sustrato explícito de su obra, que muestra a su vez cómo entiende Bolaño la tarea del escritor. No se puede escribir sin los otros, sin dialogar con ellos, sin establecer también puentes, filiaciones y líneas de contacto con sus obras. Catálogo, además, siempre revelador, tanto del monumental lector que fue Bolaño como de la manera en que logró engarzar ese diálogo en sus obras. Hay quien dice que, al menos en esa variante, Bolaño es un escritor para escritores. Hace pocos meses, una apoderada del colegio de mis hijos me contó que le había regalado a su papá, ex funcionario de la policía de investigaciones, Los detectives salvajes. Al comienzo, el antiguo detective refunfuñaba y reclamaba contra el autor: mucho sexo y mucho nombre, decía. Pero terminó la lectura del libro llorando.
Recordemos otro antecedente: en el discurso de recepción del Rómulo Gallegos, Bolaño habló de Cervantes y de su comparación entre la milicia y la poesía, punto que escogió para explicitar su poética, la visión de su obra como un homenaje a la generación perdida de América Latina. Pero también, en un detalle nada trivial, dijo que "desde la mesa donde escribo estoy viendo mis dos ediciones del Quijote". Que es como decir: alzo los ojos y las veo. O bien: escribo bajo la mirada vigilante de Cervantes. O: Cervantes es el punto focal de mi escritura. Cuando le preguntaron, en una entrevista, acerca de sus lecturas fundamentales, enumeró: “El Quijote, de Cervantes. Moby Dick, de Melville. La Obra Completa de Borges. Rayuela, de Cortázar. La conjura de los necios, de Kennedy Toole. Nadja, de Breton. Las cartas de Jacques Vaché. Todo Ubú, de Jarry. La vida, instrucciones de uso, de Perec. El castillo y El proceso, de Kafka. Los aforismos de Lichtenberg. El Tractatus de Wittgenstein. La invención de Morel, de Bioy Casares. El Satiricón, de Petronio. La Historia de Roma, de Tito Livio. Los Pensamientos de Pascal”.
Cervantes, el primero en la lista, es el padre de la novela universal. Bolaño, sin necesidad de nombrar las obras del párrafo anterior, se refiere a ellas cuando escribe en 2666 que "ya ni los farmacéuticos ilustrados se atreven con las grandes obras, imperfectas, torrenciales, las que abren camino en lo desconocido. Escogen los ejercicios perfectos de los grandes maestros. O lo que es lo mismo: quieren ver a los grandes maestros en sesiones de esgrima de entrenamiento, pero no quieren saber nada de los combates de verdad, en donde los grandes maestros luchan contra aquello, ese aquello que nos atemoriza a todos, ese aquello que acoquina y encacha, y hay sangre y heridas mortales y fetidez". Y, sin duda, Bolaño tenía clara conciencia acerca del valor fundacional de su obra, en el sentido de establecer un nuevo paradigma para la novela.
Contrastemos esa conciencia (que se desprende de su obra, no de sus declaraciones a la prensa o de sus columnas y ensayos) con sus dichos en esos contextos. Bolaño siempre negó el carácter trascendente de su obra, así como, por otra parte, de la de todo el mundo, salvo, claro , la de los grandes maestros.
"Yo no sé cómo -dijo- hay escritores que aún creen en la inmortalidad literaria. Entiendo que haya quienes creen en la inmortalidad del alma, incluso puedo entender a los que creen en el Paraíso y el Infierno, y en esa estación intermedia y sobrecogedora que es el Purgatorio, pero cuando escucho a un escritor hablar de la inmortalidad de determinadas obras literarias me dan ganas de abofetearlo. No estoy hablando de pegarle sino de darle una sola bofetada y después, probablemente, abrazarlo y confortarlo. En esto, yo sé que algunos no estarán de acuerdo conmigo por ser personas básicamente no violentas. Yo también lo soy. Cuando digo darle una bofetada estoy más bien pensando en el carácter lenitivo de ciertas bofetadas, como aquellas que en el cine se les da a los histéricos o a las histéricas para que reaccionen y dejen de gritar y salven su vida".
Y, sin embargo, a pesar de ese escepticismo, persistió en la tarea de escribir obras descomunales como Los detectives salvajes y 2666. Obras de compleja arquitectura, cuya extensión y osadía formal ya son un desafío formidable para los lectores. Está por verse qué efecto ejercerá la poética de Bolaño sobre las nuevas generaciones de escritores, pero lo que sí está claro es que ya se lo define como un nítido punto de referencia, que marca un antes y un después: ¿será aquello el primer requisito para alcanzar la estatura de un clásico?
Bolaño dijo que la literatura era un oficio peligroso, frase que fue tomada con cierta sorna en los comidillos literarios. El peligro no radica, desde luego, en el acto de escribir, que tiene algo de burocratico y oficinesco por más nobles que sean sus materiales, sino en lo que se puede descubrir a través de la escritura, en los mundos que el escritor abre, en lo que puede llegar a revelar, finalmente, sobre las profundidades del corazón humano.
“Ciudad Juárez” -Santa Teresa en 2666- es nuestra maldición y nuestro espejo, el espejo desasosegado de nuestras frustraciones y de nuestra infame interpretación de la libertad y de nuestros deseos”, dijo en su última entrevista, respondiendo a la pregunta de qué era para él el infierno. Y, ciertamente, es infernal el mundo que describe en “La parte de los crímenes”, “la náusea y la rabia” que siente Harry Magaña, el sheriff de Huntville que sigue el rastro de mujeres estadounidenses desaparecidas, cuando ve, en una casona oscura, que alguien levanta un bulto de la cama envuelto en plástico. Náusea y rabia ante la violencia, el asesinato, la impunidad, la complicidad de policías y jueces, náusea y rabia ante el designio de matar, “infame interpretación de la libertad y de nuestros deseos”. Pero no se trata, ni mucho menos, solamente de una denuncia moral, social o política. Es un paso más -y tan certero como apasionante- en la indagación sobre la violencia como la cifra inscrita en la identidad latinoamericana, desde Chile a México, desde El Salvador hasta Argentina, que en este libro alcanza, además, resonancias universales.
Se puede emplear una metáfora geométrica para describir la obra de Bolaño: se trata de series de círculos concéntricos que se intersectan en espiral, rodeando el centro o cayendo directamente en él; ondas que se propagan por cuentos y novelas, poemas y artículos, casi siempre ligados entre sí por personajes, situaciones, historias y lugares. Tal vez la mayor anomalía del sistema, por así decirlo, el círculo aparentemente sin intersecciones, es Una novelita lumpen; pero ahí también están los temas de siempre de Bolaño y, por si fuera poco, desde el título dialoga irónicamente con la obra de José Donoso.
A tres años de su muerte, con dos libros póstumos anunciados -cuentos y poesías, respectivamente-, el rescate editorial de su primera novela, Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce, que pronto llegará a Chile, y la reciente aparición de una selección de sus entrevistas, aún queda mucho por leer de Bolaño. Y mucho más que decir: no es aventurado afirmar que, como la obra de Kafka, seguirá interrogando a los lectores y desafiando los intentos por reducirla a una sola mirada, a una sola lectura. Y no es tan arriesgado tampoco afirmar que, de los novelistas chilenos del siglo XX, Bolaño es uno de los destinados a perdurar en el tiempo. Su obra sigue ganando premios y, sobre todo, lectores, no sólo por el aura trágica de su prematura muerte -otra dimensión del peligro del oficio de la escritura-, sino, sobre todo, por su capacidad de abrir mundos, de establecer resonancias, de desarrollar un imaginario tan profundamente revelador como el contenido en su obra.