Aproximaciones a tres novelas de Ramón Díaz Eterovic
por Juan Mihovilovich Hernández
Solo en la Oscuridad
(Editorial Torres Agüero. Buenos Aires, 1992)
Heredia pareciera un personaje salido de la nada. No tiene historia
personal, no se conoce su procedencia, no hay mención alguna
a su entorno familiar, carece de amistades o de puntos de referencias
que lo liguen al mundo cotidiano. Heredia, es luego, un ser desprovisto
de vínculos sociales. A un personaje así podría
catalogársele de vacío, de estar circunscrito a la abstracción
y no poseer ligazones directas con el mundo real como si estuviera
 fuera
de contexto. Sin embargo, Heredia, el personaje central de la novela,
no obedece a ninguna de sus aparentes carencias. Y eso que pareciera
ser un contrasentido le otorga un sello distinto de profunda hondura
humana, de patética soledad, de trágico quijotismo sometido
a un vaivén urbano ajeno y que, no obstante constituyen su
mundo inmediato.
fuera
de contexto. Sin embargo, Heredia, el personaje central de la novela,
no obedece a ninguna de sus aparentes carencias. Y eso que pareciera
ser un contrasentido le otorga un sello distinto de profunda hondura
humana, de patética soledad, de trágico quijotismo sometido
a un vaivén urbano ajeno y que, no obstante constituyen su
mundo inmediato.
Heredia es un detective privado, anclado en la metrópolis
santiaguina que por cuestiones del azar se vincula al asesinato de
una azafata que conoce de manera casual. Las vicisitudes del mundo
de la droga y ciertos manejos de poder subterráneos van tejiendo
un hilado múltiple que entrecruza diversos ámbitos sociales.
Pero, bajo la superficie de los acontecimientos, que Heredia va ligando
en busca de una verdad que intuye siempre a medias, lo importante
está en la atmósfera, en la humanidad que esconde la
dureza exterior de Heredia, más que nada máscara para
sobrevivir en un mundo abyecto y corrupto al que va sacando dosis
de ternura para soportar la soledad y el abandono de sí mismo.
En el plano de las escasas novelas policiales que como género
se trabaja entre nuestros narradores, Solo en la Oscuridad,
trae un aire renovador, explorativo, lleno de matices y sugerencias
que atrapan desde la primera a la última página. Más
allá de la trama, que de por sí es atrayente y refleja
un devenir activo y ágil, sobrecoge la dimensión "solitaria"
de Heredia. Cuesta imaginar a un hombre relacionado con la investigación
como alguien dotado de una sensibilidad asociada a la ternura, que
sumido en atrapar a un asesino regresa cada cierto tiempo hasta su
gato "Simenon" y establezca con él una relación
mítico-natural, una especie de convenio no dicho en que cada
uno es el soporte necesario del otro en medio de una urbe desprovista
de sentido.
Es cierto que Heredia tiene a una mujer. Es verdad que ella le otorga
una compañía que refuerza su condición de niño
desprotegido. Pero, en el fondo de sí mismo, Heredia sabe que
está condenado a descifrar los arrestos de la maldad, porque,
de alguna extraña manera él mismo se intuye como un
salvador, no tanto de los otros como de sí mismo a través
de los demás. Por eso se enternece con la hija de la mujer
asesinada. Por eso viaja a Buenos Aires y se involucra en una historia
que para cualquiera carecería del más elemental sentido.
Pero, Heredia intuye, como esos héroes solos y solitarios que
"algo" es posible encontrar detrás de lo aparente,
que bajo el barniz de las cosas y de las formas que manejan el mundo
siempre hay rostros humanos que se utilizan para beneficio de otros.
Solo en la oscuridad , es luego, una novela que refleja el
sitio impreciso de un hombre anclado a una urbe de cemento y casi
siempre nocturna y acechante, que merece el calificativo de "triste"
y también de "desolado", pero que es capaz de sonreírle
a la muerte por recuperar en una niña su sonrisa natural.
Y además, o por último, es una novela bien escrita,
amena, con sentencias de vida y humor, negro en ocasiones, pero que
deja en el lector, sin duda, algunas huellas profundas después
de su lectura.
Nadie sabe más que los muertos
(Editorial Planeta, Santiago, 1993)
Con Nadie sabe más que los muertos, Ramón Díaz
Eterovic completa una trilogía con Heredia como personaje central,
antihéroe, investigador privado medio perdido en una ciudad
reconocible. Antes, La Ciudad está triste (1987) y Solo
en la Oscuridad (1992) habían preanunciado la existencia
de este individuo poco convencional, más cerca de la nostalgia
y la tristeza que de su propia actividad semipolicial.
En Nadie sabe más que los muertos Heredia recorre de
golpe nuestro pasado reciente como país. Afloran por sus páginas
escenas y personajes que, de algún siniestro modo, preocuparon
a parte significativa de la sociedad  chilena.
Sin embargo, más que el correlato de los hechos, lo que atrapa
al lector es cierta forma de identificación con el personaje
central.
chilena.
Sin embargo, más que el correlato de los hechos, lo que atrapa
al lector es cierta forma de identificación con el personaje
central.
Aparentemente no tiene mucho en qué aferrarse. Su pasado pareciera
no existir. No hay datos que permitan configurar una cronología
personal. Y no obstante esa ausencia de elementos de referencia, todo
en Heredia es pasado y nostalgia: su perfil solitario, su desafectada
manera de enfrentar el mundo, de auscultar con cierta desidia al futuro
lo sindican, a primera vista, como un individuo condenado al fracaso
desde siempre. Y no obstante esa limitación de futuros Heredia
sobrecoge por su innato sentido de querer-aprender, aunque sea tangencialmente,
cierta dosis de veracidad en un tiempo cargado de hipócritas
mentiras y de falseamientos compartidos.
La historia puede parecernos simple: la búsqueda de un niño
nacido durante el período dictatorial en algún centro
de detención, una madre ya inexistente, un par de abuelos que
ansían tener al nieto como lo único posible de ligarlos
al pasado y enfrentar con esperanza el futuro. Y en medio de la argumentación
central, un juez presionado por una lapidaria verdad, conexiones con
reminiscencias vivas del período nazi, una mujer hermosa que
es posible amar, y un gato silencioso que parece el retrato mismo
de un héroe sin pretensiones. Y no obstante, en las cerca de
200 páginas de esta trama político policial es posible
reencontrar "actitudes" demasiado evidentes con nuestra
historia como para pensar que el argumento es sencillo.
Heredia irradia esa melancólica compulsión a una soledad
escogida. La existencia, allá afuera, no tiene mucho sentido.
El mismo ha perdido parte importante de lo que alguna vez fuera su
joven vitalidad. Sus reflexiones están llenas de una irónica
forma de engarzar su baja autoestima con el derrumbe del mundo adyacente.
Su espacio vital, plagado de libros y polvos, y esa presencia casi
omnímoda de su gato Simenon son lo único palpable y
acogedor para alguien hastiado hasta de su misma sombra.
Y aunque Claudia (o Fernanda) emerja en su vida como una estela de
luz que le permitirá soñar y creer en algo parecido
o similar al amor, su escepticismo lo hace deambular de continuo por
los bordes de esa desesperanza metida en él hasta los tuétanos.
Si la historia misma en su desarrollo y desenlace es trabajo para
un lector entusiasta, la atmósfera que irradian las páginas
de esta novela se van incorporando subjetivamente en la sicología
personal de quien las lee, casi como si se estuviera atrapando en
esa secreta complicidad que todos sentimos por los héroes difusos,
los que más que estatuas cosechan siempre el olvido y el anonimato.
Una cierta mezcla admirativa y compasiva al mismo tiempo. Cierta
ternura reflexiva por Heredia que sacude la inercia aburguesada del
poder complaciente. Y que por qué no decirlo remueve
desde su ficción mecanismos de un pasado no resuelto, de actitudes
todavía vigentes en un país que avanza discretamente
hacia el olvido.
Y como si fuera poco, Heredia lo hace de manera dinámica:
remece alguna cuota de conciencia todavía existente entre sus
otros personajes con razonada velocidad, metido en un lenguaje de
novela veraz, convincente y matizado de una ironía sugerente
que consolida a un investigador privado inédito de la literatura
chilena.
Angeles y Solitarios
(Editorial Planeta, Santiago, 1995)
Hay dos mundos -al menos que se superponen: el de las apariencias,
el situado tras el tenue y sutil barniz de lo convencional, y el otro,
el que anidado en una profundidad paralela controla, mide, pulsa y
regula la apariencia. Se trata de realidades que, paradójicamente
superpuestas, avanzan por carriles que se tocan cuando es necesario,
pero que se ignoran habitualmente.
Ya Oscar Wilde señalaba que "quien asume el riesgo de
las profundidades asume su propio riesgo". 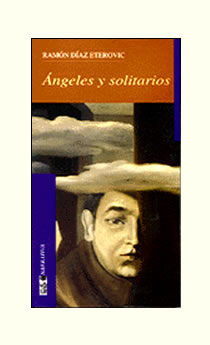 Seguramente
vinculaba ese espacio secreto, íntimo y demoníaco que
todo ser anida en lo profundo con la humana necesidad de querer acceder
a él traspasando volitivamente el límite opaco y gris
de la cotidianeidad, de lo rutinario y efímero, de lo que -en
definitiva- nos hace creer que vivimos cuando apenas si rumiamos una
sobrevivencia abúlica y carente de intensidad.
Seguramente
vinculaba ese espacio secreto, íntimo y demoníaco que
todo ser anida en lo profundo con la humana necesidad de querer acceder
a él traspasando volitivamente el límite opaco y gris
de la cotidianeidad, de lo rutinario y efímero, de lo que -en
definitiva- nos hace creer que vivimos cuando apenas si rumiamos una
sobrevivencia abúlica y carente de intensidad.
Si a aquella necesidad interna y natural de todo ser humano sensible
sumamos el desencanto epocal, la trigicomedia de una historia nacional
que, más que avanzar, se equilibra y acomoda consensuando la
vida y dirigiéndola, si a un ser humano condenado a la perpetuidad
de la derrota y aferrado a la nostalgia de un igualmente derrotado
romántico y desfasado individuo de fin de siglo, le oponemos
-además- la asfixia de una sociedad inmisericorde en su hipocresía
y cinismo, debatiéndose en la suma de conflictos que procura
ignorar, si a ese ser humano en definitiva, lo asumimos y nos hermanamos
con él, es posible objetivarlo y darle cuerpo: Heredia.
Heredia a secas, detective privado, real o supuesto, que anclado
en nuestra propia necesidad vital de héroes que nos salven
de esta sociedad compartida, asoma en esta novela como un "solitario"
más ávido de encontrar una o más razones que
justifiquen, no sólo su existencia, sino la nuestra.
En la trama de Angeles y Solitarios subyace una visión
de mundo desencantada, apócrifa y triste que pareciera determinar
los pasos de Heredia. No se trata únicamente de una investigación
semipolicial donde concluyen ciertos vicios del llamado mundo moderno:
narcotráfico, elaboración de armas para guerras que
vemos por televisión o conciliábulos políticos
y militares. No. La novela de Díaz Eterovic de nuevo, como
en otras de la serie ( La ciudad está triste, Sólo
en la oscuridad y Nadie sabe más que los muertos
) nos atrae y subyuga -principalmente- por esa necesidad vital del
personaje central de no sucumbir junto al mundo que se desploma.
Puede parecer extraño que un detective de segundo orden, apegado
a las citas literarias, conocedor de Borges o Neruda, se niegue a
ser parte de un sistema que detesta y que, sin embargo, lo sustenta.
Pero, si bien la historia (o las historias) que se ligan y entrecruzan
otorgan una impresión de derrota anticipada, lo que enternece
-si cabe el término- al lector, es esa porfiada obstinación
de Heredia en mirar como de soslayo el alma humana destruída
y destrozada tras el barniz vacuo del formalismo ramplón.
Heredia, luego, no es sólo un investigador privado. No es sólo
un individuo desencantado socialmente. Es eso, es cierto. Pero, vitalmente
es un hombre que necesita amar aunque lo niegue, que teme al temor
y lo asume, que no quiere soñar y que sueña. Y además,
que evidencia una pasión casi otoñal por ciertos principios
y valores que hoy nos parecen de antología: Heredia es capaz
de querer fraternalmente y asumir que la vida o la muerte de un amigo
gatilla interiormente su solidaria soledad.
Por lo mismo, Heredia reitera en esta historia parte de su propia
historia anterior: el mundo de afuera no tiene mucho sentido y el
que subyace, siniestro y atroz, determina su cárcel personal
de la que no es fácil salir por su mera y simple voluntad.
Por eso también su "gettho" individual y rayano en
la triste hermosura de los seres solitarios tiene, a pesar de todo,
su propia esperanza. Como en los rezos infantiles Heredia evoca sin
saberlo a su propio angel de la guarda vestido como una joven mujer
que surge de la nada para salvarlo de la única forma que es
posible salvar a quien se hunde: amándolo.
Y esto que pudiera sonar a cursi o novela rosa tiene un sello distintivo
que lo distancia sideralmente de lo banal: es la esperanza, dolida
y triste, refaccionada de ironías y frases oblicuas e hirientes,
pero que también punzan nuestra propia vergüenza subsumidos
en un mundo de mentira. Y si a alguien le interesa la verdad, y si
pretende que el pasado sea más que un sentimiento, la lectura
de Angeles y Solitarios sacudirá, sin duda, nuestros
restos de conciencia personal.