Proyecto Patrimonio - 2016 | index | Ramón Díaz Eterovic | Adán Toro Toledo | Autores |
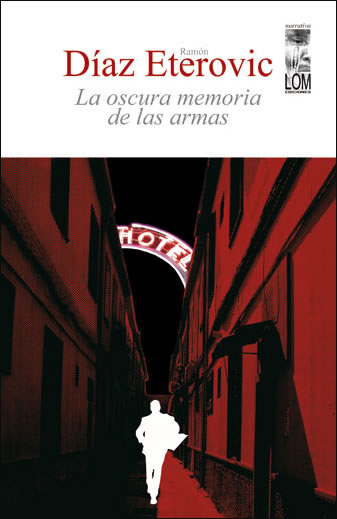
La palabra subalterna: La Oscura memoria de las armas de Ramón Díaz Eterovic
como discurso crítico y de resistencia a los procesos de Globalización.
Por Adán Eduardo Toro Toledo
.. .. .. .. ..
Resumen
Este artículo analiza la obra La oscura memoria de las armas (2007) del escritor Ramón Díaz Eterovic como un discurso crítico y de resistencia a los procesos de globalización y neoliberalismo, a su vez cómo dicho proceso va generando una merma en los sujetos subalternos presentes en la obra, y genera un cambio que afecta tanto al plano geográfico de la ciudad, como a la subjetividad de las personas presentes en la novela.
Palabras claves: Globalización, sujeto subalterno, ciudad, novela policial
Abstract
This article analyzes the work The dark memory of the weapon (La oscura memoria de las armas) of the writer Ramon Díaz Eterovic as a critical speech and of resistance to the globalization and neoliberalism processes, in turn as the above mentioned process it is generating a wastage in the secondary present subjects in the work, and generates a change that it affects so much to the geographical plane of the city, since to the subjectivity of the present persons in the novel.
Keywords: globalization, secundary subject, city, police novel.
1. Neopolicial y globalización
El ensayo aborda el modo en el que la novela de Ramón Díaz Eterovic, La oscura memoria de las armas (2008) representa un discurso crítico y de resistencia ante los procesos de globalización y neoliberalismo que son asignados al espacio urbano por medio de la utilización de un registro hegemonizante que refleja la subalterna condición socioeconómica y cultural de los sujetos y personajes presentes en la obra. En este sentido, se analiza el común detrimento sociocultural que, tanto ciudad como sujetos, experimentan en el texto del autor nacional.
La obra Las oscura memoria de las armas (2007), decimosegunda novela de la saga del detective Heredia, es una nueva incursión a los vericuetos de la ciudad que hace el personaje principal. En este trabajo del escritor Ramón Díaz Eterovic se puede apreciar un nuevo retrato de la urbe santiaguina y el paso del tiempo desde un plano cartográfico que da cuenta de las transformaciones estructurales que ha tenido la metrópolis, cambios que de igual modo afecta  la subjetividad de los personajes inmersos en el relato. El detective cada vez más desengañado y viejo[1] va penetrando a través del caso del asesinato de German Reyes, en el doble fondo que posee la sociedad que aún no se libra de los resabios del golpe de estado que persisten para ocultar el oscuro trasfondo que involucra a algunos actores del régimen militar implicados en un tráfico de armas que, según éstos, se gestó al momento de saberse que la dictadura estaba llegando a su fin.
la subjetividad de los personajes inmersos en el relato. El detective cada vez más desengañado y viejo[1] va penetrando a través del caso del asesinato de German Reyes, en el doble fondo que posee la sociedad que aún no se libra de los resabios del golpe de estado que persisten para ocultar el oscuro trasfondo que involucra a algunos actores del régimen militar implicados en un tráfico de armas que, según éstos, se gestó al momento de saberse que la dictadura estaba llegando a su fin.
La narrativa de Díaz Eterovic ha sido revisada y analizada por la crítica académica en varias ocasiones. Luis Valenzuela Prado (2012) menciona que se ha abordado a partir de su relación con el neopolicial y sus temas sociales, como la corrupción, la dictadura o como una lucha en contra del crimen. Sobre la novela, el articulista, la examina y elabora un cruce con los conceptos de memoria y neoliberalismo, a partir de ello el autor traza un recorrido a los problemas de la ciudad y su historia reciente. En tanto José Promis (2005) y Juan Armando Epple (2009) destacan el carácter cronístico y de denuncia social en la totalidad de la obra del escritor de La ciudad está triste (1987) y cómo se nutre del policial clásico, la novela negra y el hard-boiled para elaborar una narrativa propia que da cuenta de los aconteceres del país y denunciar los abusos que sufre la ciudadanía en manos de los poderes del Estado o de parte del empresariado. Shalisa Collins por su parte, abordará las funciones del espacio ciudad en las obras de Eterovic hasta el compendio que abarca su tesis doctoral que fue elaborada en el 2005[2]. En su trabajo ella analiza la urbe como índice de las categorías abstractas de significado, en la cual Eterovic se vale para transportar un mensaje ideológico en base a la representación del entorno físico y social de la ciudad. Según la autora, todos los problemas sociales que denuncia la totalidad de la obra del autor, surgen a partir de la dictadura de Pinochet (1973-1989) y se han ido extendiendo incluso en la actualidad, donde se puede ver reflejada incluso en su última novela La música de la soledad (2014). Por último, la estudiosa ve como por medio de la representación del espacio no sólo se hace una crítica social, sino que también es una forma de conservar la memoria colectiva del pasado reciente que paulatinamente está siendo olvidado por los chilenos. (Collins, 2005: 9).
Sí bien, Luis Valenzuela Prado analiza los procesos neoliberales presentes en la ciudad en la obra La oscura memoria de las armas, éste lo hace desde un plano cartográfico, y cómo afecta el plano de la memoria colectiva del país, no obstante, no profundiza cómo dichos procedimientos afectan la subjetividad de los personajes, es por ello que este artículo se centrará en cómo dichos procesos de globalización afectan a las personas en el plano existencial.
Sobre el concepto de Globalización existen posturas ideológicas contrarias entre sí. Tanto Anthony Gidden (1999) y Dominique Wolton (2003) coinciden en la tesis en común, la cual dice que todos vivimos ahora en un misma aldea global, es decir, la información del planeta llega a diferentes territorios a través de los medios masivos de comunicación, ya sea televisión, cable, radio, Internet, etc. En el caso de Chile, la mayoría de las personas tienen posibilidad de llegar a la información que entregan estos canales de comunicación[3]
Sin embargo, este avance en la técnica y el acceso a la comunicación no necesariamente significa un progreso y acercamiento social, cultural y político en las personas, más bien este exceso de información genera un distanciamiento en los semejantes, Tanto Colodro Max (2000), como Wolton enfatizan el hecho que mientras más información haya, no necesariamente quiere decir que se esté generando un proceso comunicativo, de hecho es posible constatar que la sobreabundancia de información produce una saturación, lo cual genera una incomunicación entre los semejantes.
A lo anterior hay que agregar el hecho que los medios los cuales informan a la ciudadanía, también intentan generar una suerte de homogenización cultural (Guerra, 2013) acotado a patrones neoliberales que enfatizan el consumo. Junto con ello, y de acuerdo a Cristian Opazo (2013), los canales masivos de comunicación constituyen la única fuente de percepción que pueden acceder los sujetos. Es a través de éstos que las personas se forman un ideario del acontecer de la ciudad y el mundo, al mismo tiempo que se anestesia el aparato psíquico de éstas con la industria del entretenimiento.
Garretón en tanto (2002), observa que este nuevo tipo de sociedad posindustrial globalizado que se construye desde la base de la economía, ha generado un detrimento social, observándose con ello un aumento de la precarización en aspectos económico de los de los grupos más oprimidos. Esto, según el mismo autor, significa una merma en cuanto a los derechos que tenía la ciudadanía, toda vez que las instituciones que regulaban deberes y derechos de los involucrados, se han ido debilitando haciendo cada vez más difícil la posibilidad de ejercer sus derechos (América Latina: un espacio cultural, 2002: 5).
2. La oscura memoria de las armas discurso de crítica y de resistencia.
Si bien es cierto que estos grupos despojados tienen un habla física y un espacio para decir su palabra, para Spivak aquello no necesariamente constituirá un status dialógico entre el sub alterno y los poderes hegemónicos, su sub alternación hará del oprimido un sujeto que no ocupa una posición discursiva en la que pueda hablar o responder realmente. Esto se puede ver reflejado en los personajes de las obras de Eterovic, los cuales sufren distintos tipos de abusos, ya sean políticos, sociales o económicos, donde es posible constatar como los aparatos judiciales, lejos de defender los derechos de los sujetos, están más bien enfocados en resguardar a los grupos económicos de poder.
Pese a ello, para Homi Bhaba (1994) aún es posible encontrar espacios de negociación entre subordinado y dominante, puesto que dicha autoridad hegemónica que condiciona a los grupos subalterno posee pequeños intersticios presentes en sus discursos arbitrarios, donde el oprimido puede elaborar un discurso contrahegémonico desde su estatus de marginado, y ser parte del imaginario que lo compone. Este intercambio de valores, significados y prioridades, sin embargo, no siempre puede ser realizado en colaboración y diálogo entre las dos partes, sino que, puede ser profundamente antagónico, conflictivo y hasta inconmensurable (El lugar de la cultura, 1994: 18).
En el caso de Heredia y en los demás sujetos presentes en la novela, es posible percibir esa lucha, especialmente en el detective, quien conforme avanza el tiempo de vida en la saga, se resistirá a creer en los discursos que intentan conformar un imaginario de país incluso de cómo vivir. En cada caso que intenta resolver, se puede hallar una lucha de parte de éste por intentar develar la corrupción que subyace en cada uno de éstos que intentan imponer una oficialidad de los hechos. En el caso de la obra analizada, es dable observar cómo los personajes, además de tratar de esclarecer el caso de asesinato de Reyes, intentan crear un espacio de resistencia discursivo en la memoria de las personas, aunque sea un porcentaje pequeño de la sociedad a quienes les llegue:
-¿Qué ganan con el barullo?- pregunté a Cotapos. –Abrimos una pequeña puerta a la verdad. -¿Cree que al común de la gente le interesa su verdad? –Que mucha gente se encuentre engañada o confundida no es motivo para olvidarse de la justicia y el respeto a los Derecho Humanos. Aunque usted y yo fuéramos los únicos interesados, persistiría en mis empeños. (Díaz Eterovic, 2007: 68)
El neopolicial, como subgénero menor de la literatura, se vale de estos recursos para crear sus historias y los utiliza para desplegar reflexiones en torno a la sociedad chilena y dar cuenta de la corruptela que impera en ella. En este tipo de novela se puede encontrar un cuadro panorámico de lo que ha sido la vida social, política y justicia en el país esto a través de la figura del detective. De hecho, a lo largo de sus quince novelas y su colección de cuentos Muchos gatos para un solo crimen (2005) que componen la saga de Heredia se puede observar cómo va evolucionando la ciudad, sus subjetividades y como lo procesos modernizadores la han ido mutando. Huneeus (2015) dirá que estas obras de algún modo dan cuenta de la desesperanza social y política del presente que se vive, donde se constata una crisis de valores, del estado liberal y democrático, ya que, a pesar de que el crimen queda resuelto o bien queda impune, el mismo grado de corrupción continuará como si nada hubiese pasado.
El punto de partida del policial es la figura del detective el cual se desplaza en el espacio de ciudad (Huneeuss: 103). Este lugar es emblemático para el género, en vista que en ella, desde la perspectiva de Lucia Guerra (2013) es lugar por excelencia donde confluye un orden social, político e ideológico enfocado en lo económico, la cual impone una homogenización por medio de sus iconos y símbolos nacionales. Empero, esto a la larga no será más que una apariencia que oculta el verdadero rostro de la urbe santiaguina, donde es posible encontrar una parte de ésta que vive en el abandono:
Abrí una de las ventanas y me dediqué a observar la ciudad que a la luz de la luna tenía la aparente calma de un lago. Sin embargo la vieja tramposa no me engañaba. Conocía la miseria y los secretos agazapados en sus esquinas; el dolor anidado bajo los puentes, la humedad de los conventillos, la ebria resignación de los que dormían en las veredas, la tristeza de las putas que deambulaban por los parques, el metal traicionero de los estiletes, el llanto del mocoso que pedía limosna en el último bus a ninguna parte (2007: 141)
Este contraste, también se percibe hasta en el rostro más representativo de la política chilena también digno de desconfianza para el detective y los sujetos que lo rodean: “No me agrada que los asesinos anden sueltos por las calles. Deberías tener mucho trabajo, Heredia. No solo en la calles andan los asesinos y sus cómplices. También sonríen en la prensa y posan de tipos respetables. (2007: 125)” Incluso este juego de apariencia se puede apreciar en sujetos comunes y corrientes, quienes ocultan su verdadero a los demás: “-¿No te aburres de observar tanta carne fresca a tu alrededor?- -¿Carne fresca? –preguntó indicando a las mujeres que estaban más cerca-. Deberías verla a la luz del día (2007: 123)”
Esta homologación no sólo se extiende en el plano económico y social del país, sino que también en el actuar existencial de los sujetos que los lleva a realizar una rutina enfocada en aspectos de producción capitalista, ignorando otros de la vida humana, como el pensarse a sí mismo. La existencia que se describe en la obra La oscura memoria de las armas (o más bien en la totalidad de las obras de Eterovic) se vislumbra opaca, sin sentido con desesperanza; una rutina nauseabunda cuya vida diaria deja de ser para tener lo mínimo para vivir, acallando la voz de su conciencia con el ruido que propone la industria del entretenimiento, se puede observar a personas casi al borde de un tedium vitae. Los siguientes fragmentos de la obra darán cuenta de aquello:
La existencia estaba hecha de rutinas. Si entraba al café, a la misma hora y en cualquier día de la semana, veía casi siempre a las mismas personas, con sus máscaras y trajes de costumbre, interpretando el rol que les habían asignado en la gran representación humana […] Pagaban cuentas y cumplían horarios de oficinas, seguían el ritmo impuesto por los medios de comunicación y preferían comentar el último episodio de la farándula y no preguntarse dónde estaban o qué hacían cuando la noche clausuraba las puertas de las cárceles clandestinas […] (2007: 75- 76)
Trabajaba dentro de un reducido espacio en el que apenas cabían dos máquinas de coser y una mesa cubierta de pantalones y vestidos en espera de compostura. Tenía una sonrisa desganada que apenas esbozó cuando me presenté. (2007: 92)
Esta constante de insatisfacción existencial se aprecia en la mayor parte del relato y en la totalidad de sus relatos neopoliciales, la cual también da cuenta de una nula esperanza de trascender y de un futuro que se va al despeñadero, puesto que y en palabras del personaje: “en la sociedad que vivimos no permite ser muy optimista respecto al futuro. El tiempo todo lo traga, y ellos, como tantos otros serán olvidados […] (2007: 96)”
Por su parte, Huneeus plantea que el espacio ciudad cada vez más crecido en cuanto a población y aumentado por los procesos de modernidad, genera zonas donde el universo de sujetos se desplazan cada vez más anónimos, además de solitarios. Lucia Guerra, quien cita a Walter Benjamin (Ciudad, género e imaginarios urbanos, 2013: 20) dirá que el impacto sicológico que genera la ciudad en las personas harán que éstas se desplacen en orden de una economía de lo fugaz y transitorio y miren sin ser mirados, generando un alejamiento en el otro, Hecho que se puede comprobar por ejemplo en la propia subjetividad de Heredia, quien a pesar de vivir en un departamento que condensa a un grupo de personas, éste ignora las identidades de los sujetos que la habitan, pese a habitar un espacio reducido, cada vez se ven más alejados de sí mismos pese a su cercanía. “[…] a medida que descendía fui pensando en lo poco que sabía de los residentes del edificio […] la mayoría de los vecinos eran un juego de mascara sin nombres con las que me cruzaba al salir o entrar al edificio […] (2007: 13)” hecho que no deja de ser relevante, considerando que uno de los principales gestores del asesinato literalmente estaba a metros de su oficina todo el tiempo.
Por otra parte, además del alejamiento que se tiene con el Otro, es posible percibir un grado de resignación en los sujetos, quienes se conformaron a vivir en torno a una existencia que gira más en aspectos del trabajo, trabajo que por lo demás está más enfocado en los intereses de una clase empresarial que por un fin de autorrealización. Esto se ve reflejado en la resignación que muestran los sujetos de la novela desde la óptica del detective, el siguiente fragmento dará cuenta de ello: “Me detuve en una esquina a contemplar a los obreros y oficinistas que avanzaban sin entusiasmo a un destino de ocho o diez horas entre las paredes de una oficina o fabrica. La vida como repetición constante, pensé mientras buscaba mis cigarrillos en la chaqueta. (2007: 127)”
Heredia, por su parte tendrá su postura crítica a toda esta variopinta que entrega los sistemas económicos y se mantendrá al margen, incluso a los procesos de modernización, hecho que se constata, por ejemplo, el que todavía no opte por comprarse un celular o bien un computador, incluso resistirse a aprender sobre ello para realizar sus pesquisas o atraer clientes a su oficina, en su lugar prefiere mantener sus métodos anticuados al momento de hacer sus indagaciones. Inclusive se puede observar que el protagonista se niega a ser parte del estilo de vida que enfatiza el neoliberalismo, el cual ensalza la economía y el endeudamiento, donde están un porcentaje considerable de los chilenos[4]. El protagonista se mantendrá distante a este ideario ya inserto en los chilenos prefiriendo una existencia con menos lujos, pero no menos enriquecedora: “Hay que andar al ritmo de los tiempos don- A ese paso, solo andarás al ritmo de las deudas. Acabarás como la mayoría de los chilenos, endeudado y con estrés[…]”- Quiero gozar de algunas comodidades, don- Un libro, un buen lecho, una mesa bien servida, una música que acaricie el oído- (2007: 244)
Además de mantenerse alejado de la lógica consumista, tendrá un juicio rabioso contra ésta. La ciudad y los procesos de neoliberalismo ofrece la oportunidad de acceder a los productos y con ello genera una ilusión de abundancia, pero no todos tienen la posibilidad de obtener lo que ofrece el mercado, algunos, principalmente la clase menos favorecida económicamente hablando, simplemente deben conformarse con los despojos que dejan las personas pudientes. Beatriz Sarlo dirá: “la ciudad no ofrece a todos los mismo, pero a todos les ofrece algo, incluso a los marginales que recogen las sobras por los incluidos. (La ciudad vista, 2009: 13)”
Este hecho se puede constatar en el siguiente fragmento:
“En seguida me llamó la atención un niño que tironeaba de la manga de su madre, frente a la vitrina de una tienda que vendía juguetes y ropa de segunda mano. Me acerqué a su lado y lo vi indicar a un astronauta descolorido que le faltaba uno de sus brazos. Junto al astronauta había una muñeca con cabellos apelmazados y un oso de panza raída. Recordé a los niños con los que había compartido mis años de infancia en el orfanato y sentí que algo parecido a la rabia brotaba desde mis entrañas. El pequeño era uno de los tantos niños que debían conformarse con los desechos de otros (2007: 171)”
Por otro lado, la misma autora dirá que lugares como los malles creará la ilusión de independencia de la ciudad con su ornamentación interna, la cual la aleja de lo que acontece en el exterior de ésta. Aquello se irá expandiendo acorde a los moldes de un capitalismo globalizado, que hará que aspectos del pasado se vayan atenuando o simplemente desaparezcan en su totalidad, esto se observa en los cambios estructurales que ha ido sufriendo la ciudad a lo largo de toda la saga, donde paulatinamente van mitigando los lugares de antaño que frecuentaba el personaje, a su vez que desvanecen cierto hitos que mantenía un arraigo del pasado del país, en el fondo se intenta asignar una homogenización acorde a un discurso capitalista que impone sus estructuras de consumo, borrando todo atibo de conflictos de antaño. Sobre esto, Malva Marina Vásquez dirá que: “Este hecho tiene una dimensión histórica: la ciudad se construye desechando recuerdos sucios” (2013: 309). Todo va siendo suprimido y se va transformando en economía y comercio, hasta aquellas instituciones que en cierta forma debiesen expandir conocimiento. A juicio de Heredia: “Todo se volvía comercio gracia a los genios que imponía la economía de libre mercado; las autopistas, los cementerios, los hospitales las escuelas y universidades, el uso de las plazas, la luz de la luna, el aire salobre del mar. (2007: 149)”
Además de homogeneizar y crear un estado de independencia con la ciudad, los malles según la autora argentina ahuyenta la irregularidad, ya que se instalan normas de control y vigilancia, ofreciendo mayor seguridad de lo que podría ofrecer la ciudad con sus espacios públicos. En contraposición a la urbe, los centros comerciales se perciben como un espacio estructurado de acuerdo al orden del mercado que entrega resguardo. En dicha zona se trata de armonizar racionalmente sin que se admitan elementos que rompa dicho orden, expulsando cualquier tipo de intervención desarticuladora de la lógica interna del lugar, puesto que: “[…] en oposición a lo que rige lo urbano, incluso a lo urbano más planificado, el shopping expulsa la casualidad y junto con ella cualquier intervención fuera del programa. (…) modelo de un mercado ordenado, el shopping ofrece un modelo de sociabilidad ordenada entre “iguales” sin interferencia de acontecimientos no programados (Sarlo: 24).” Hecho que se puede comprobar en una de las pesquisas que hace el detective en el mall cuando va en búsquedas de pistas para dar con los culpables. En esta ocasión el protagonista sale bastante maltrecho, y es ayudado por un desconocido que trabaja en las inmediaciones. Llama la atención el diálogo que sostienen:
“¿Te pillaron robando? Preguntó y no supe que contestar […] parece que no tienes ningún hueso roto. He visto a otros en peores condiciones –agregó- […] ¿Quién eres?- le pregunté. El encargado de limpiar los contenedores de basura. Vi cuando los tres tipos te sacaban del edificio. Deberías saber que no es fácil robar dentro del mall (2007: 163-164).” Este espacio además de resguardar el orden y generar una homogenización en las personas en su tránsito por el lugar, se transforma en una nueva esfera de socialización que viene a reemplazar aquellos lugares que antiguamente se reunía la ciudadanía:
“Donde antaño existió un monumento al Che Guevara había unas replicas gigantescas de Mampato y Ogú; donde recordaba haber visto viejas casas de adobe, se levantaban enormes edificios de departamentos; en el estadio donde Lo Prisioneros dieron su primer recital, se imponía la estructura de un supermercado cuyas escalera metálicas se veían desde la calle, permitiendo observar a la clientela que entraba y salía de lugar, como un interminable desfile de hormigas. (2007: 197)
Sin embargo, pese a la ilusión de abundancia que hay en el interior del centro comercial, es posible percibir un contraste, reflejado en las personas que se agolpan fuera de estos y en las calles para pedir limosna, hecho que no escapa a los ojos del personaje, quien retrata con desencanto y hastío el hecho:
“Las calles todo seguía el mismo orden de siempre, si así se podía llamar a la confusión provocada por los autos que luchaban por adelantarse unos a otros, y a la gente que caminaba deprisa, sorteando a su paso las instalaciones de los vendedores callejeros y las manos extendidas de los borrachitos que pedían unas monedas para comprar el yogurt de uva o el cartoné que necesitaban para dejar de tiritar (2007: 171)”
Por su parte, también criticará el sistema de trabajo que impone la sociedad, en la cual cómo se comprobó, aliena a los seres humanos. Si bien, el estar inserto en el sistema laboral genera un grado de tranquilidad por la posibilidad de satisfacer necesidades básicas de consumo, esto no necesariamente otorga felicidad a los sujetos, más bien, como se pudo observar, sucede todo lo contrario, hecho que incluso se puede cotejar en el propio protagonista, quien a veces, por fuerza debe optar por un trabajo secundario cuando no tiene casos que resolver. Las siguientes líneas dan cuenta de ello:
Mi principal ocupación, a falta de clientes que llegaran a la oficina, y lo que me permitía ir tirando por la vida, junto con las apuestas afortunadas, era reseñar extensos y aburridos libros […] El trabajo de las reseñas me lo había conseguido un antiguo compañero de universidad. Estaba tranquilo pero no podía asegurar que fuera feliz. (2007: 11)
Pese a que es el personaje principal quien optó por mantenerse al margen de los códigos del trabajo asalariado, escogiendo un oficio que escapa de la normativa laboral impuesta por el sistema neoliberal, puesto que es él quien crea su horario, no lo presiona ningún jefe, sino su propia conciencia más que sus clientes, es por medio de su oficio de ser El hombre que pregunta (2002) que el protagonista tiene la posibilidad de indagar los oscuros trasfondos de la sociedad y hacer justicia para aquellos que no tienen posibilidad de acceder a ella verdaderamente, y con ello elaborar un discurso contrahegemónico, o llegar a sentir El leve aliento de la verdad (2012). Empero, esto no quiere decir que no haya agotamiento de parte del personaje, sino todo lo contrario, se percibe un cansancio cada vez mayor en él y éste se va en crescendo.
-¿Qué siente usted cuando resuelve un caso?- preguntó un rato después -Doy vuelta la hoja y a otra cosa mariposa- No embrome, Heredia. Dígame la firme. –Exprimes tus sesos durante unos días, dejas los pies en la calle y de pronto se acaba el misterio. No tienes más que pensar. Víctimas, huellas, sospechosos, culpables. Todo se integra al borroso dibujo del pasado […] -¿Le gusta su trabajo? –Mucho, pero últimamente he pensado en tomar un descanso (2007: 284)
Sin embargo, pese a su extenuación que va aumentando, tanto en el plano físico como existencial, no es impedimento para ser fiel a sus propios ideales y no dejarse corromper por una sociedad donde prima el consumo, por sobre los valores humanos. Éste se mantendrá como un testigo insobornable de la historia del país. Aunque traiga repercusiones en su aspecto económico, y ello a la larga lo deje cada vez más solitario, quedándose únicamente como bien, su música de la soledad.
Palabras finales.
Como se pudo constatar, la obra de Ramón Díaz Eterovic, valiéndose de la estructura del género neopolicial da cuenta del acontecer del país no solo desde el ámbito de la ciudad, sino que también desde el plano de la subjetividad de las personas, por medio del juicio crítico que hace el personaje de Heredia en torno a la metrópolis que habita y los problemas que la aqueja, enfocado principalmente en los abusos que hace la clase política y del empresariado.
A lo largo de sus obras, se ha visto cómo el espacio de la urbe, junto a sus habitantes han ido evolucionando, desde su primera obra La ciudad está triste, donde encontramos el personaje en medio de la dictadura que acaeció a Chile, hasta La música de la soledad, donde se encuentra en un país ya en “democracia”, aunque no por ello menos represor como el gobierno militar al momento de hacer valer su oficialidad y su intereses políticos y económicos solapados a la sombra del dinero.
En el caso de la obra analizada, ésta se sitúa ya en periodo pos dictadura, no obstante se pudo verificar cómo los procesos de globalización, que se impuso en el gobierno militar, y que se fue consumando en el periodo de transición, afecta tanto a la ciudad como a los sujetos que la componen, en la medida que van desplazando lugares de antaño hasta hacerlo desaparecer, borrando con ello todo atisbo con el pasado y reemplazarlo por estructuras que son propias de la lógica del mercado, tales como los malles, evitando con esto un diálogo crítico con la historia y con ello imponer un oficialismo en el presente, acorde a la lógica de la economía. El espacio de la ciudad, se amplía conforme avanza el tiempo y va generando un distanciamiento con los semejantes, que se traduce como un desinterés por la vida del otro.
También estos procesos de reestructuración proveniente del neoliberalismo genera insatisfacción en los personajes inmersos en el universo herediano, en la medida que éstos deben someterse a la lógica imperante, principalmente relacionado en el ámbito de lo laboral para poder (sobre)vivir, sin embargo, pese a entregar un poco de tranquilidad en aspectos económicos, esto genera infelicidad en los sujetos, incluso en el detective cuando debe realizar labores ajenas a su labor de investigador.
Sin embargo, pese a las fuerzas opresoras que imponen dicho orden en los individuos y en la ciudad, aún es posible encontrar espacios de resistencia a los discursos hegemónicos, principalmente en las reflexiones que hace el personaje de Heredia y su búsqueda por la verdad, es por ello que el autor, a través de sus obras crea un discurso que pone en cuestionamiento la sociedad en la cual se habita, dando la posibilidad de repensar aspectos del pasado, como del presente.
* * *
Notas
[1] El personaje en esta entrega ya cumplió sus primeros 50 años de vida. Han transcurrido 20 años en el tiempo del relato desde su primer caso “documentado” en su novela “La ciudad está triste.” Desde ahí el paso del tiempo ha sido inexorable tanto con la vitalidad del personaje como el cambio que ha sufrido la ciudad desde la época de dictadura y el periodo de transición a la democracia
[2] Tanto Shalisa Collins como José Promis analizan la narrativa de Ramón Díaz Eterovic desde la obra La ciudad está triste (1987) hasta A la sombra del dinero (2005). En tanto Epple en su obra
* * *
Bibliografía
A. Crítica
- Areco Macarena (2015), Cartografía de la novela chilena reciente: realismos, experimentalimos, hibridaciones y subgéneros, Santiago, Chile, Ediciones Ceibo.
- Bhabha Homi (1994), El lugar de la cultura, Ediciones Manantial SRL, Buenos Aires, Argentina, (2002).
- Collins Shalisa (2005), Delito y huella de la dictadura chilena en el espacio urbano de Santiago: una investigación de la caracterización y funciones del medio ambiente en las novelas policiales de Ramón Díaz Eterovic, Arizona University, Sin publicar.
- De Carvalho José Jorge, “La mirada etnográfica y la voz subalterna”, Revista colombiana de antropología, N°38, 2002, (287-328).
- Epple Juan Armando (2009), Aproximaciones al neopolicial latinoamericano, Concepción, Chile, Ediciones Lar.
- Díaz Eterovic Ramón (1987), La ciudad está triste, Santiago, Chile, Ediciones LOM (2000)
- Diaz Eterovic Ramón (2002), El hombre que pregunta, Santiago, Chile, Ediciones LOM.
- Díaz Eterovic Ramón (2005), Muchos gatos para un solo crimen, Santiago, Chile, Ediciones LOM.
- Díaz Eterovic (2005), A la sombra del dinero, Santiago, Chile, Ediciones LOM.
- Díaz Eterovic Ramón (2007), La oscura memoria de las armas, Santiago, Chile, Ediciones LOM (2010).
- Díaz Eterovic Ramón (2012) El leve aliento de la verdad, Santiago, Chile, Ediciones LOM.
- Díaz Eterovic Ramón (2014), La música de la soledad, Santiago Chile, Ediciones LOM.
- Garretón Manuel Antonio (1985), La faz sumergida del iceberg. Estudios sobre la transformación cultural, Santiago, Chile, Ediciones LOM.
- Garretón Manuel Antonio (2002), América latina: un espacio cultural en el mundo globalizado. Debates y perspectiva. Bogotá, Colombia, Convenio Andrés Bello.
- Guerra-Cunningham Lucia (2013), Ciudad, género e imaginarios urbanos en la narrativa latinoamericana, Santiago, Chile, Editorial Cuarto propio.
- Giddens Anthony (2000), Un mundo desbocado, Madrid, España, Grupo Santillana de ediciones, S.A.
- Giraldo Santiago, “¿Puede hablar el subalterno?” Revista colombiana de antropología, N°40, 2004, (297-364).
- Max Colodro (2000), El silencio en la palabra, aproximaciones a lo innombrable, Santiago, Chile, Editorial Cuarto propio.
- Promis José, “El neopolicial criollo de Ramón Díaz Eterovic” Revista Anales de literatura chilena, N°6, 2005, (151-167).
- Valenzuela Prado Luis “Transición, memoria y neoliberalismo en la ciudad en la oscura memoria de las armas de Ramón Díaz Eterovic” Revista Contextos, N°28, 2012 (141-154).
- Sarlo Beatriz (2009), La ciudad vista: mercancía y cultura urbana, Buenos aires, Argentina, Siglo Veintiuno Editores.
- Sepúlveda Magda Eriz (2013), Chile Urbano: la ciudad en la literatura y el cine, Santiago, Chile, Editorial Cuarto propio.
- Wolton Dominique (2009), La otra Mundialización, Barcelona, España, Editorial Gedisa, S.A.
B. Textos no literarios.
http://www.adimark.cl/es/estudios/index.asp?id=249 (fecha de consulta viernes 15 de mayo 2015)
http://www.subtel.gob.cl/noticias/5411-encuesta-nacional-sobre-uso-y-acceso-de-internet (fecha de consulta, 19 de mayo 2015)