El
fútbol es un sentimiento de la infancia*
Por
Reinaldo Edmundo Marchant
En una cancha,
como en la calle, debemos estar despiertos. Siempre, y por siempre ojos y oídos
avizor. La mente tiene que permanecer lúcida, pícaramente atenta.
A veces ignorar un detalle es perder la gloria. Hay que recorrer el campo de juego
como recorremos las grandes avenidas de la existencia diaria: observando hacia
atrás, hacia el presente y el futuro incierto. En la cancha, a ratos levantamos
la mano pidiendo el balón que necesitamos para obtener un pequeño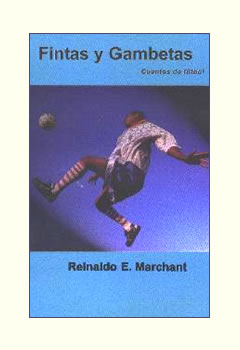 triunfo. En la ciudad llena de transeúntes, también a ratos queremos
levantar la mano para recibir la necesidad inmediata. Muchas veces echamos a correr
gritando un pase de cuarenta metros, y, al igual que en la calle, aquel balón
que anhelamos no llega jamás. Entonces debemos regresar en busca de otras
oportunidades. El fútbol, como la vida, es un retorno constante hacia la
oportunidad perdida.
triunfo. En la ciudad llena de transeúntes, también a ratos queremos
levantar la mano para recibir la necesidad inmediata. Muchas veces echamos a correr
gritando un pase de cuarenta metros, y, al igual que en la calle, aquel balón
que anhelamos no llega jamás. Entonces debemos regresar en busca de otras
oportunidades. El fútbol, como la vida, es un retorno constante hacia la
oportunidad perdida.
En la cancha es fatal la detención. La vida
es un partido donde debemos estar invitándonos para participar de esa fiesta.
Ya lo sabemos: lo que se estanca acaba por morir lentamente. Necesariamente se
debe estar en permanente movimiento, buscando en espacios reducidos, a ratos oscuros,
esa luz que nos levantará del limbo. El terreno estrecho de una cancha,
ahoga, cansa; afuera, en la calle, también se achican los espacios, y el
agobio crece hasta apabullar los sueños.
En medio de un partido,
un hombre vestido de negro, que simboliza el duelo, la muerte, es decir todo lo
contrario a la alegría, el señor árbitro, acusa con el dedo,
amenaza, castiga, es un juez todopoderoso dueño de la felicidad ajena,
designado por un extraño decreto de las leyes para sancionar, expulsar
y dirigir la fiesta. En la calle, convertido en transeúnte, también
existe un juez que vigila los pasos y espera al acecho en las sombras para cobrar
una falta injusta.
Un jugador, como cualquier persona, nunca se halla acompañado
cuando enfrenta los grandes desafíos. Está solo, con la adversidad
tocando sus piernas o los sentimientos. Cuando la pelota vuela hasta los pies,
nadie lo ayudará para bajarla. No estarán las manos de su padre
ni de su madre. Deberá intentarlo de cara a la inmensidad, sin otra alternativa
que hacerlo con clase. Lo mismo sucede en la tenaz rutina de cada día:
al final de la tarde acabamos de comprender que nadie cuidó nuestra espalda
mientras buscábamos un pedazo de gloria.
Todo se traduce a una simple
ecuación: después de cada batalla, cuando desciende el telón
del espectáculo, o del crepúsculo, el jugador y la persona quedan
solos, y los aplausos son un ilegible sonido que se ahoga en el corazón
de la multitud.
El oficio de futbolista se parece al de los magos: debe
vivir de trucos, de trampas, de engaños repentinos. La vida cotidiana igualmente
debe estar poblada de argucias. No hay diferencia alguna: al jugador habilidoso
lo detendrán los golpes y al hombre honesto lo engañarán
las sombras que giran permanentemente a su alrededor.
Ninguna definición
del hombre es más exacta que un balón rodando, escapando o prendido
en el aire, que no se sabe exactamente dónde, cuándo y cómo
llegará a la sana alegría de los pies, o de los brazos que lo esperan
con ojos asombrados.
Para tener cierta gloria en la cancha y en la vida,
hay que querer de niño a la de cuero y aquellos horizontes que iluminan
la geografía; a la de cuero hay que acariciarla, quererla, saber que tiene
emociones, espíritu de ángel. Lo mismo será para un niño
de la calle, que si logra conocer y acercar los colores que surcan los vastos
cielos, volcará su alma hacia la libertad y consagrará su imaginación
para trasformar la desdicha en una felicidad que se respira en las más
idílicas latitudes.
Cuando un futbolista corre por la banda, lo hace
en busca del paraíso que anhela, porque la gloria perpetua no existe y
la fama es puro cuento. Lo cierto será que no se puede pasar por la vida
sin hacer una gambeta repentina. A su vez, siempre será una tristeza inmensa
no haber buscado en la tierra aquel pedazo de cielo que huela a paraíso.
La
cancha es semejante al cielo. Es el lugar perfecto para echar a volar libremente,
sin reglas ni limites, es donde se puede soñar con los ojos abiertos, y
se pueden inventar en milésimas de segundos verdaderos poemas que antes
no existían en la tierra.
Por sobre todo la cancha es el paraíso
de los niños sin recursos: así como el pintor que se cortó
una oreja precisaba apenas un poco de hollín y cenizas para armar sus oleos,
que hoy cuestan millones de dólares, un niño solo precisa un balón
para colmar de fantasía los corazones de miles de personas que aplaudirán
al prodigio natural, que es quizás el más maravilloso secreto que
exista.
La magia del fútbol es uno de los mayores enigmas de la creación
humana nadie puede entender que grandes astros del balompié, analfabetos,
tuvieran la extraordinaria inteligencia matemática de poner un pase exacto
de 50 metros, como en un lienzo artístico perfecto, y realizaran sucesivas
epopeyas y proezas que altos eruditos nunca podrán efectuar. Ver tanta
genialidad en los pies de un irreverente muchacho, da motivo para pensar que el
talento se cultiva en los laboratorios de las canchas de polvo, única cuna
de los ídolos.
Un hombre que tiene un libro en las manos jamás
estará solo, un niño que tiene un balón en sus pies guarda
la esperanza de no ser un personaje anónimo que peregrina por el mundo.
En la vida, como en el fútbol, una máxima se hace recomendable:
Tocar
e irse. Lo demás son fintas y gambetas que sobran.

*
(Este texto inédito del autor fue presentado
y leído en el marco de la Feria del Libro de Calama, del día 8 de
marzo, en la presentación de su reciente libro de cuentos de fútbol,
"Fintas y Gambetas" -Caliope Ediciones 2007-, en una tertulia
literaria donde participó junto al entrenador del Club Cobreloa, Gustavo
Huerta, el capitán y seleccionado nacional, Luis Fuentes, y el ex arquero,
seleccionado nacional, Oscar Wirth).