SERES DESHABITADOS Y SONÁMBULOS
A propósito del libro Las orillas del río están llenas de murmullos, de Reinaldo E. Marchant, Santiago, Pentagrama, octubre, 2007
Por Marco Aurelio Rodríguez
La literatura de Reinaldo Marchant es débito de los propios personajes del autor: ignorante de sus determinaciones y desenvuelta de inocencia. En este sentido, es una parodia de la vida (una metáfora un 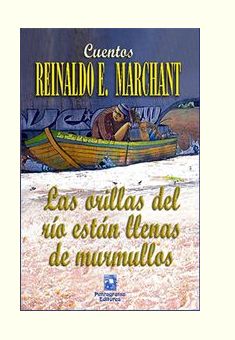 poco naif y casi camp) y sabemos que el candor en búsqueda de cartón piedra produce una imagen opuesta y esperpéntica, como si la niñez se disfrazara de adultez y copulara, como bromas de mal gusto, juegos de humor negro con traza expresionista; fingimiento literario. Su literatura, que habla de la vida misma, nos anestesia de la imposibilidad de ser felices. Como la estética donosiana. Como Bokowski y las tramas de Chinaski, pese a su desacato (fingimiento).
poco naif y casi camp) y sabemos que el candor en búsqueda de cartón piedra produce una imagen opuesta y esperpéntica, como si la niñez se disfrazara de adultez y copulara, como bromas de mal gusto, juegos de humor negro con traza expresionista; fingimiento literario. Su literatura, que habla de la vida misma, nos anestesia de la imposibilidad de ser felices. Como la estética donosiana. Como Bokowski y las tramas de Chinaski, pese a su desacato (fingimiento).
¿De qué manera referirse a este tipo de escritores sin que los prejuicios de la estética literaria y la ética vital no se entorpezcan falazmente? Leo el cuento “Ana María” de José Donoso, un relato hermosamente peligroso, donde pureza y degeneración de mundo se muestran a partir de dos personajes que, probablemente, corresponden a nuestra zona de oscuridad subconsciente: la niña inocente-indecente, el viejo ingenuo y vulnerable. Sin embargo, este relato lleva muchos reproches de lenguaje y no es una “obra perfecta”.
Igualmente, el paso del tiempo ha envejecido cuentos de Horacio Quiroga y de Baldomero Lillo. ¿Es justificable que el contenido de un cuento se desgaste con la consecución de las generaciones humanas? (Las obras clásicas no sufren ese deshonor.)
A Bokowski, en tanto, lo consideran pésimo escritor. Y sin embargo…
La vida para Bokowski es impureza, un perro muerto relegado a la nevera, similar a la crudeza de los otros escritores. Pero escarbando en esa costra encontramos belleza no contaminada, al 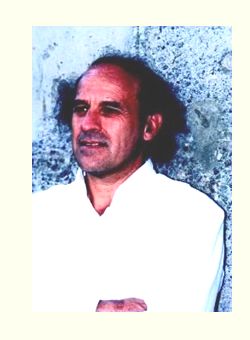 hombre sin apariencias y a la mujer sin maquillajes. Asunto que podemos colegir de los murmullos del libro de Marchant, Las orillas del río están llenas de murmullos, patria dentro de nuestra cotidianeidad y que no queremos (que no podemos) ver. Aquí están los desposeídos y los rengos de espíritu pero, sobre todo, los perdedores, aquellos que la vida deja al margen, los que viven los parámetros de su propia imaginación y que, incluso, a veces triunfan, precisamente por eso, por sus “mundos nuevos”, sus “universos diferentes”, su “imaginación desbordada” como un río en que la vida finge irse. Como si la literatura fuera la luz que le falta a la luciérnaga.
hombre sin apariencias y a la mujer sin maquillajes. Asunto que podemos colegir de los murmullos del libro de Marchant, Las orillas del río están llenas de murmullos, patria dentro de nuestra cotidianeidad y que no queremos (que no podemos) ver. Aquí están los desposeídos y los rengos de espíritu pero, sobre todo, los perdedores, aquellos que la vida deja al margen, los que viven los parámetros de su propia imaginación y que, incluso, a veces triunfan, precisamente por eso, por sus “mundos nuevos”, sus “universos diferentes”, su “imaginación desbordada” como un río en que la vida finge irse. Como si la literatura fuera la luz que le falta a la luciérnaga.
El mejor libro de Bokowski se llama La senda del perdedor y remarca su individualidad, su triunfo, su felicidad incomparable de poder ser él mismo y que, más encima, le permitan ser él mismo. Hay otro libro suyo que muestra la depuración de su escritura, Hollywood, parodia de un escritor vencido por la fama, una especie de guiño de la felicidad televisablemente pringosa; indudablemente podemos pensar que es su peor libro.
* * *
CUANDO MIS MURMULLOS SE VOLVÍAN DE COLORES, DECÍA
Estoy esperando a Eva. Llevo mucho tiempo esperando a Eva. Quizás son décadas o siglos que la espero. He fumado mil paquetes de cigarrillos. Mi piel se puso enjuta. Perdí la mitad de mi cabello esperando a Eva. Sé que en cualquier minuto aparecerá. La otra vez apareció cercana de una higuera. La única higuera del parque. Venía triste esa vez. Quizás muy triste. Y pasó sin mirarme a los ojos. Yo también quedé muy triste cuando la vi pasar. Aunque, a decir verdad, no iba tan triste como triste estaba yo. Desapareció caminando sin prisa. Traté de mirarla directamente a los ojos. Fue imposible. No sé por qué fue imposible mirarla a los ojos. Ahora la espero con más fe, digamos. Aunque llevo mucho tiempo aquí en la higuera –la única higuera que de verdad existe en el parque-. Sé que aparecerá sonriendo, con luces en la boca, se dirigirá a mis brazos y me mirará a los ojos. Así será, lo prometo. Lo malo puede estar en lo que no me concierne. En el mal tiempo, digamos. Decían que va a llover y está lloviendo a cántaros. Eso es un problema serio, digamos también. Eva, como todos saben, aparece desnuda y sus pies sufrirán un terrible martirio. Pobrecita. Por suerte no es problema para mí, su Adán. Yo, como me ven, estoy desnudo bajo la lluvia, a metros de la higuera, y sigo decidido a continuar esperándola como lo hago… ¿hace cuántos años?, ¿cuántas décadas? Mucho tiempo, se me hace. Algunos me toman por loco y yo, digamos la verdad, no soy un loco. Los locos son otros, esos que nunca esperan a nadie bajo una lluvia alucinante. Soy simple y llanamente Adán que espera a Eva al ladito de una higuera. Esta higuera que no tiene frutos. Menos, rosas. Donde los pájaros que cantan me dan más fe para creer que Eva aparecerá, según entiendo, apenas deje de llover. Ojalá así sea. Porque quiero entregarle a ella una flor, una flor que aún no se marchita en mis manos. También le ofreceré una espina. Una espina de las que pican y dejan ronchas. Sí, no quiero mentirle a Eva. ¡Ignoro si entiende esa gente que me observa con lástima! Seguiré esperando a Eva y nadie me detendrá. Ni siquiera la lluvia incesante. Ni los rayos eléctricos que se bifurcan en el cielo y explotan en mi barba. El día que llegue Eva le contaré de mi espera. La lucha que libro por esperarla muy apegadito a la higuera que hay en el parque. La que veo de frente a la lluvia incesante y musical, que desciende como una dulce amiga por mi cuerpo de ansias.
EL SOBORNO DE LA LUNA EN MI CAFÉ
Cierta noche invernal me encontré con una sonámbula: era una joven delgada, de cabello suelto, vestida con ropa de dormir. Llevaba los brazos caídos y los ojos cerrados como en un blanco sueño; no era la primera vez que se levantaba de su lecho y salía a deambular sin rumbo; amaba los rincones del Río. También hallé a un desheredado tieso en la escarcha: el frío lo mató. Los pungas corren tan rápido como las liebres. En una calle de verdad, dominando una maravillosa esquina, las putas saludan con piropos. Es la forma de atraer a los clientes. Me Peina el Viento los Cabellos enseña estas cosas. Las putas se parecen a los gatos y a la luna sonámbula, que peregrina por las noches con los ojos cerrados y que gusta visitar los rincones angélicos de los puentes que hay en el largo Río Mapocho.
LOS NN TIENEN SUS CABEZAS LLENAS DE HISTORIAS
Era una casona antigua donde habitaban las dos hermanas. La casona estaba frente al río. Yo miraba todos sus movimientos desde la ribera. Extrañas, hurañas, no platicaban con extraños. Usaban las primeras horas de la mañana para ir de compras. Caminaban con cierto tormento, como evitando al diablo. Eran pequeñas, nerviosas, bonitas. Se contaba que dormían juntas en una cama estrecha. Que eran huérfanas y que nunca habían besado a un hombre. Hacia la tarde, descorrían un tanto la cortina del ventanuco, bebían mate, tejían, observaban con espanto a los machos que merodeaban sus corazones. Alguna vez, más de veinte tipos bien vestidos llegaron con flores en las manos. No los atendieron. Nunca un varón entró a esa casa. Tenían de ayudante a un muchacho retrasado mental, orejón y baboso, que mantenían encerrado (lo llamaban Peter). Para una Navidad empezó a llegar un tipo de apariencia clerical. Andaba siempre sonriente, con un enorme escapulario colgado al cuello y una Biblia pequeña adherida en las manos. De tanto en vez, traía rosas blancas que arrancaba de los jardines. En un principio, le llevó semanas que lo recibieran; sin embargo, después las hermanas lo esperaban con evidente ansiedad en el umbral. Más temprano que tarde, corrió la noticia de que el presunto fraile las enamoró al unísono y las desfloró individualmente en días correlativos. Cuentan que una le llevó más de un mes de pasión. Con la otra le bastó un par de sesiones. Tiempo después, ya solas, abandonadas, las hermanas tuvieron muchos amores, una incluso alcanzó a parir un chico retrasado mental, orejón y claramente torpe. Años más tarde, ambas hermanas desaparecieron del suburbio. En tanto, el presunto fraile que les arrancó la virtud, murió golpeado por el vino. Dicen que no pudo cargar con la culpa de usar un hábito religioso y robar la inocencia a dos seres tan puros en este mundo ceniciento.
ME PEINA EL VIENTO LOS CABELLOS
A Me Peina el Viento los Cabellos
todavía se le recuerda acodado en los bares.
Era, lo que se dice, un buen tipo.
Hay que partir diciendo que ningún solo habitante de la tierra conoció el nombre legal del vanidoso, alegre y concupiscente Me Peina el Viento mis Cabellos. La gente, aquellos que lo querían y odiaban, los que lo ayudaron y abandonaron, tardaron años para meterle este apodo que lo retrataba con rotunda psicología y que él agradeció siempre con una sonrisa amable en su ancha boca de gruesos labios, haciendo alarde de aquella diminuta y perpetua verruga en la punta de la lengua, que enloquecía a las bataclanas cuando friccionaba sus sabrosas córneas.
La extraordinaria criatura, a saber, resultaba ser un personaje en todo sentido. Un cero a la izquierda en valores cívicos. Desconocía la moral y leyes de la república, si las hubiera, claro. Las normas del buen convivir las ignoró como si se tratara de un cesto de hormigas secas. Jamás trabajó un día a nadie. No tenía historia escolar ni familiar. Vivía de manera superflua. Acelerada. Quería morir joven y, vaya, le asestó medio a medio.
Los historiadores orales de su azarosa existencia, afirmaban que mamó hasta los tres años y dos meses y siete días, y que luego de ese ímpetu salvaje su ignota madre tomó la decisión de abandonarlo bajo los puentes del Río Mapocho, lugar donde sobrevivió gracias al cariño de los animales y de la eterna galería de personajes anónimos que pululaban como baratas nocturnas.
Le gustaba la comida de los animales –nuestra comida, afirmaba-. Se acostaba al amanecer y se levantaba a la hora en que el sol toca la campana. No hablaba con los elegantes. Ni entraba a los rotativos del cine. Tampoco se le conocieron parientes lejanos y, durante un tiempo, se habló con insistencia de un amorío con un mariquita que le contagió el chancro, una enfermedad fútil para él. Detestaba la explotación laboral y de paso se declaraba miembro del partido comunista de Sudamérica. Para ser justo, nadie sabía qué carajos hacía verdaderamente en la Tierra, y cuando le tiraban esta pregunta, Me Peina el Viento los Cabellos, ponía saliva en la palma de la mano y embadurnaba su intacta y límpida cabeza, que no tenía un solo pelito (¡no mejor cardaba el viento juncos imposibles!) y lanzaba estrepitosas carcajadas: “¿Quién sabe qué hace en la tierra?”, consultaba enseguida. Silencio. Echo lo cual, silbando, las manos en los bolsillos, salía a caminar a la manera de Cantinflas por Avenida Santa María y Recoleta, recibiendo a cada paso el saludo cordial de los parroquianos, de los atorrantes ( que tomaban sol igual que lagartos), aceptaba la bendición de un cura, la burla de nómades gitanos, la reiteración de su nombre usado para todos los efectos de trámites que exige la Constitución, y que sería estampado en el certificado de defunción un 28 de febrero cuando se detuvo su alegre corazón, luego de ser picado por una bandada de pulgas, decían unos, por una pareja de ratas, comentaban otros, o quizás por el puro bicho de abandonar de una buena vez esta comarca que le otorgó el sagrado seudónimo Me Peina el Viento los Cabellos, orgullo y esperanza en los calvos que quedaban por ahí, desahuciados, peregrinando en las calles ya sin su recia estampa.
Tenía fama de solidario. De cuando en tanto, salía repartir víveres y dinero a los necesitados. Altagracia, desde los puentes del Río Mapocho, siempre agradeció la alimentación que le mandaba en los momentos en que ya se lo comían los gusanos.
Matado ya el varón, salieron a relucir un par de rarezas estampadas en su singular biografía. Una de ellas fue su confusa época de “cafiche”. Entonces era un joven apuesto, que usaba boina y un corbatín decrépito. Bañado en colonia barata, salía a buscar muchachas incautas que vendían sexo a un módico precio. Las encontraba en los sectores de El Salto y el Barrio Bellavista. Luego de hacerlas engordar con un puchero al paso, las metía a una tina, enjabonaba su cuerpo y aseaba, cuidadoso, sus presas eróticas, que para él valían oro. Sin tardanza, las lamía enteras, las besuqueaba, mordía y lamía con la verruga de la lengua la soberana república de sus zonas público-privativas, movilizaba sus dedos en los recodos sensibles de piel, hasta alcanzar su confesión de amor. Trabajo lento, de chino, que lo convertía en héroe amatorio. Las enamoraba todavía más, cuando introducía la grandiosa figura de su intimidad, probablemente la única herencia legada por su estirpe, que fue superior en tamaño en cuanto concurso libidinoso participó. Después las disponía en mejores lugares a ofrecer lujuria y hacia la medianoche pasaba a buscar su porción de ganancia.
Entre las chicas, se hizo famoso. Todas querían conocer su laborioso método de limpieza, de aprendizaje al amor. Se cuenta que llegó a tener bajo su peculio a cuarenta y tres muchachas traviesas. Fueron tiempos gloriosos de Me Peina el Viento los Cabellos. Había dinero, buen pasar, automóviles rabiosos, devotas parrandas. Las apasionadas luchadoras de lecho ocasional esperaban con ansia la llegada del amanecer para encontrarse con el artero macho, para depositar en sus bolsillos el porcentaje material de las ganancias. Liando un habano, él las llevaba a una perfumada habitación, las mimaba, una por una, a veces les servía café, té, un poco de complaciente trago. Luego las amaba con técnicas innovadoras que inventaba en las largas tardes de abulia existencial. En una oportunidad, se dice, se cuenta, Me Peina el Viento los Cabellos tuvo coito con diecisiete hembras reclutadas, en un período de horas, una por una, y con esa fabulosa verga en ristre, de eyaculación retardada, que siempre lo dejaba en calidad de héroe del éxtasis sentimental de la carne y sus frescos racimos.
Quizás lo más asombroso sucedió el año 1969, cuando, por una circunstancia que él jamás logró entender, embarazó a varias jovencitas al unísono, convirtiéndose meses después en un padre que en absoluto cumplió con su responsabilidad convencional, llegando, incluso, a desconocer física y legalmente a las crías, y dejar de ver a sus madres, y de señalar esa frase que quedaría para siempre en el recuerdo de quienes lo conocieron: “Yo nací para que me amen y no para amar a extraños”. (Habló de manera sincera.) Y remató: “pídanme lo que quieran, menos responsabilidad humana…”.
El día que lo encontraron muerto, la noticia corrió como una efusión de tristeza. Hubo una fila interminable de curiosos que venían a expresarle adiós. Había otros, afortunadamente los menos, que se acercaron “para asegurarse si de verdad estaba muerto...”. Llegaron coronas con flores de todas partes de la tierra, de todas las casas de remolienda posibles de imaginar. Sus compadres, Tobías y Lucero, lo despidieron con rosas blancas que unas chicas sensuales sostenían en los aparatosos senos. Se hicieron presentes policías, jueces de la nación, atorrantes, parlamentarios, delincuentes, organilleros, gente con cara de jamelgos, jugadores de fútbol, autoridades importantes. Cuando entregaron el cuerpo, se suscitó un pequeño inconveniente: unas viudas llegaron con tres ataúdes clásicos, distintos, y otras viudas mostraron siete ataúdes también distintos, pero no con capacidad para encajonar el cadáver de un difunto, sino medían unos cuarenta centímetros de largo, con veinte de ancho, según esgrimían para dar religiosa sepultura, de manera especial, a su adorable y popular verga, que era el verdadero motivo del duelo que conmovía a las mujeres que lo trataron. “¡Lo demás es hipocresía!”, resaltaron.
Naturalmente, esto ocasionó una impensada problemática desde un punto de vista de carácter filosófico. No existía precedente de un hecho similar en los anales de un entierro moderno. Se comentaba que en la autopsia de rigor, el tipo que limpiaba sus entrañas, al descubrir su descomunal presa metida entre las piernas, pegó una resonante exclamación: “esto da para dos funerales”. Lo habló con las respectivas deudas y el asunto quedó arreglado en beneficio de “las dos vidas con que lo premió la madre Naturaleza…”.
Cada grupo reclamó privilegio para enterrarlo. Hubo intentos de riñas, gritos, pugilatos, amenazas, enconos. Fue necesario que actuara la fuerza pública. Reclamaban mejor derecho sobre los restos del malogrado gañán y la desproporcionada tripa ahora fenecida, que lucía inerte, extendida, con velo y cirios encendidos alrededor, en uno de los minúsculos cajones. Al final, se impuso el criterio de la razón y Me Peina el Viento los Cabellos fue depositado en el mejor féretro y cajoncito a la vez, dándose el gusto de un doble funeral que ya lo quisiera el más famoso actor de cine. Empezó, al fin, la ceremonia del adiós.
Después de discursos cargados de erotismo, anécdotas de noche, relaciones portentosas, un hijo no reconocido suyo leyó una escueta nota póstuma: “A mis hijas y mujeres que me sobrevivirán, les pido que en mi ausencia no dejen de cobrar un precio justo y permanente por el disfrute de su fruta... Será la mejor manera de honrar mi memoria”. Dicho lo cual, el cortejo partió fraccionado en dos grupos rumbo al cementerio, bajo una lluvia sietemesina de verano.
Un cura acompañaba a los deudos que seguían el cortejo tradicional, que eran los menos en cantidad. Frente de ellos, avanzaba otro carrito que trasladaba a su glorioso pene. En número, eran los más. Y los que más tristes y dolidos estaban. Lloraban de forma sincera. Las putas, inclinadas en su mayoría a este sepelio, iban gritando de soledad. Dos corpulentas se desplomaron de emoción. Uno que otro temeroso oraba por la salvación de su alma. No se sabía de cuál alma: si de ésta o aquélla… ¡Dejen que Me Peina el Viento los Cabellos descanse en paz!, pidió Altagracia. Y su petición fue cumplida.