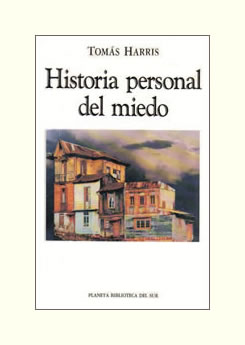Historia personal del miedo
(Editorial Planeta, 1994, 188 páginas)
Tomás Harris
El mueble
"Para
este animal quizá el cuchillo
del carnicero sería lo mejor, sin
embargo tengo que negarlo, por ser
algo heredado".
Franz Kafka.
¿Estuvo siempre el Mueble blanco, o más bien grisáceo
por el polvo, ahí, en un vértice del escritorio que
compartíamos con mi sobrino Alfredo?
¿O esa tarde, cuando yo revisaba mis manuscritos de un cuento
llamado "El Mueble", Annette, nuestra mucama, golpeó
la puerta, interrumpiéndonos, para anunciarnos que nos traían
como herencia aquel Mueble?
Mi nombre es Patrick Johnson, y él, mi sobrino, es —o era—
Alfredo, Alfredo Johnson. La única certeza, en esa tarde soleada
de primavera, cuando yo trabajaba en mi cuento "El Mueble",
que nada tenía, aparentemente, que ver con ese lúgubre
y gris rectángulo que entre los dos tuvimos que subir hasta
el cuarto piso de nuestro departamento y adosar improvisadamente en
un ángulo de nuestro escritorio, mientras, sin decírnoslo,
nos preguntábamos qué haríamos con ese espantoso
mueble, entre blanco y gris, que perturbó, aquella tarde primaveral,
nuestras respectivas actividades.
Mi relato "El Mueble" trataba de un escritorio con múltiples
cajoncillos, en los que al anochecer los manuscritos de los cuentos
del narrador de ese cuento, "El Mueble", se metamorfoseaban
y, al día siguiente, eran otros cuentos, que cambiaban sus
fábulas de animales humanizados en muebles animalizados y dejaban
malignas moralejas.
Estas moralejas, que no debía reproducir por lo horrible preternatural
y diabólico de sus mensajes, se alejaban cada vez más
de lo humano, y de lo animal humanizado y...
Como la imaginación me superaba, pensé en resolver el
enigma del escritorio con la fácil fórmula de las cajas
chinas: en cada cajón había un cajón con un mensaje,
que remitía a otro cajón, que encerraba otro mensaje
y otro cajón, y así...
Fue cuando llegó el mueble de la tía Teodora, que en
vida llamaban Tracy, cuyo origen yo y Alfredo, que en vida llamábamos
Alfred, discutimos. ¿Cuál era su origen? ¿Por
qué a nosotros? Sólo teníamos la certeza de que
era una herencia y, por lo tanto, lo debíamos aceptar.
El Mueble era rectangular, blanco, grisáceo, sin estructura
pragmática discernible. Como no sabíamos qué
hacer con él, lo adosamos a un rincón del escritorio
compartido y durante unos minutos lo contemplamos: cubría mis
diplomas de Doctor en Lenguas muertas y una reproducción de
"Asesinato" y "Asesinato por placer", de Otto
Dix.
Sin decir palabras, decidimos que el mueble era horripilante o, peor,
de mal gusto, kitsch, camp, posmoderno o demoníaco; pero no
podíamos deshacernos de él: botarlo por la ventana del
cuarto piso era peligroso, podía caerle en la cabeza a doña
Lola, una chica almodóvar entrada en los sesenta, o al Oscar,
un cabro de mierda que nada tenía que ver con el enano de Schlöendorff;
además, era una herencia. Tácitamente, decidimos hacer
del mueble algo hermoso, un objeto que no nos perturbara, un objeto
llegado del cielo, un objeto de alegría, arte y pasividad.
Nos pusimos de acuerdo. Alfred decidió hacer del rectángulo
blanco algo más que eso, el Mueble heredado perennemente por
la tía Tracy. Nos sentamos en nuestros sillones de felpa alba,
con sendos coñac y fumando nuestros habituales habanos, para
discernir. Alfred dijo: "Tío, tengo una idea que llevaré
a cabo esta noche. Transformaré este Mueble en una Catedral;
le pintaré filigranas doradas en sus vértices, tallaré
gárgolas y especies innombrables en sus costados, monjes maléficos
y monstruos como los que describe el turco loco del Necronomicon:
tentáculos ahorcando monjas... Nos reiremos, lo transformaremos
en un templo pagano llamado Thaammod, la ciudad sin nombre."
Yo no le quise confesar que tales tallados con colores inauditos que
él me describió, no daban ni para la más gótica
catedral, pero cuando me fui a dormir, vi a Alfred, furioso, con sus
gubias y óleos, como atacando el mueble, que se aquejaba de
formas y colores, entre la perturbadora música de Iron Mayden.
Al día siguiente, mientras un lívido rayo de sol entró
por mi ventana, Alfred abrió la puerta de un golpe y preso
de una gran agitación gritó: Tío, ven a verlo,
creo que lo logré.
A pesar de mi abrupto despertar, del coñac, de las pesadillas
con el mueble, me levanté y lo seguí al escritorio.
Abrí la puerta. Ahí estaba el mueble. Annette pasaba
su índice sobre la superficie rectangular, entre blanca y gris,
gruñendo: A este mueble le hace falta que se lo sacuda alguna
vez.
Jadeando, muy alterado, Albert me juró que lo había
atacado con sus gubias, con su betún de judea, hasta con un
cincel. No pude convencerlo de que sólo lo había soñado.
Con un gesto de agotamiento me dijo: Sí, tío, tal vez
me dormí y sólo lo soñé. Los pitos y el
coñac, qué sé yo; pero lo prometimos, esta noche
lo intentarás tú.
Yo ya no tenía deseos de transformar ese armatoste en nada,
sino sólo terminar mi relato "El Mueble"; pero tal
vez por el cariño que sentía por Alfred, por su hipersensibilidad
y la simetría de mi cuento "El Mueble" y el odio
a ese rectángulo impuesto que nos invadía el escritorio,
esa noche lo pinté completamente de rojo. Al día siguiente,
Albert me despertó, se veía muy pálido, entrecortadamente
me dijo que él antes de acostarse veía como yo pintaba
el mueble de rojo, a brocha gorda, como con odio. En seguida me tomó
del brazo y casi me arrastró hasta el escritorio. Allí,
Annette pasaba su plumero por sobre la superficie entre blanca y gris
del rectangular armatoste, quejándose. ¡Cuándo
se decidirán qué hacer con esta porquería!...
La noche siguiente, según el acuerdo, le tocaba a Alfred. Pálido,
temblando, dijo: Lo convertiré en un confesionario con cortinas
grises y celosías de lata y esperaré oculto a que vengan
los malditos, aunque sean los Angeles Descarnados de la Noche o los
Vampiros-Perros, los Vampiros de Pies rojos o algún puto Dhol.
No importa, daré con ellos y los destruiré como corresponde.
Lo vi con sus gubias y polvo de judea y un latón herrumbroso
acomodarse junto al mueble. Esa noche dormí entrecortadamente
agobiado por múltiples pesadillas y la música de Iron
Mayden. En el sueño, Alfred me preguntaba cuadruplicada su
imagen como olográfica, rodeando mi cama: Tío, ¿el
hombre es capaz de escapar a su humanidad? Después, dentro
de la misma pesadilla el rostro de Alfred emblanquecía como
la nieve hasta hacerse transparente, tanto que yo podía distinguir
sus músculos, venas y, al fondo, su cráneo desnudo.
Me decía: "Tío, este mueble es sólo una
maldita historia, pero debemos darle un final, porque el desgraciado
está vivo, y quiere separarnos, eso, fue enviado para separarnos...
Debes terminar tu cuento..."
—Pero mi cuento nada tiene que ver —le acoté en sueños...
—No —continuó, tapándose el rostro con sus manos de
cadáver. Sentí horror. "No, prosiguió; o
se queda ahí, sucio, entre su blanco que no es blanco, o se
multiplica por toda nuestra casa, sin que haya otro mueble distinto
a él, tío, debes terminar tu relato o si no..."
Al otro día desperté teniendo frente a mi rostro lo
que, por así decirlo, quedaba del rostro de vida de mi sobrino.
—¡Ven! —aulló—. ¡Ven! —mientras me arrastraba hacia
el ángulo donde ¿yacía? el mueble: —¡Mira!
Annette, un tanto molesta, mostrando su índice empolvado preguntaba:
"¿Por qué no pintan este mueble con su color natural?"
Esa noche, como era mi noche, tomé un tarro de pintura blanca
y durante toda la noche pinté el mueble de blanco, blanco sobre
blanco y blanco. Desperté cerca de las ocho. El día
estaba mustio, entre gris y blanco. Annette entró a mi pieza
y puso una de sus gruesas manos sobre mi hombro. Dijo: Alfred murió.
Sólo recuerdo que Alfred yacía exangüe bajo el
mueble. Annette sollozaba: ¿Por qué no limpiamos este
mueble de una vez por todas?
Finalizado el funeral de Alfred, Annette limpió el mueble,
hasta dejarlo muy blanco, como la leche o la nieve, no lo sé.
Yo, por fin, pude continuar mi relato "El Mueble", donde
un cajón llevaba a otro cajón y a otro cajón,
hasta que al final...

La provocación
Un anciano aldeano de Moldavia le propone a un joven
turco cometer un error más grande que el que él, el
anciano, cometió en su vida. Si llega a lograrlo, heredará
sus tierras, su dinero y su hija adolescente. El joven turco le solicita
al anciano alguna pista. El anciano, guiñándole un ojo,
le responde que, justamente, el desafío consiste en eso: no
tener pistas de su gran error. Esa noche, agobiado por el enigma y
los jadeos de su madre agónica, el joven turco la destroza
a hachazos y oculta los despojos bajo la nieve. Al día siguiente
vuelve el anciano y el joven le cuenta su gran error, ya que cometido
el crimen estaba arrepentido y no sabía si podría cargar
con la culpa. Entonces, según el acuerdo, el joven turco le
pide al anciano que confiese cuál fue su gran error. El anciano
le da dos palmadas en la mejilla con su gruesa mano de campesino y
le dice: "El error más grande de mi vida fue violar a
tu madre nueve meses antes que tú nacieras, hijo".

La hija
del sepulturero
"...al
amparo de la oscuridad, salen de las rendijas y grietas, de
las
buhardillas y los callejones de la ciudad, aquellos seres humanos
que, por razones tenebrosas y remotas, se guarecen en sus grises
nichos."
August Derleth
En un pequeño cementerio situado en las afueras
de Providence, derruido y desamparado por el tiempo y la distancia,
rodeado apenas por unas verjas tamizadas por el óxido causado
por la humedad del inmenso bosque que lo rodeaba, vivía Andrew
Smith, el sepulturero, un hombre gibado, taciturno y mustio. Su hija
de doce años, de cuya madre nunca se había tenido noticias,
casi no hablaba, sólo jugaba con sus muñecas entre las
lápidas y musitaba letanías sin sentido.
Una noche, después de terminada una de las escasas
ceremonias fúnebres que se llevaban a cabo en ese remoto cementerio,
el entierro de un hombre muy rico, un filisteo de espíritu
podrido y alma corrupta, llegaron, cerca de la medianoche, los profanadores
de tumbas, las hienas, los ladrones de cadáveres, esos que
proveen a los estudiantes de medicina de lo que los médicos
a su vez han provisto al sepulturero.
Como dos gatos de Baudelaire, los ladrones de tumbas
saltaron sigilosos la verja rojiza del cementerio y se encaminaron
directamente a la tumba recién cavada, donde en ese mismo momento
los gusanos ya se aprestaban a comenzar el tránsito de la carne
del muerto hacia los perdidos albores de la tierra.
Pero los gusanos fueron interrumpidos por las palas de las hienas
que cavaron con presteza la fosa y descerrajaron la tapa del cajón
que, ya humedecida, se abrió sin dificultad. Dentro estaba
el cadáver, ricamente ornamentado, porque quizás pensaba
que para cruzar la puerta de los cielos había que llevar como
presente a los Dioses todo el oro que en vida atesoró. Es por
eso que, tal como las hienas que huelen de lejos el hedor de la riqueza,
se descuelgan entre las grietas grises para apoderarse de ese hedor.
Una de las hienas saltó dentro de la fosa y comenzó
a despojar al cadáver de su oro, mientras la otra echaba los
tesoros en un saco de arpillera café, manchado de tierra y
grasa. Antes de salir, la otra hiena le susurró: "La cabeza,
están pagando bien por un cráneo en la Facultad de Medicina".
La otra hiena miró el desencajado gesto de la cabeza del cadáver
y palpándole las mejillas en tránsito hacia la putrefacción
dijo: "Es que tiene todavía mucha mierda". "No
importa", susurró la otra hiena, "hirviéndola
un par de horas le sale toda".
Entonces, la hiena que estaba en la fosa, cercenó
la cabeza del filisteo con un solo golpe de su pala y se la pasó
asida de los blancos cabellos a la otra hiena, que la echó
dentro del saco junto a los demás tesoros.
Cuando se aprestaba a salir, escuchó unos pasos que se alejaban
corriendo, profiriendo maldiciones, y otros pasos que se acercaban,
pero más gráciles, como de gato o de niño. "Infeliz",
rió la hiena mientras intentaba salir de la tumba, "te
agarraré aunque sea en el infierno". Cuando asomó
su cabeza la vio: era la hija del sepulturero, desolada, triste, como
a punto de desvairse entre las criptas, enfundada en su transparente
vestido rojo. "Andaba sepultando mis muñecas, pero veo
que tú te estás escapando. Eso no se hace, señor",
le dijo la niña a la hiena.
"Hija de perra", le dijo la hiena a la niña, y cuando
iba a darse el envión para salir de la tumba mientras miraba
ansioso los flacos muslos de la muchacha, sintió la aguda punzada
de un clavo en su pie y, al removerlo, quedó atascado entre
la madera del ataúd y el cadáver.
"Se te olvidaba esto, señor", le dijo la niña
a la hiena, arrojando el saco de los tesoros dentro del agujero, donde
la hiena se retorcía, blasfemaba y aullaba. Después,
la hija del sepulturero, con la pala que había dejado botada
la otra hiena, al ver aparecer lo que creyó una aparición
y largarse pronto del maléfico lugar, lentamente comenzó
a cubrir la tumba, con el filisteo y la hiena dentro, con la misma
tierra que nunca debió ser removida de su lugar. Mientras cubría
a la hiena, que bramaba blasfemias entre pedidos de caridad y arrepentimiento,
la niña cantaba una de sus inefables letanías: "Camina,
no corras/no corras, camina/no camines/repta/no reptes, descansa...
en paz".
La mañana llegó, alejando las sombras de la noche e
intercambiándolas por las sombras del umbrío bosque
que rodeaba el cementerio. Todo transcurría igual a todos los
días. La hija del sepulturero desenterraba sus muñecas,
que resucitaban al nuevo día y que sepultaba noche a noche
en su ritual eterno. Mientras, el sepulturero limpiaba el cadáver
de una bella joven y la ungía con óleos, una bella joven
como debió haber sido la madre de su hija, mientras pasaba
con suavidad sus aceitadas manos por sobre el cadáver y su
mirada se perdía en el vacío de esas carnes que pronto,
muy pronto, sólo serían tierra.