Contradictorio año del Centenario de
nuestro Premio Nobel. Por un lado se faranduliza el mito del vate
y se le convierte en moneda de cambio y, por otro, se premia a Víctor
Hugo Díaz, poeta de choque, quien no parece avenirse con las
instituciones.
Trazo una rayita en la pared de mi dormitorio al final
de cada día, uno menos para que concluya el llamado año
del Centenario y se lleve para siempre tanta batucada nerudiana, baile
de máscaras, 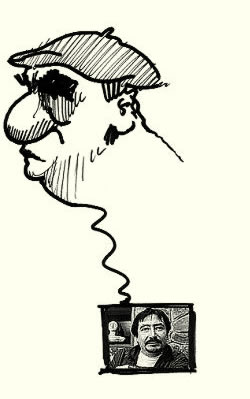 fiesta
de disfraces. Quedará sobre el territorio patrio una gran resaca
de nada, papel picado, plaga de borrachos de chovinismo durmiendo
en la acera. ¿Algún nuevo lector de la obra de Neruda?
Difícil. ¿Algún imitador trasnochado de su postura
de vate iluminado? Muchos. Uno levanta una piedra y salen varios muchachones
arrogantes, convencidos de que se puede aspirar a la gloria por el
solo hecho de tomar cerveza y repetirse el plato de cada lectura poética
en que los invitados son ellos mismos. ¿Para qué leer
a Vallejo? ¿Para qué leer a Catulo, a Horacio, a Trakl,
a Pessoa, a Kavafis, a Barquero? No hay tiempo. Tenemos que llegar
rápido a estampar nuestros versillos en alguna antología
de autoconsumo, mamá se pondrá orgullosa.
fiesta
de disfraces. Quedará sobre el territorio patrio una gran resaca
de nada, papel picado, plaga de borrachos de chovinismo durmiendo
en la acera. ¿Algún nuevo lector de la obra de Neruda?
Difícil. ¿Algún imitador trasnochado de su postura
de vate iluminado? Muchos. Uno levanta una piedra y salen varios muchachones
arrogantes, convencidos de que se puede aspirar a la gloria por el
solo hecho de tomar cerveza y repetirse el plato de cada lectura poética
en que los invitados son ellos mismos. ¿Para qué leer
a Vallejo? ¿Para qué leer a Catulo, a Horacio, a Trakl,
a Pessoa, a Kavafis, a Barquero? No hay tiempo. Tenemos que llegar
rápido a estampar nuestros versillos en alguna antología
de autoconsumo, mamá se pondrá orgullosa.
Pero quizás no todo haya sido en vano. El Centenario
de Neruda pondrá sobre el tapete y tornará un poco más
audible una voz poética que durante largos años ha venido
machacando fuera de los márgenes de la oficialidad literaria,
la del díscolo y urbano Víctor Hugo Díaz
(Santiago, 1965). El Premio que anualmente entrega la Fundación
Pablo Neruda se ha convertido, sin duda, en el reconocimiento más
importante dentro del ambiente poético criollo. A diferencia
de las becas estatales o privadas, para obtener este galardón
no es necesario enviar currículos o inventar un proyecto de
obra, sino que el propio jurado se encarga de rastrear la trayectoria
de los poetas menores de cuarenta años. No son muchos tampoco,
no nos hagamos ilusiones. Aunque basta con haber auto editado un par
de librillos con afanes poéticos y haber conseguido algún
comentario halagüeño en la prensa escrita, quizás
hasta con su fotito loca en algún suplemento cultural, para
que los aludidos se sientan con los merecimientos suficientes. Por
eso cada año se sacan los ojos unos a otros, pelan de lo lindo,
muestran los colmillos. Este año, además, el Centenario
garantizaba una notoriedad mayor del poeta ungido y cada candidato
y candidata soñaba con ingresar a La Chascona bajo el tronar
de las trompetas de la gloria. Por eso da gusto que sea un poeta alejado
de la pompa y la impostura el que se lleve los laureles.
Felicidad invertida
Autor de "La comarca de senos caídos",
"Doble vida", "Lugares de uso" y "No tocar",
Víctor Hugo Díaz representa a una generación
literaria -la de los ochenta- que creció bastante a la deriva,
huérfana, en la calle. Marcada por la época del toque
de queda y de los estados de emergencia, sus integrantes se acostumbraron
a transitar por las catacumbas y a intercambiar fotocopias con los
versos de poetas de los que habían escuchado hablar de oídas,
un poco en sordina, por referencias que siempre tenían algo
de subversivo. Formados en un tiempo en que no era sensato siquiera
soñar con becas o premios de cualquier especie, es evidente
que esa precariedad sirvió para fortalecer el temple de algunos
y apurar la deserción de muchos. Selección natural que
le llaman. Y toda esa pertinacia suicida, esa fragmentación
social y política, esa soledad de los suburbios, está
expresada de manera vital e intensa en los textos de Víctor
Hugo Díaz. Su obra es una especie de constante deambular por
la ciudad, un poco perdido, sin destino definido, pero siempre con
el ojo y el oído atentos para captar los pequeños detalles
de una vida que se arma como un castillo de naipes: en cualquier momento
se viene abajo. "Escribo caminando y me siento a corregir",
así comienza el poemario "No tocar", como una advertencia
y una consigna que habla del entrecruce necesario de vida y poesía,
experiencia y oficio literario. Tal como los lugares que recorre,
plazas, cantinas, fábricas, cines, centros comerciales, apropiándose
soberanamente de ellos, sus textos invitan al lector a una utilización
semejante, descarada y activa, como un pedazo de ciudad que queda
atrapado en la palabra, rescatado de las miradas y discursos de maqueta.
Víctor Hugo Díaz es un poeta de uso.
Hoy le llueven entrevistas, los comentarios críticos,
los reconocimientos sinceros e interesados y uno no puede evitar preguntarse
si el poeta será capaz de salir airoso de semejante arremetida,
un palmoteo institucional que busca, sin duda, domesticarlo. Por eso
se siente la urgencia de repetirle alguno de sus propios versos, esos
que aparecen en "La felicidad invertida", por ejemplo: "Lo
menos importante es lo que está pasando/ el resto, lo denso,
es lo que no pasará/ Porque después se acaba la cuerda,
viene la resaca/ y nadie piensa en la guerra".
La muerte muerde
Los felinos del bajo mundo están de juerga
esta noche
cantando a la luna en cuarto menguante
(forma de cimitarra, penacho de mezquita o daga)
Los últimos pasos se deshidratan bajo el sol
que bosteza
Las huellas seguirán ahí, sólidas
cuando se inaugure el paseo peatonal
Cede la palabra y deja el escenario al vacío vulgar
de los felinos
Uña retráctil desafinada que abuchea
devolviendo la fruta podrida
Pasos lentos, músculos, pelaje:
saborea y lame sus secretos
no hay más ladridos.
Víctor Hugo Díaz