Yo maté
al Che
Víctor
Montoya
Octubre, 2005
Cuando me tocó la orden de eliminar al Che, por decisión
del alto mando militar boliviano, el miedo se instaló en mi
cuerpo como desarmándome por dentro. Comencé a temblar
de punta a punta y 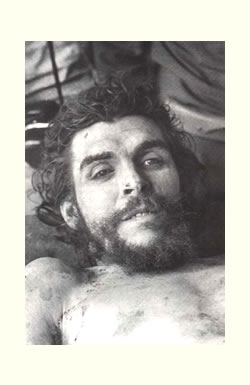 sentí
ganas de orinarme en los pantalones. A ratos, el miedo era tan grande
que no atiné sino a pensar en mi familia, en Dios y en la Virgen.
sentí
ganas de orinarme en los pantalones. A ratos, el miedo era tan grande
que no atiné sino a pensar en mi familia, en Dios y en la Virgen.
Sin embargo, debo reconocer que, desde que lo capturamos en la quebrada
del Yuro y lo trasladamos a La Higuera, le tenía ojeriza y
ganas de quitarle la vida. Así al menos tendría la enorme
satisfacción de que por fin, en mi carrera de suboficial, dispararía
contra un hombre importante después de haber gastado demasiada
pólvora en gallinazos.
El día que entré en el aula donde estaba el Che, sentado
sobre un banco, cabizbajo y la melena recortándole la cara,
primero me eché unos tragos para recobrar el coraje y luego
cumplir con el deber de enfriarle la sangre.
El Che, ni bien escuchó mis pasos acercándome a la
puerta, se puso de pie, levantó la cabeza y lanzó una
mirada que me hizo tambalear por un instante. Su aspecto era impactante,
como la de todo hombre carismático y temible; tenía
las ropas raídas y el semblante pálido por las privaciones
de la vida en la guerrilla.
Una vez que lo tenía en el flanco, a escasos metros de mis
ojos, suspiré profundo y escupí al suelo, mientras un
frío sudor estalló en mi cuerpo. El Che, al verme nervioso,
las manos aferradas al fusil M-2 y las piernas en posición
de tiro, me habló serenamente y dijo: “Dispara. No temas. Apenas
vas a matar a un hombre”.
Su voz, enronquecida por el tabaco y el asma, me golpeó en
los oídos, al tiempo que sus palabras me provocaron una rara
sensación de odio, duda y compasión. No entendía
cómo un prisionero, además de esperar con tranquilidad
la hora de su muerte, podía calmar los ánimos de su
asesino.
Levanté el fusil a la altura del pecho y, acaso sin apuntar
el cañón, disparé la primera ráfaga que
le destrozó las piernas y lo dobló en dos, sin quejidos,
antes de que la segunda ráfaga lo tumbara entre los bancos
desvencijados, los labios entreabiertos, como a punto de decirme algo,
y los ojos mirándome todavía desde el otro lado de la
vida.
Cumplida la orden, y mientras la sangre cundía en la tierra
apisonada, salí del aula dejando la puerta abierta a mis espaldas.
El estampido de los tiros se apoderó de mi mente y el alcohol
corría por mis venas. Mi cuerpo temblaba bajo el uniforme de
verde olivo y mi camisa moteada se impregnó de miedo, sudor
y pólvora.
Desde entonces han pasado muchos años, pero yo recuerdo el
episodio como si fuera ayer. Lo veo al Che con la pinta impresionante,
la barba salvaje, la melena ensortijada y los ojos grandes y claros
como la inmensidad de su alma.
La ejecución del Che fue la zoncera más grave en mi
vida y, como comprenderán, no me siento bien, ni a sol ni a
sombra. Soy un vil asesino, un miserable sin perdón, un ser
incapaz de gritar con orgullo: “¡Yo maté al Che!”. Nadie
me lo creería, ni siquiera los amigos, quienes se burlarían
de mi falsa valentía, replicándome que el Che no ha
muerto, que está más vivo que nunca.
Lo peor es que cada 9 de octubre, apenas despierto de esta horrible
pesadilla, mis hijos me recuerdan que el Che de América, a
quien creía haberlo matado en la escuelita de La Higuera, es
una llama encendida en el corazón de la gente, porque correspondía
a esa categoría de hombres cuya muerte les da más vida
de la que tenían en vida.
De haber sabido esto, a la luz de la historia y la experiencia, me
hubiese negado a disparar contra el Che, así hubiera tenido
que pagar el precio de la “traición a la patria” con mi vida.
Pero ya es tarde, demasiado tarde...
A veces, de sólo escuchar su nombre, siento que el cielo se
me viene encima y el mundo se hunde a mis pies precipitándose
en un abismo. Otras veces, como me sucede ahora, no puedo seguir escribiendo;
los dedos se me crispan, el corazón me golpea por dentro y
los recuerdos me remuerden la conciencia, como gritándome desde
el fondo de mí mismo: “¡Asesino!”.
Por eso les pido a ustedes terminar este relato, pues cualquiera
que sea el final, sabrán que la muerte moral es más
dolorosa que la muerte física y que el hombre que de veras
murió en La Higuera no fue el Che, sino yo, un simple sargento
del ejército boliviano, cuyo único mérito –si
acaso puede llamarse mérito– es haber disparado contra la inmortalidad.