JUAN
MIHOVILOVICH
EL
VENTANAL DE LA DESOLACION
cuentos
"Se sintió como si, perdido
en medio de una agitada muchedumbre de millones de seres humanos, debiera reconocer
el rostro de un desconocido que le trae un mensaje salvador y del que no sabe
más que eso: que es el portador del mensaje que puede salvarlo".
(Sobre
héroes y tumbas/ E. Sábato)
"A
los amigos de infancia
que en Punta Arenas fueron.
A
Vania y Andrés que siempre son."
NOSOTROS
TUVIMOS LA CULPA, RUPERTO
Es posible que nos hubiésemos
percatado demasiado tarde, pero al decidir abrir los ojos y extrañarnos,
hacía mucho tiempo que Ruperto Negrete daba volteretas en la esquina y
se encaramaba por las canaletas simulando ser un eximio trapecista. Era realmente
raro no haberlo notado antes, aunque bien miradas las cosas tenía una explicación
relativamente lógica. Había que 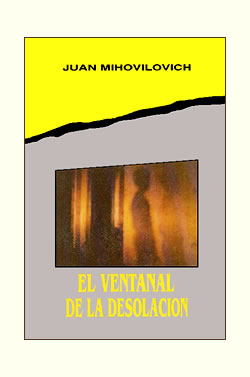 retrotraerse
a la vez que Ruperto apareció en mangas de camisa floreada y con un traje
de hombre rana pateando una pelota de goma amarillenta en medio de la cancha de
fútbol. Allí nos dio la impresión que algo no funcionaba
normalmente en su cerebro, máxime que en pleno invierno y con treinta centímetros
de nieve era una proeza correr tras un balón. A lo más comentamos
el hecho en la zapatería -nuestro lugar de diaria reunión-
y alguien dibujó graciosamente a Ruperto en posición de tiro al
arco, con la rodilla derecha flexionada, la vista perdida en la lejanía
y una paradójica contracción de sus labios como si intentara una
sonrisa imposible al ver que el pingüino disfrazado de arquero se lanzaba
cuan largo era hacia el vertical izquierdo observando el cielo gris con gesto
desdeñoso. Gilberto reía a mandíbula batiente cuando le comentamos
la absurda escena y le enseñábamos la caricatura del pingüino
y Ruperto abrazados en un segundo cuadro. Como solía acontecer se le escurrieron
varios lagrimones por la risa contenida que iba secando con un pañuelo
de tonos indefinidos alcanzando a decir que a Ruperto no lo habían parido.
Todos celebramos ruidosamente la salida, a pesar de no entender la verdadera intención
de sus palabras. Luego esperábamos otro comentario hasta que el rostro
de Ruperto se deformaba pegado a los cristales preguntando sin palabras si podía
entrar. Alguno respondía abriendo la puerta cuyo chirrido producía
un silencio embarazoso roto súbitamente por tosidos incómodos, y
lentamente, como si esa interrogante esbozada en su cara de niño equivocado
nos diera ánimos, Gilberto palmoteaba sus espaldas o apretaba con forzado
cariño una de sus mejillas, en tanto Palmita le hacía creer que
arreglaba su ridícula corbata azul encima de la roja camisa de franela
cuadriculada. Ruperto sonreía débilmente, se frotaba las manos con
fuerza, como si recordara que debía decir algo importante, pero nos adelantábamos
a felicitarlo por la ingeniosa manera de iniciar la temporada de fútbol,
y Ruperto observaba ora a uno ora a otro, casi sin detener la mirada en ninguno
como sospechando ser el centro de una burla concertada. Sin embargo, Coqui y Gilberto
disipaban su duda inicial. Reafirmaban su originalidad insinuándole que
mañana podría repetir la escena para que algún fotógrafo
de la Prensa Austral inmortalizara su endeble figura en la primera página
deportiva. Y claro, al día siguiente reaparecía en idénticas
condiciones haciendo que nos desternilláramos de la risa semiescondidos
en las casas adyacentes a la cancha y que permanentemente estaban a medio construir.
Nos costaba creer que esa ingenua locura de nuevo estuviera repitiéndose.
Pero, lo cierto es que Ruperto se fue perdiendo desde antes. A los más
letrados les pareció un error que naciera el primer día de Pentecostés,
cuando su padre profesaba un odio acendrado por todo lo que oliera a judío,
arguyendo una tradición de sangre aria que no se sabe de dónde podía
provenir, con esos ojos medio achinados y un pelo hirsuto rebelde ante las peinetas.
Algo raro hubo en su nacimiento, toda vez que un gallo semiemplumado y enflaquecido
hasta los huesos daba las cuatro de la mañana y su madre sintió
algo suave y blandengue escurriéndose por entre las piernas al ir a orinar
al pozo del patio. Y Ruperto, picoteado por las aves, arrastrado del cordón
umbilical más de treinta metros sin que su madre notara ese trayecto, logró
al fin emitir algo semejante a un llanto humano y graznido de gaviota. Sólo
allí ella miró incrédula cómo ese feto de seis meses
y medio hacía ademanes de defensa ante las gallinas que lo escrutaban indecisas
entre cada picotazo. Al fin tiró del largo cordón y Ruperto, dando
tumbos, embadurnado con caca de ave y afrechillo fue a parar a esos brazos regordetes
que lo mecieron ininterrumpidamente los diez primeros años de vida, edad
en que lo dejaron asomar su afilada nariz por la entornada puerta de su antigua
casona. Eso lo sabíamos por nuestros mayores y porque Gilberto, que se
especializaba en conocer al dedillo la existencia de todos, nos detallaba minuciosamente
cada aspecto de su vida. Por él supimos que Ruperto aprendió a caminar
a los ocho años, que su padre lo mantuvo amarrado a una silla mecedora
seis horas diarias mientras le enseñaba secretos en la búsqueda
del oro, que según él se hallaba en la desembocadura del Río
de las Minas y otras veces en su mismo nacimiento. Y ocurría que a Ruperto
se le confundía la realidad -lo supimos recién en estos días-
porque al decidirse soltarlo a la vida libre apenas podía erguirse en sus
largas extremidades, y a menudo recordamos haberlo visto apoyarse en las paredes
como si tomara aire para seguir avanzando. Incluso llegó a ser nuestro
compañero en la Escuela Yugoslava, pero era ridículo verlo formado
a la entrada de la sala con dos cabezas más que el más alto de nosotros,
que bordeábamos en su mayoría los diez años y él,
con casi quince, ingresaba a su banco equilibrándose como un gastado maniquí
sintético. Entonces alguien lo empujaba, le arrojábamos papeles
en la nuca o le rayábamos con cientos de signos de interrogación
cada una de las hojas de sus cuadernos arrugados. Luego, tarde o temprano, Ruperto
comenzó a escrutamos con gestos de duda y más de una vez espiaba
la sala de clases con evidente temor de entrar. Por supuesto, demasiado ocupados
en elucubrar nuestras bromas jamás nos detuvimos a analizar qué
pasaría con su vida. Por lo demás cuando una mañana de marzo
se llevó a efecto la maratón anual alrededor de Punta Arenas y el
locutor oficial anunciaba que Ruperto Negrete, un ilustre desconocido del atletismo,
rompía el record de la especialidad, sentimos una mezcla de envidia y alegría.
Nunca nadie imaginó que Ruperto, con esas piernas enclenques y ese físico
esmirriado, fuera capaz siquiera de correr cien metros. No obstante, su aparición
rememoró en un comentarista visiones de pájaros alados extinguidos,
lo que nos demostraba que podía servir para algo. Así que a título
colectivo le dimos una descascarada estatuilla de madera que encontramos en el
sótano de una casa y dos de nosotros lo acompañamos a una entrevista
en Radio Polar. La entrevista fue un desastre, porque al preguntarle de dónde
nacía esa afición por el deporte, Ruperto contestó que en
la familia tuvieron -hace muchos años- un avestruz como mascota
y él, a escondidas de su padre, lo soltaba cada amanecer por Avenida Bulnes
para que la pobre ave sintiera el libre albedrío natural, y que en esas
idas y venidas logró desarrollar velocidad y resistencia. Aquella fue la
primera y última vez que alguien del barrio lo acompañó,
pero sirvió para reafirmar que Ruperto no era un tipo que estuviera en
sus cabales, al menos dentro de lo que nosotros entendíamos por normalidad.
Claro está que le compramos un buzo deportivo y le conseguimos unas zapatillas
de clavo. De allí en adelante correr significaba para Ruperto el equivalente
a nuestra respiración. No existía minuto del día en que no
se divisara su figura trotando por las calles del Barrio Yugoslavo, y cuando por
las tardes llegaba a la zapatería, sudoroso y con un aliento de los mil
demonios, era común que ya hubiera ido dos y tres veces a Bahía
Catalina, seis kilómetros al norte de la ciudad. Y a pesar que lo increíble
era ya habitual en Ruperto, y si bien es cierto que de alguna forma encontraba
la justificación de sus días, la paradoja estaba en anular sus condiciones
naturales. En una ocasión desapareció de la escena cotidiana por
más de una semana y sus padres, alarmados, pusieron su fotografía
con un aviso en los periódicos de la ciudad. Se movilizó a medio
centenar de carabineros buscando casa por casa y patio por patio a la esperanza
del atletismo magallánico, hasta que lo vio una niñita de nueve
meses, que por esa cosas del azar gateaba cerca del propio gallinero de su domicilio.
Lo descubrieron medio retorcido de frío en un rincón al que penetró
por un agujero inverosímil, amordazado y amarrado de las muñecas
-nadie explicarse cómo- y al intentar revivirlo era imposible tenerlo
en pie. De a poco lo lavaron bien de sus propios excrementos, lo empolvaron con
talco para guaguas y al cabo de un mes de tratamiento intensivo en el Hospital
Regional, reapareció de riguroso luto en la zapatería. Nos dijo
que su madre estaba muerta, porque ella aceptaba todo, menos ese olor a mierda
de gallina que nada ni nadie lograba quitarle. De ahí que la pobre vieja
tuviera un deceso casi voluntario paralizándose su pequeño corazón.
Ruperto tomó el suceso con ese leve asombro que traducía su semblante
por las cosas inentendibles: con un gesto de sorpresa a medio camino similar al
que una vez lo trajo al mundo. A partir de ese día -que nadie logra
precisar con exactitud- Ruperto dejó de lado su rosado buzo deportivo
y tomó la costumbre de acomodarse en cada esquina del barrio con las manos
en los bolsillos de su raído chaquetón, un cigarrillo apagado en
la comisura de los labios mientras daba casi imperceptibles saltitos en el mismo
sitio, y de pronto, como si fuera tocado por una mágica varita que lo sacaba
del largo ensueño, se ponía en posición de partida saliendo
raudamente hacia la esquina siguiente, donde procedía a repetir el mismo
ceremonial. A nosotros nos dio la impresión que aquello tenía sus
orígenes en el árbol genealógico de Ruperto. Gilberto nos
había contado que su abuelo materno estuvo encerrado por dos años
en el manicomio de Miraflores. Las causas obedecieron a que siendo adolescente
adquirió el extraño hábito de cortar toda flor que se cruzaba
en su camino. Juntaba enormes ramilletes que extraía de los jardines privados,
de los invernaderos que rompía a piedrazos, para terminar corriendo desaforado
y depositar miles de pétalos en las tumbas del cementerio como si quisiera
tapizarlo de colores. La verdad es que esa historia nunca se comprobó.
Sí logramos saber que en una oportunidad Ruperto escribió una larga
carta en su gramática ininteligible dirigida a su madre. Le insinuaba la
posibilidad de ser libre de alguna manera. Ruperto pensaba que corriendo en un
sentido simbólico tras un horizonte imaginario podía sentirse desligado
de sus antiguas y terribles ataduras, que con sus largas trancadas y apostura
desenvuelta, se iría alejando de aquellas risas inservibles de la gente
del barrio que lo sindicaban como un beodo congénito y castigado, sin causa,
a ser el blanco de un escarnio cruel e inmerecido. Pero, al descubrirlo con las
pupilas semiextraviadas en una distancia inconmensurable no cesábamos de
codearnos y murmurar risibles comentarios, como si el poco tiempo de vida que
pudiera quedarle se mezclara indefectiblemente con nuestras ansias de burla imperecedera.
La verdad es que Ruperto no vivía en el sentido literal del término.
Si a menudo cobijaba su indefensión entre el polvo de los zapatos sobre
el esmeril y el humo de los cigarrillos de la zapatería, era lisa y llanamente,
por esa especie de maligna atracción que ejercíamos a la distancia
y que presentía débilmente. De ahí que era rutinario ver
su cara de mandril asustado interrogándonos por enésima vez desde
los vidrios humedecidos, hasta que virtualmente se olía su presencia y
con un sonoro puntapié en la puerta lo obligábamos a entrar, si
alguna duda llegaba a asaltarlo repentinamente. Por eso, al verlo con su semblante
contraído, con esa larga corbata enlutada asomando por la abrochada chaqueta
a la altura de la cintura y unos pantalones exageradamente amplios y largos, no
pudimos menos que voltearnos con el mayor disimulo posible y contemplar los recortes
amarillentos en las paredes, de encender nuevos cigarrillos con espasmódicas
contracciones que alargaban innecesariamente una risa inevitable. Fue Coqui, como
siempre, quien trató de salvar ese largo momento dándole un pésame
que no sentía y afirmando que la vida era así y que la gente tenía
que morirse irremediablemente, que en todo caso al él le quedaban sus amigos
de la zapatería, sus incondicionales, quienes se preocuparían de
que Ruperto Negrete no tuviera esa tristeza infinita, y si no se sentía
bien que intentara dormir unos años como la doncella de un cuento que fue
despertada un día por la hermosa realidad. Le reiteraba que un adolescente
como él no podía colocarse la soga al cuello por el fallecimiento
de la madre, que después de todo, si no es por los picotazos de las gallinas
en el patio no se habría enterado de su nacimiento. Así que lo sacudió
suavemente de las solapas, le puso una flor de papel colorado en uno de los ojales
y con un par de palmadas que pretendieron ser cariñosas, pero cuya sonoridad
enrojeció sus mejillas, fue empujando a Ruperto a la salida. Y sólo
al verlo alejarse turbado e indeciso, se largó la primera carcajada y alguien
sentenció que en ocasiones la muerte vuelve filósofos hasta a los
idiotas, y todo el mundo fraguó en su cerebro un apodo venidero que terminó
por aparecer un día pegado junto a la fotografía carcomida del primer
equipo de Colo Colo del año sesenta. Era un retrato de Aristóteles
en equipo deportivo avanzando a grandes trancadas y sosteniendo una antorcha olímpica
que había quemado tres casas dibujadas en un extremo. Y a pesar de que
nadie se identificó como autor todos teníamos nuestra cuota de participación,
porque una leyenda de tonos premonitores y alcances extraños, rezaba que
en el corazón de los atletas existían poderosas e incoherentes razones
que la cabeza se negaba a aceptar. Después de mucho tiempo en que uno de
nosotros incursionó fugazmente en una cátedra de filosofía,
colegimos que una singular analogía se había producido en el pasado,
pero nadie recordaba dónde ni en que momento. Cuando más tarde Ruperto
vio el retrato en la pared y se reconoció dudosamente con esa cabeza aristotélica
mirando la profundidad de sus ojos claros, nos escrutó con una sonrisa
indescifrable que hasta hoy ha sido imposible dilucidar A partir de esa vez comenzó
a frecuentar la Biblioteca Municipal regresando por las calles con un alto impresionante
de tratados de filosofía y con un sin número de obras sobre la mitología
griega. Lo que nos dejó estupefactos fue ese enfermizo afán de aprender
al dedillo todo lo referente a los antiguos juegos olímpicos, y poco a
poco, como si estuviera dotado de un poder sobrehumano, inició largos recorridos
a pie por el camino al aeropuerto de Chabunco. A medida que lo hacía iba
recitando una especie de jerigonza inconclusa, entremezclando términos
atléticos y filosóficos como si pretendiera buscar una manera de
entender algo que siempre escapó a nuestra imaginación. Porque lo
que en un principio se evidenció como algo pasajero acabó absorbiendo
los instantes de su inútil vida. Lo transformó en un perpetuo peregrino
que lo llevaba de la ciudad al aeropuerto y viceversa, en un juego cansador e
infinito que sólo a nosotros parecía angustiamos. Luego dejamos
de comentar sus correrías matinales por la playa de Avenida Colón
y no era motivo de risa recordar cómo en una ocasión surgió
desde los mismos basurales de calle Sarmiento trayendo un pájaro bobo amarrado
del pescuezo con una larga cadena que tintineaba sobre las piedras. Detrás
una veintena de chiquillos desarrapados lo rodeaban saltando y gesticulando, mientras
él se mostraba impertérrito y avanzaba con una seriedad desproporcionada
a las circunstancias. Y los niños imitaban el patético oscilar del
pingüino que los miraba desafiante hasta que uno arrojó como un descuido,
una piedrecilla que dio en la frente de Ruperto y al cabo de un rato todos arrojaban
lo que tuvieran a mano. Entonces Ruperto tomó en sus brazos a su improvisada
mascota emprendiendo una veloz fuga, de nuevo picoteado en las manos y el cuello
por el pequeño pingüino, que instintivamente se negaba a seguirlo.
Hasta que una tarde de invierno, en que la primera nevazón del año
caía suavemente sobre la ciudad vimos a Ruperto bajando con un bulto negro
entre los brazos rumbo a la playa. Lo seguimos a cierta distancia, escondiéndonos
detrás de las casas desocupadas y espiando con morbosa ansiedad sus movimientos.
Se arrodilló a la orilla del mar haciendo una especie de reverencia monástica
y ofreciendo un ritual fantasmagórico que terminó con un agitar
del bulto sobre su cabeza y un lanzamiento de diez metros. A nosotros, que casi
habíamos olvidado al pingüino, nos llamó la atención
que no se asomara al mediodía con su cantinflesca mascota por la zapatería
por más de dos semanas. Ya no se le divisó seguido por docenas de
muchachitos que gesticulaban imitando las contorsiones del pingüino. Después
supimos que Ruperto iba día tras día a la orilla del mar y ya no
originó comentarios verlo encuclillado tirando diminutos caracoles y conchitas
al mar como si estuviera tratando de resolver un antiguo enigma que nada ni nadie
podía entender. Como tampoco lográbamos comprender sus manías
cuando recién se incorporó a nuestro grupo en la zapatería,
ese afán enfermizo de mentir o inventar historias inverosímiles.
Aunque a decir verdad a nosotros nos parecían invenciones pero después,
conociendo el mundo de Ruperto nada podía llamamos poderosamente la atención.
Más aún cuando fue sacado de la desembocadura del río de
Las Minas semiahogado, con más de diez litros de agua e inmundicias ocupándole
el esófago y obstruyendo las vías respiratorias. Había tenido
la ocurrencia de lanzarse desde la calle Zenteno, en la parte alta de la ciudad,
arrodillado al interior de un barril de vino cortado por la mitad y una especie
de rastrillo de madera que le servía como remo. Quería llegar a
la boya que se divisaba unos quinientos metros mar adentro. Se lanzó en
pleno invierno, en una de las mayores correntadas de los últimos años.
Fue lógico que apenas iniciado el descenso su barril saliera dando tumbos
contra las estacas del río y Ruperto desapareciera tragado por las aguas.
Como habíamos sabido por su padre de su temprana salida con un tonel a
cuestas y sin destino conocido, tuvimos la feliz ocurrencia de ir a la playa.
En la desembocadura alguien divisó un brazo en alto que llevaba el tatuaje
de su antigua mascota, así que conseguimos un bote y logramos sacarlo a
duras penas haciéndolo revivir para consuelo nuestro y desgracia suya.
De ahí que para nosotros la vida de Ruperto fuera una suerte de caja de
pandora invertida: íbamos sacando pequeñas historias que como por
encanto aumentaban de tamaño y que intentábamos ensamblar, tratando
de resolver un puzzle divertido que rara vez ofrecía soluciones. Pero,
lo incomprensible era, precisamente, la carencia de fórmulas sacramentales.
Podríamos nacer diez veces e invariablemente estaríamos escasos
de tiempo e inteligencia para llegar a alguna conclusión. No sabemos cómo
empezó todo. Lo cierto es que una mañana de octubre, en que todavía
caían lánguidamente los últimos copos de nieve sobre una
Punta Arenas adormecida, Ruperto Negrete se nos muestra como el atleta perfecto,
digno de figurar en los catálogos de una agencia de turismo que ofrece
pasajes rebajados a los juegos olímpicos de Japón. Y lo han ubicado
en el ángulo superior de un papel couché cual símbolo de
la estampa varonil, del moderno centauro magallánico que trasciende las
cuatro estaciones y se asoma con cierta timidez a un paradójico auscultamiento
transcontinental. Entonces nos preguntamos cómo era posible que fuera colocado
en las primeras planas de los periódicos alzando una antorcha ennegrecida
y lo titularan como el portaestandarte del milagro atlético nacional, que
iría a Tokio a ganar, no la tradicional medalla cobriza obtenida a regañadientes,
sino una presea dorada. Si, una presea dorada que sería colocada en una
especie de cripta y santuario que se estaba construyendo con piedra volcánica
en la entrada del club Progreso. Allí un cuadro de ribetes púrpura
y granate serviría para enmarcar la medalla del renacimiento deportivo
del país. Y resultó que Ruperto fue enviado a Santiago gracias a
las erogaciones voluntarias de los puntarenenses, porque todavía quedaba
la selección final, cuestión de mero trámite: los tiempos
cronometrados al mejor de los maratonistas de la capital excedían en más
de treinta segundos los peores tiempos que Ruperto empleaba cada mañana,
después de su quinto o sexto recorrido al aeropuerto. Al despedirlo estábamos
algo emocionados, pero si mal no recordamos nadie lo fue a dejar a la hora del
vuelo. Se decidió que una pequeña manifestación en la zapatería
era suficiente para expresar un deseo de triunfo que se nos fue haciendo patente.
Es cierto que en un principio dudamos de su capacidad. Pensábamos que lo
estaban utilizando para crear una especie de portento, algo así como una
híbrida aleación de superclase y egolatría con escasas dosis
de humildad y suficientes de estupidez. Se nos antojaba un fetiche de galán
que iría apareciendo en los consabidos álbumes infantiles, con historias
artificiales y retratos arreglados. Allí sus padres lo tendrían
sentado en las rodillas y una empleada consentida le estaría acariciando
el cabello puntiagudo como si esbozara una profecía que tendría
que cumplirse alguna vez. Esta vez, pensamos, ahora que lo veíamos con
su maleta de madera terciada subiendo por calle Sarmiento una mañana descolorida
de domingo cuando nos aprestábamos para realizar el consabido paseo por
Bories e internarnos a las doce del día a la obligada misa de la catedral.
Le dijimos adiós entre risotadas y empujones y nos miró como si
estuviera muriendo de nostalgia, en ese momento en que todavía no paladeaba
el cálido aire capitalino y ni siquiera era capaz de imaginar edificios
de veinte pisos o tranvías eléctricos cruzando calles y avenidas.
O que el tumulto lo estaría empujando como si se bamboleara en una gigantesca
gelatina, que fue lo que nos contó a su regreso. Porque retornó
a los cinco días, más enflaquecido que nunca, con unas ojeras enormes
que nos produjo cosquilleos en la palma de las manos. Traía una fotografía
del equipo de la Universidad de Chile firmada por el portero del Estadio Nacional.
Nos dijo que allá todo era diferente, que el día de la prueba para
seleccionar el cuadro olímpico él se desvió por los senderos
que llevaban a la cumbre del cerro San Cristóbal y toda la mañana
se dedicó a tirarles maní a los elefantes del zoológico,
porque nunca creyó que los elefantes existieran. Y nos dijo que los faisanes
y los pavos reales eran aves de un sueño olvidado, y que las jirafas semejaban,
desde lejos, las grúas del muelle Arturo Prat. Allí estuvo recorriendo
un mundo de fantasía hasta que la comisión del evento lo ubicó
por un llamado telefónico del administrador a las ocho de la noche. Les
indicó que al estar cerrando el zoológico había tropezado
con un individuo que en paños menores dormía plácidamente
al lado de la pileta de las focas. Por supuesto que Ruperto Negrete fue borrado
de las páginas del Diario El Magallanes, que tenía un suplemento
especial impreso con una semana de antelación para ser colocado a la venta
en toda la ciudad a precios populares. Lo mismo ocurrió con los programas
especiales de La Voz del Sur, grabados hasta la saciedad, con música de
coros infantiles como fondo angelical, programas que tuvieron que archivarse como
si se tratara del viejo cuento en el país del nunca jamás. Desde
esa vez no supimos más de él o al menos lo intentamos. Se dijo que
alguien lo vio partir hacia los cerros del club Andino corriendo con esa mirada
entre luminosa y perdida en un horizonte que nunca alcanzó. Aunque, en
ocasiones, en las tertulias que de viejos solemos tener en los oscuros salones
del club Progreso no falta el que llega a contarnos de madrugada con voz aburrida
y monocorde que ha visto a Ruperto corriendo por la Avenida Bulnes detrás
de un avestruz esmirriado y que los dos resbalaban a menudo sobre la escarcha,
mientras la nieve tendía a confundirlos en una especie de extravagante
y desolador abrazo.
retrotraerse
a la vez que Ruperto apareció en mangas de camisa floreada y con un traje
de hombre rana pateando una pelota de goma amarillenta en medio de la cancha de
fútbol. Allí nos dio la impresión que algo no funcionaba
normalmente en su cerebro, máxime que en pleno invierno y con treinta centímetros
de nieve era una proeza correr tras un balón. A lo más comentamos
el hecho en la zapatería -nuestro lugar de diaria reunión-
y alguien dibujó graciosamente a Ruperto en posición de tiro al
arco, con la rodilla derecha flexionada, la vista perdida en la lejanía
y una paradójica contracción de sus labios como si intentara una
sonrisa imposible al ver que el pingüino disfrazado de arquero se lanzaba
cuan largo era hacia el vertical izquierdo observando el cielo gris con gesto
desdeñoso. Gilberto reía a mandíbula batiente cuando le comentamos
la absurda escena y le enseñábamos la caricatura del pingüino
y Ruperto abrazados en un segundo cuadro. Como solía acontecer se le escurrieron
varios lagrimones por la risa contenida que iba secando con un pañuelo
de tonos indefinidos alcanzando a decir que a Ruperto no lo habían parido.
Todos celebramos ruidosamente la salida, a pesar de no entender la verdadera intención
de sus palabras. Luego esperábamos otro comentario hasta que el rostro
de Ruperto se deformaba pegado a los cristales preguntando sin palabras si podía
entrar. Alguno respondía abriendo la puerta cuyo chirrido producía
un silencio embarazoso roto súbitamente por tosidos incómodos, y
lentamente, como si esa interrogante esbozada en su cara de niño equivocado
nos diera ánimos, Gilberto palmoteaba sus espaldas o apretaba con forzado
cariño una de sus mejillas, en tanto Palmita le hacía creer que
arreglaba su ridícula corbata azul encima de la roja camisa de franela
cuadriculada. Ruperto sonreía débilmente, se frotaba las manos con
fuerza, como si recordara que debía decir algo importante, pero nos adelantábamos
a felicitarlo por la ingeniosa manera de iniciar la temporada de fútbol,
y Ruperto observaba ora a uno ora a otro, casi sin detener la mirada en ninguno
como sospechando ser el centro de una burla concertada. Sin embargo, Coqui y Gilberto
disipaban su duda inicial. Reafirmaban su originalidad insinuándole que
mañana podría repetir la escena para que algún fotógrafo
de la Prensa Austral inmortalizara su endeble figura en la primera página
deportiva. Y claro, al día siguiente reaparecía en idénticas
condiciones haciendo que nos desternilláramos de la risa semiescondidos
en las casas adyacentes a la cancha y que permanentemente estaban a medio construir.
Nos costaba creer que esa ingenua locura de nuevo estuviera repitiéndose.
Pero, lo cierto es que Ruperto se fue perdiendo desde antes. A los más
letrados les pareció un error que naciera el primer día de Pentecostés,
cuando su padre profesaba un odio acendrado por todo lo que oliera a judío,
arguyendo una tradición de sangre aria que no se sabe de dónde podía
provenir, con esos ojos medio achinados y un pelo hirsuto rebelde ante las peinetas.
Algo raro hubo en su nacimiento, toda vez que un gallo semiemplumado y enflaquecido
hasta los huesos daba las cuatro de la mañana y su madre sintió
algo suave y blandengue escurriéndose por entre las piernas al ir a orinar
al pozo del patio. Y Ruperto, picoteado por las aves, arrastrado del cordón
umbilical más de treinta metros sin que su madre notara ese trayecto, logró
al fin emitir algo semejante a un llanto humano y graznido de gaviota. Sólo
allí ella miró incrédula cómo ese feto de seis meses
y medio hacía ademanes de defensa ante las gallinas que lo escrutaban indecisas
entre cada picotazo. Al fin tiró del largo cordón y Ruperto, dando
tumbos, embadurnado con caca de ave y afrechillo fue a parar a esos brazos regordetes
que lo mecieron ininterrumpidamente los diez primeros años de vida, edad
en que lo dejaron asomar su afilada nariz por la entornada puerta de su antigua
casona. Eso lo sabíamos por nuestros mayores y porque Gilberto, que se
especializaba en conocer al dedillo la existencia de todos, nos detallaba minuciosamente
cada aspecto de su vida. Por él supimos que Ruperto aprendió a caminar
a los ocho años, que su padre lo mantuvo amarrado a una silla mecedora
seis horas diarias mientras le enseñaba secretos en la búsqueda
del oro, que según él se hallaba en la desembocadura del Río
de las Minas y otras veces en su mismo nacimiento. Y ocurría que a Ruperto
se le confundía la realidad -lo supimos recién en estos días-
porque al decidirse soltarlo a la vida libre apenas podía erguirse en sus
largas extremidades, y a menudo recordamos haberlo visto apoyarse en las paredes
como si tomara aire para seguir avanzando. Incluso llegó a ser nuestro
compañero en la Escuela Yugoslava, pero era ridículo verlo formado
a la entrada de la sala con dos cabezas más que el más alto de nosotros,
que bordeábamos en su mayoría los diez años y él,
con casi quince, ingresaba a su banco equilibrándose como un gastado maniquí
sintético. Entonces alguien lo empujaba, le arrojábamos papeles
en la nuca o le rayábamos con cientos de signos de interrogación
cada una de las hojas de sus cuadernos arrugados. Luego, tarde o temprano, Ruperto
comenzó a escrutamos con gestos de duda y más de una vez espiaba
la sala de clases con evidente temor de entrar. Por supuesto, demasiado ocupados
en elucubrar nuestras bromas jamás nos detuvimos a analizar qué
pasaría con su vida. Por lo demás cuando una mañana de marzo
se llevó a efecto la maratón anual alrededor de Punta Arenas y el
locutor oficial anunciaba que Ruperto Negrete, un ilustre desconocido del atletismo,
rompía el record de la especialidad, sentimos una mezcla de envidia y alegría.
Nunca nadie imaginó que Ruperto, con esas piernas enclenques y ese físico
esmirriado, fuera capaz siquiera de correr cien metros. No obstante, su aparición
rememoró en un comentarista visiones de pájaros alados extinguidos,
lo que nos demostraba que podía servir para algo. Así que a título
colectivo le dimos una descascarada estatuilla de madera que encontramos en el
sótano de una casa y dos de nosotros lo acompañamos a una entrevista
en Radio Polar. La entrevista fue un desastre, porque al preguntarle de dónde
nacía esa afición por el deporte, Ruperto contestó que en
la familia tuvieron -hace muchos años- un avestruz como mascota
y él, a escondidas de su padre, lo soltaba cada amanecer por Avenida Bulnes
para que la pobre ave sintiera el libre albedrío natural, y que en esas
idas y venidas logró desarrollar velocidad y resistencia. Aquella fue la
primera y última vez que alguien del barrio lo acompañó,
pero sirvió para reafirmar que Ruperto no era un tipo que estuviera en
sus cabales, al menos dentro de lo que nosotros entendíamos por normalidad.
Claro está que le compramos un buzo deportivo y le conseguimos unas zapatillas
de clavo. De allí en adelante correr significaba para Ruperto el equivalente
a nuestra respiración. No existía minuto del día en que no
se divisara su figura trotando por las calles del Barrio Yugoslavo, y cuando por
las tardes llegaba a la zapatería, sudoroso y con un aliento de los mil
demonios, era común que ya hubiera ido dos y tres veces a Bahía
Catalina, seis kilómetros al norte de la ciudad. Y a pesar que lo increíble
era ya habitual en Ruperto, y si bien es cierto que de alguna forma encontraba
la justificación de sus días, la paradoja estaba en anular sus condiciones
naturales. En una ocasión desapareció de la escena cotidiana por
más de una semana y sus padres, alarmados, pusieron su fotografía
con un aviso en los periódicos de la ciudad. Se movilizó a medio
centenar de carabineros buscando casa por casa y patio por patio a la esperanza
del atletismo magallánico, hasta que lo vio una niñita de nueve
meses, que por esa cosas del azar gateaba cerca del propio gallinero de su domicilio.
Lo descubrieron medio retorcido de frío en un rincón al que penetró
por un agujero inverosímil, amordazado y amarrado de las muñecas
-nadie explicarse cómo- y al intentar revivirlo era imposible tenerlo
en pie. De a poco lo lavaron bien de sus propios excrementos, lo empolvaron con
talco para guaguas y al cabo de un mes de tratamiento intensivo en el Hospital
Regional, reapareció de riguroso luto en la zapatería. Nos dijo
que su madre estaba muerta, porque ella aceptaba todo, menos ese olor a mierda
de gallina que nada ni nadie lograba quitarle. De ahí que la pobre vieja
tuviera un deceso casi voluntario paralizándose su pequeño corazón.
Ruperto tomó el suceso con ese leve asombro que traducía su semblante
por las cosas inentendibles: con un gesto de sorpresa a medio camino similar al
que una vez lo trajo al mundo. A partir de ese día -que nadie logra
precisar con exactitud- Ruperto dejó de lado su rosado buzo deportivo
y tomó la costumbre de acomodarse en cada esquina del barrio con las manos
en los bolsillos de su raído chaquetón, un cigarrillo apagado en
la comisura de los labios mientras daba casi imperceptibles saltitos en el mismo
sitio, y de pronto, como si fuera tocado por una mágica varita que lo sacaba
del largo ensueño, se ponía en posición de partida saliendo
raudamente hacia la esquina siguiente, donde procedía a repetir el mismo
ceremonial. A nosotros nos dio la impresión que aquello tenía sus
orígenes en el árbol genealógico de Ruperto. Gilberto nos
había contado que su abuelo materno estuvo encerrado por dos años
en el manicomio de Miraflores. Las causas obedecieron a que siendo adolescente
adquirió el extraño hábito de cortar toda flor que se cruzaba
en su camino. Juntaba enormes ramilletes que extraía de los jardines privados,
de los invernaderos que rompía a piedrazos, para terminar corriendo desaforado
y depositar miles de pétalos en las tumbas del cementerio como si quisiera
tapizarlo de colores. La verdad es que esa historia nunca se comprobó.
Sí logramos saber que en una oportunidad Ruperto escribió una larga
carta en su gramática ininteligible dirigida a su madre. Le insinuaba la
posibilidad de ser libre de alguna manera. Ruperto pensaba que corriendo en un
sentido simbólico tras un horizonte imaginario podía sentirse desligado
de sus antiguas y terribles ataduras, que con sus largas trancadas y apostura
desenvuelta, se iría alejando de aquellas risas inservibles de la gente
del barrio que lo sindicaban como un beodo congénito y castigado, sin causa,
a ser el blanco de un escarnio cruel e inmerecido. Pero, al descubrirlo con las
pupilas semiextraviadas en una distancia inconmensurable no cesábamos de
codearnos y murmurar risibles comentarios, como si el poco tiempo de vida que
pudiera quedarle se mezclara indefectiblemente con nuestras ansias de burla imperecedera.
La verdad es que Ruperto no vivía en el sentido literal del término.
Si a menudo cobijaba su indefensión entre el polvo de los zapatos sobre
el esmeril y el humo de los cigarrillos de la zapatería, era lisa y llanamente,
por esa especie de maligna atracción que ejercíamos a la distancia
y que presentía débilmente. De ahí que era rutinario ver
su cara de mandril asustado interrogándonos por enésima vez desde
los vidrios humedecidos, hasta que virtualmente se olía su presencia y
con un sonoro puntapié en la puerta lo obligábamos a entrar, si
alguna duda llegaba a asaltarlo repentinamente. Por eso, al verlo con su semblante
contraído, con esa larga corbata enlutada asomando por la abrochada chaqueta
a la altura de la cintura y unos pantalones exageradamente amplios y largos, no
pudimos menos que voltearnos con el mayor disimulo posible y contemplar los recortes
amarillentos en las paredes, de encender nuevos cigarrillos con espasmódicas
contracciones que alargaban innecesariamente una risa inevitable. Fue Coqui, como
siempre, quien trató de salvar ese largo momento dándole un pésame
que no sentía y afirmando que la vida era así y que la gente tenía
que morirse irremediablemente, que en todo caso al él le quedaban sus amigos
de la zapatería, sus incondicionales, quienes se preocuparían de
que Ruperto Negrete no tuviera esa tristeza infinita, y si no se sentía
bien que intentara dormir unos años como la doncella de un cuento que fue
despertada un día por la hermosa realidad. Le reiteraba que un adolescente
como él no podía colocarse la soga al cuello por el fallecimiento
de la madre, que después de todo, si no es por los picotazos de las gallinas
en el patio no se habría enterado de su nacimiento. Así que lo sacudió
suavemente de las solapas, le puso una flor de papel colorado en uno de los ojales
y con un par de palmadas que pretendieron ser cariñosas, pero cuya sonoridad
enrojeció sus mejillas, fue empujando a Ruperto a la salida. Y sólo
al verlo alejarse turbado e indeciso, se largó la primera carcajada y alguien
sentenció que en ocasiones la muerte vuelve filósofos hasta a los
idiotas, y todo el mundo fraguó en su cerebro un apodo venidero que terminó
por aparecer un día pegado junto a la fotografía carcomida del primer
equipo de Colo Colo del año sesenta. Era un retrato de Aristóteles
en equipo deportivo avanzando a grandes trancadas y sosteniendo una antorcha olímpica
que había quemado tres casas dibujadas en un extremo. Y a pesar de que
nadie se identificó como autor todos teníamos nuestra cuota de participación,
porque una leyenda de tonos premonitores y alcances extraños, rezaba que
en el corazón de los atletas existían poderosas e incoherentes razones
que la cabeza se negaba a aceptar. Después de mucho tiempo en que uno de
nosotros incursionó fugazmente en una cátedra de filosofía,
colegimos que una singular analogía se había producido en el pasado,
pero nadie recordaba dónde ni en que momento. Cuando más tarde Ruperto
vio el retrato en la pared y se reconoció dudosamente con esa cabeza aristotélica
mirando la profundidad de sus ojos claros, nos escrutó con una sonrisa
indescifrable que hasta hoy ha sido imposible dilucidar A partir de esa vez comenzó
a frecuentar la Biblioteca Municipal regresando por las calles con un alto impresionante
de tratados de filosofía y con un sin número de obras sobre la mitología
griega. Lo que nos dejó estupefactos fue ese enfermizo afán de aprender
al dedillo todo lo referente a los antiguos juegos olímpicos, y poco a
poco, como si estuviera dotado de un poder sobrehumano, inició largos recorridos
a pie por el camino al aeropuerto de Chabunco. A medida que lo hacía iba
recitando una especie de jerigonza inconclusa, entremezclando términos
atléticos y filosóficos como si pretendiera buscar una manera de
entender algo que siempre escapó a nuestra imaginación. Porque lo
que en un principio se evidenció como algo pasajero acabó absorbiendo
los instantes de su inútil vida. Lo transformó en un perpetuo peregrino
que lo llevaba de la ciudad al aeropuerto y viceversa, en un juego cansador e
infinito que sólo a nosotros parecía angustiamos. Luego dejamos
de comentar sus correrías matinales por la playa de Avenida Colón
y no era motivo de risa recordar cómo en una ocasión surgió
desde los mismos basurales de calle Sarmiento trayendo un pájaro bobo amarrado
del pescuezo con una larga cadena que tintineaba sobre las piedras. Detrás
una veintena de chiquillos desarrapados lo rodeaban saltando y gesticulando, mientras
él se mostraba impertérrito y avanzaba con una seriedad desproporcionada
a las circunstancias. Y los niños imitaban el patético oscilar del
pingüino que los miraba desafiante hasta que uno arrojó como un descuido,
una piedrecilla que dio en la frente de Ruperto y al cabo de un rato todos arrojaban
lo que tuvieran a mano. Entonces Ruperto tomó en sus brazos a su improvisada
mascota emprendiendo una veloz fuga, de nuevo picoteado en las manos y el cuello
por el pequeño pingüino, que instintivamente se negaba a seguirlo.
Hasta que una tarde de invierno, en que la primera nevazón del año
caía suavemente sobre la ciudad vimos a Ruperto bajando con un bulto negro
entre los brazos rumbo a la playa. Lo seguimos a cierta distancia, escondiéndonos
detrás de las casas desocupadas y espiando con morbosa ansiedad sus movimientos.
Se arrodilló a la orilla del mar haciendo una especie de reverencia monástica
y ofreciendo un ritual fantasmagórico que terminó con un agitar
del bulto sobre su cabeza y un lanzamiento de diez metros. A nosotros, que casi
habíamos olvidado al pingüino, nos llamó la atención
que no se asomara al mediodía con su cantinflesca mascota por la zapatería
por más de dos semanas. Ya no se le divisó seguido por docenas de
muchachitos que gesticulaban imitando las contorsiones del pingüino. Después
supimos que Ruperto iba día tras día a la orilla del mar y ya no
originó comentarios verlo encuclillado tirando diminutos caracoles y conchitas
al mar como si estuviera tratando de resolver un antiguo enigma que nada ni nadie
podía entender. Como tampoco lográbamos comprender sus manías
cuando recién se incorporó a nuestro grupo en la zapatería,
ese afán enfermizo de mentir o inventar historias inverosímiles.
Aunque a decir verdad a nosotros nos parecían invenciones pero después,
conociendo el mundo de Ruperto nada podía llamamos poderosamente la atención.
Más aún cuando fue sacado de la desembocadura del río de
Las Minas semiahogado, con más de diez litros de agua e inmundicias ocupándole
el esófago y obstruyendo las vías respiratorias. Había tenido
la ocurrencia de lanzarse desde la calle Zenteno, en la parte alta de la ciudad,
arrodillado al interior de un barril de vino cortado por la mitad y una especie
de rastrillo de madera que le servía como remo. Quería llegar a
la boya que se divisaba unos quinientos metros mar adentro. Se lanzó en
pleno invierno, en una de las mayores correntadas de los últimos años.
Fue lógico que apenas iniciado el descenso su barril saliera dando tumbos
contra las estacas del río y Ruperto desapareciera tragado por las aguas.
Como habíamos sabido por su padre de su temprana salida con un tonel a
cuestas y sin destino conocido, tuvimos la feliz ocurrencia de ir a la playa.
En la desembocadura alguien divisó un brazo en alto que llevaba el tatuaje
de su antigua mascota, así que conseguimos un bote y logramos sacarlo a
duras penas haciéndolo revivir para consuelo nuestro y desgracia suya.
De ahí que para nosotros la vida de Ruperto fuera una suerte de caja de
pandora invertida: íbamos sacando pequeñas historias que como por
encanto aumentaban de tamaño y que intentábamos ensamblar, tratando
de resolver un puzzle divertido que rara vez ofrecía soluciones. Pero,
lo incomprensible era, precisamente, la carencia de fórmulas sacramentales.
Podríamos nacer diez veces e invariablemente estaríamos escasos
de tiempo e inteligencia para llegar a alguna conclusión. No sabemos cómo
empezó todo. Lo cierto es que una mañana de octubre, en que todavía
caían lánguidamente los últimos copos de nieve sobre una
Punta Arenas adormecida, Ruperto Negrete se nos muestra como el atleta perfecto,
digno de figurar en los catálogos de una agencia de turismo que ofrece
pasajes rebajados a los juegos olímpicos de Japón. Y lo han ubicado
en el ángulo superior de un papel couché cual símbolo de
la estampa varonil, del moderno centauro magallánico que trasciende las
cuatro estaciones y se asoma con cierta timidez a un paradójico auscultamiento
transcontinental. Entonces nos preguntamos cómo era posible que fuera colocado
en las primeras planas de los periódicos alzando una antorcha ennegrecida
y lo titularan como el portaestandarte del milagro atlético nacional, que
iría a Tokio a ganar, no la tradicional medalla cobriza obtenida a regañadientes,
sino una presea dorada. Si, una presea dorada que sería colocada en una
especie de cripta y santuario que se estaba construyendo con piedra volcánica
en la entrada del club Progreso. Allí un cuadro de ribetes púrpura
y granate serviría para enmarcar la medalla del renacimiento deportivo
del país. Y resultó que Ruperto fue enviado a Santiago gracias a
las erogaciones voluntarias de los puntarenenses, porque todavía quedaba
la selección final, cuestión de mero trámite: los tiempos
cronometrados al mejor de los maratonistas de la capital excedían en más
de treinta segundos los peores tiempos que Ruperto empleaba cada mañana,
después de su quinto o sexto recorrido al aeropuerto. Al despedirlo estábamos
algo emocionados, pero si mal no recordamos nadie lo fue a dejar a la hora del
vuelo. Se decidió que una pequeña manifestación en la zapatería
era suficiente para expresar un deseo de triunfo que se nos fue haciendo patente.
Es cierto que en un principio dudamos de su capacidad. Pensábamos que lo
estaban utilizando para crear una especie de portento, algo así como una
híbrida aleación de superclase y egolatría con escasas dosis
de humildad y suficientes de estupidez. Se nos antojaba un fetiche de galán
que iría apareciendo en los consabidos álbumes infantiles, con historias
artificiales y retratos arreglados. Allí sus padres lo tendrían
sentado en las rodillas y una empleada consentida le estaría acariciando
el cabello puntiagudo como si esbozara una profecía que tendría
que cumplirse alguna vez. Esta vez, pensamos, ahora que lo veíamos con
su maleta de madera terciada subiendo por calle Sarmiento una mañana descolorida
de domingo cuando nos aprestábamos para realizar el consabido paseo por
Bories e internarnos a las doce del día a la obligada misa de la catedral.
Le dijimos adiós entre risotadas y empujones y nos miró como si
estuviera muriendo de nostalgia, en ese momento en que todavía no paladeaba
el cálido aire capitalino y ni siquiera era capaz de imaginar edificios
de veinte pisos o tranvías eléctricos cruzando calles y avenidas.
O que el tumulto lo estaría empujando como si se bamboleara en una gigantesca
gelatina, que fue lo que nos contó a su regreso. Porque retornó
a los cinco días, más enflaquecido que nunca, con unas ojeras enormes
que nos produjo cosquilleos en la palma de las manos. Traía una fotografía
del equipo de la Universidad de Chile firmada por el portero del Estadio Nacional.
Nos dijo que allá todo era diferente, que el día de la prueba para
seleccionar el cuadro olímpico él se desvió por los senderos
que llevaban a la cumbre del cerro San Cristóbal y toda la mañana
se dedicó a tirarles maní a los elefantes del zoológico,
porque nunca creyó que los elefantes existieran. Y nos dijo que los faisanes
y los pavos reales eran aves de un sueño olvidado, y que las jirafas semejaban,
desde lejos, las grúas del muelle Arturo Prat. Allí estuvo recorriendo
un mundo de fantasía hasta que la comisión del evento lo ubicó
por un llamado telefónico del administrador a las ocho de la noche. Les
indicó que al estar cerrando el zoológico había tropezado
con un individuo que en paños menores dormía plácidamente
al lado de la pileta de las focas. Por supuesto que Ruperto Negrete fue borrado
de las páginas del Diario El Magallanes, que tenía un suplemento
especial impreso con una semana de antelación para ser colocado a la venta
en toda la ciudad a precios populares. Lo mismo ocurrió con los programas
especiales de La Voz del Sur, grabados hasta la saciedad, con música de
coros infantiles como fondo angelical, programas que tuvieron que archivarse como
si se tratara del viejo cuento en el país del nunca jamás. Desde
esa vez no supimos más de él o al menos lo intentamos. Se dijo que
alguien lo vio partir hacia los cerros del club Andino corriendo con esa mirada
entre luminosa y perdida en un horizonte que nunca alcanzó. Aunque, en
ocasiones, en las tertulias que de viejos solemos tener en los oscuros salones
del club Progreso no falta el que llega a contarnos de madrugada con voz aburrida
y monocorde que ha visto a Ruperto corriendo por la Avenida Bulnes detrás
de un avestruz esmirriado y que los dos resbalaban a menudo sobre la escarcha,
mientras la nieve tendía a confundirlos en una especie de extravagante
y desolador abrazo.

EL
DIA QUE EL RIO NOS LLEVO
Alguno de nosotros
lo soñó, o bien escuchó temblando detrás de una puerta
de cocina que ese invierno sería de extremada crudeza y que el Río
de las Minas incrementaría su caudal a límites insospechados, porque
el cerro, cubierto de un espeso manto de nieve, se diluía con inusitada
rapidez y sin que nadie pudiera evitarlo -como si aquel descongelamiento actuara
impelido por una invisible y enorme mano que lo conducía hasta la plaza-
las aguas del río empezaron a crecer arrastrando bloques de hielo que las
noches de todo el invierno gestaron en las junturas de las estacas, en los rincones
malolientes de los cuatro puentes que unían las calles de la ciudad, y
antes que pudiéramos entender por qué, un viento ululante golpeaba
los protones de los patios, y olfateamos ese aroma de transitoria quietud que
precede a los desastres para ver a lo lejos -pero no tanto como para no alarmarnos-
una gruesa capa oscura y viva, una especie de sustancia viciosa que crecía
a borbotones, y se nos acercaba rugiendo como si se abriera una inmensa dentadura
líquida presta a engullirnos y nos incitara, o para huir de los bordes
secos y congelados de las orillas del río, o rezáramos sin mucha
convicción por una detención improbable de las aguas, que ya estaban
a una centena de metros y en menos de unos cuantos pestañeos incrédulos,
nos arrastraría el tiempo pasado y el presente, se llevaría con
nosotros los endebles puentes de juguetes construidos de un extremo a otro de
las negras estacas, arrojaría sin miramiento las banderillas ensartadas
en el hielo que nos indicaban lugares de partida en la posible carrera de hombres,
y pobres de nosotros si osáramos avanzar en sentido contrario como alguien
que abría las aguas y llevaba de las manos a los niños elegidos,
porque los milagros ocurren en sentido lógico -habíamos escuchado
detrás de las puertas- y sin saber si alguno lo soñó nos
frotábamos los ojos como si fuéramos a despertar sacudidos por nuestras
madres respectivas al lado de la cama, sin embargo, vimos como flotaron gruesos
postes de alumbrado y tablones de terribles espesores chocaban sin cesar contra
las bases de madera de los puentes que fueron derrumbándose como si aquella
invisible mano les doblara sus erguidas posturas, y ya puentes y tablones -que
no podíamos imaginar de dónde surgían- se deslizaron río
abajo confundidos en un abrazo de intermitentes desencuentros, hasta que alguno
-no supimos nunca quién- dijo que el agua había rebasado los límites
de contención y que sin control se desparramaba por las calles, del centro
primero, y que luego penetró sin aviso por las puertas y ventanas de los
barrios apartados, donde uno que otro gato de dormitorio se vio arrastrado sin
motivo, y que una capa de lodo y extraños elementos se introdujo en la
habitación de una anciana que jugaba solitarios tapándole los ojos,
por lo que se creyó muerta, y muerta se fue siguiendo la corriente, que
tarde o temprano -alguien lo dijo, pero no supimos por qué- llegaría
al mar del Estrecho, y fue posible distinguir entre techumbres de zinc azuladas
y marcos de vestíbulos deshojados, almaceneros que manoteaban sin gemidos,
brazos extendidos de vendedores ambulantes, alzados como si no tuvieran razón
de ser, y algo extraño sentíamos después de los tres días
que duró el desborde de las aguas, algo así como si hubiéramos
perdido los deseos de vivir o como si de pronto se destrozara un largo sueño
que nos mantuvo ocupado patinando sobre el hielo durante tanto años, y
que ahora -no sabíamos si despiertos al fin o dormidos para siempre- se
había ido en pedacitos de tristeza dando tumbos contra las estacas del
río y perdiéndose con todos nosotros corriente abajo.

EL
VUELO
Bajaba a una velocidad sorprendente mientras a mi
izquierda se sucedían sombras triangulares que imaginaba verdes y resplandecientes
en un día de sol, y a mi derecha, las ventanas formaban una cadena de reflectores
que pasaban como tren súper rápido, de esos que vi en Santiago y
en los que vanamente traté de distinguir la fisonomía de algún
pasajero. Alcancé a echar una fugaz ojeada al cielo que titilaba de estrellas
muy lejanas e hice un ademán con uno de mis brazos como queriendo acercarlas
y cual eximio trapecista tomarme de ellas y encoger las piernas para evitar el
encuentro. Divisé a lo largo de la cuadra unas sombras blanquecinas que
aparecían y desaparecían en un fondo oscuro y aceitoso. Imaginé
que desagradable sería internarse a esa hora en el mar con los pies descalzos
y los pantalones arremangados, lo que constituía nuestro estilo de baño
veraniego, de seguro que el frío traspasaría la médula de
los huesos y los dientes rechinarían como la vieja trituradora de ripio
que había en el barrio y a la cual solíamos ir por las tardes, luego
de las onces, disparando como Gene Autry y lanzándonos desde algún
tablón con un saco vacío en la espalda como el Niño Maravilla.
Las sombras blanquecinas juguetearon ante mis ojos como cuentas brillantes que
bailaban independientes unas de otras, pero que separadas no subsistirían.
El busto de Prat se mostraba ahora más adusto y severo, tal vez reprochaba
mi torpeza y sin duda me habría avisado si en él estuviera el poder
de hacerlo, pero a esas alturas ya era un enajenado que pasaba a través
de las sombras triangulares y los reflectores, de la pequeña plaza con
el pecho y la cabeza de Prat iluminados por una diminuta ampolleta de mercurio,
yo pasaba a través de mi reciente ingreso al Comercial, situado tres cuadras
más arriba y que, indudablemente, (no sé por qué me dio por
pensar algo tan estúpido a esa hora: doce y cuarto de la noche) tendría
que estar cerrado, lo que consideré de inmediato una imbecilidad, recordando
que estábamos en vacaciones de verano, aunque con un frío de los
mil demonios, frío que no estaba en condiciones de analizar, menos ahora,
que sentía un pequeño calorcillo en la unión de la nuca y
el cuello, además que las manos se me humedecían con un sudor pegajoso,
casi como las gelatinas que preparaba mi hermana y solían no estar a punto.
De pronto me veía viajando por el espacio entre nubes de hermoso tono algodonado
primero, y después, por entre un sinnúmero de cuerpos celestes,
que no eran celestes como nos enseñaron en el colegio y como que sentí
un poco de rabia, porque los profesores nos meten el dedo en la boca, aunque al
fin de cuentas no tenía demasiada importancia, ya que de nuevo iba bajando
a la velocidad de la luz, la que pensé no era tan veloz después
de todo, porque a más de cien por hora no creo que fuera, con mucho optimismo
a sesenta y cinco, pero de todas formas sonreí interiormente por ser el
más rápido del barrio y superar incluso a Jaime, que en bajada lo
considerábamos un bólido, sin embargo, el pobre quedó muy
atrás con su rostro de estupefacción, casi diría de miedo,
al verme pasar por su costado como una exhalación y hacerle una mueca despreciativa
seguida de su sobrenombre, que era propiedad colectiva, patrimonio común
de todos los cabros y al que agregué seboso y cebollento, para que por
un lado adquiriera mayor sonoridad y por otro, sintiera más a fondo la
humillación. Después, el primero, con el viento levantándome
el cabello, las aletas de la nariz palpitando de excitación y temor al
mismo tiempo, mientras sentía a mis espaldas, como voces subterráneas,
murmullos casi, de advertencia, pero a esas alturas era muy poco lo que me importaba
como no fuera el no descansar hasta llegar a la arena y que sólo ella detuviera
mi andar. Sentía una felicidad inusitada al ver agrandarse las sombras
blanquecinas que me atraían como una invitación a la casa de José
a jugar a las cartas, comernos unos sándwiches y oír risueños
el llamado de lista en clases marcando la enésima inasistencia, pero esta
invitación parecía distinta, era como un llamado imperioso, un deseo
salvaje de ir dejando pavimento debajo y veredas a los lados, saltar las terroríficas
manchas triangulares que nos infundían temor cuando pasábamos a
pie y que ahora como que se escondían en su propia oscuridad con cierto
aire reverencial y de pronto notaran que no era tan fácil y respetaban
mi paso que se les antojaba distinto, era una invitación al olvido de los
exámenes de Marzo, a la cara agria de la vieja Antonia, que cada día
daba la impresión de querer encadenarme a los bancos con sus pretéritos
indefinidos y pluscuamperfectos, era el olvido al ridículo que me causó
Pancho al pegarme el papel higiénico en la fiesta de cumpleaños
de Rosa y fui el hazmerreír por más de una semana, ya ni siquiera
sentía odio por Andrade, nuestro entrenador, cuando sin explicación
de dejó fuera del equipo en la final de básquetbol. Nada de eso
concitaba mayormente mi atención, más bien semejaban un zumbido
de abejas pequeñitas que volaban con rumbo desconocido. Me sentía
inmenso, grandioso, como una estatua que viera en una revista alzando una antorcha
con uno de sus brazos y hubiera querido que el tiempo se detuviera y la Avenida
Colón fuera siempre, indefinidamente, en bajada, que esos blancos e intermitentes
chispazos se alejaran cada vez que estuviera a punto de alcanzarlos, que toda
la ciudad se inmovilizara con sus ruidos de autos y bocinas dentro y yo solamente
bajara desde el cielo como un pájaro alado que se perdiera en el Estrecho
dejando atrás a Punta Arenas con su oscura tristeza de abanico. Pareció
en un momento que me elevaba, que subía y subía por encima de los
negros pinos, por sobre las paredes, ventanas, reflectores y que ellas detenían
bruscamente mi carrera para iluminarme en forma descarada, creí que subía
como un volantín herido, indeciso, luchando por flotar, sabiendo su inminente
caída, viendo a Andrade con su torpe sonrisa de consuelo al indicarme el
lugar de la banca, los ojos pegados al papel higiénico que colgaba de mi
terno nuevo, las arrugas como tajos abiertos de la vieja Antonia y sobre todo
su tristemente irónica manera de entregarme la hoja del maldito examen.
Luego me vi rodeado de preguntas, y veía zapatos, piernas, ojos inmensos
que brillaban en la oscuridad, manos enormes que se estiraban hasta mi como queriendo
atenacearme. Me alzaron con cuidado y querían llevarme no se dónde,
pero le dije a Jaime que les dijera que estaba bien, que el taxista no tenía
culpa alguna, que les daba las gracias a todos por su preocupación, pero
que ya estaba bien, repetía como un autómata, aunque las costillas
me salían por los lados formando puntas que abultaban el chaleco e instintivamente
me cubrí con las manos recorriéndome un estremecimiento al ver mi
pulgar derecho sin uña, pero no, sólo lo tenía dislocado
viéndose cómico al revés, entonces el taxista, solícito
y enérgico, tiró fuerte quedando el dedo como siempre, lo que hizo
que suspirara con alivio, porque por un momento creí que ya no podría
tomar la taza de café como todo el mundo. Después, vino la normalidad.
La gente se alejó comentando las imprudencias e irresponsabilidades de
los niños mientras José lanzaba una broma absurda para aquietar
el nerviosismo. Tomé con mi brazo izquierdo lo que había quedado
hecho añicos y nos fuimos lentamente, en tanto las sombras del Estrecho
parecían reír mostrando sus dientes blanquecinos y separados. Pensé
en la regla de tres simple, en los pluscuamperfectos, en que el Lunes terminaban
las vacaciones y en la forma de conseguir plata para arreglar la bicicleta antes
que llegaran los viejos de Santiago.
LA
BUFANDA BLANCA
La bufanda tenía dos particularidades:
era larga y blanca. De estas dos características Pedro podía ufanarse.
Cada vez que salía de compras o visitaba algún museo su bufanda
relucía por las viejas esquinas donde hombres opacos lo veían pasar
envueltos en sus oscuras y cortas bufandas. Pedro pasaba por el lado o en medio
de ellos vanagloriándose de su nueva bufanda blanca. La sacaba de su cuello
y agitaba despectivamente en un lento movimiento circular que echaba hacia atrás,
temerosas, las cabezas de hombres y mujeres. La bufanda de Pedro revolucionó
en cierta medida, el estilo de la ciudad, la que como pocas del país estaba
plena de presagios oscuros, de lluvia y viento sofocante. Quizás por ello
la gente se arropaba tanto y cubría parte de su rostro escondiéndose
de los elementos. A veces uno que otro transeúnte, por olvido, salía
a cara descubierta y no era extraño hallarlo tirado cuan largo era sobre
las veredas heladas con las manos aferradas al cuello como el último deseo
de vivir. Por eso Pedro no quiso marginarse de los habitantes cuando llegó
de tan lejos y luego del primer día compró la única bufanda
blanca que nadie jamás quiso comprar, sin que se tuviera claro el por qué.
Simplemente era un tácito acuerdo ciudadano, pero Pedro cometió
lo que se consideró por la mayoría, una trasgresión irreverente.
Por lo demás una bufanda blanca sobre un fondo blanco constituido por la
nieve les significaba una irreligiosidad, de ahí que se decía que
el contraste debía primar por sobre todo. Se le comunicó a Pedro
que no cambiar la bufanda equivalía a romper el mágico encanto del
paisaje cuya monótona contradicción blanquinegra se vería
rota por su osadía. Pedro sonrió, pero la gente no. Lo miraron con
odio. Lo remiraron y se fueron reobservándolo a medida que se alejaban
de espaldas. Pedro sintió algo de temor cuando quedó solo en medio
de la plaza. Se tocó la bufanda alrededor del cuello. Contempló
los árboles blancos de nieve que empezaban a gotear sin aviso. Observó
el cielo donde las nubes cambiaban rápidamente su apariencia a oscuras
tonalidades y una suave y negra nevazón inició su caída sobre
las calles de la ciudad. Pedro sintió tanto miedo que sacó su bufanda
arrojándola lejos, pero la nieve se hizo más espesa y cuando su
mirada no distinguía los árboles ni la catedral ni el quiosco de
la plaza tuvo un inesperado momento de lucidez. Corrió hasta donde había
botado la bufanda, la lanzó hacia la rama de un árbol que tanteó
bajo la nieve y al anudársela al cuello y balancearse débilmente
las nubes se tornaron blancas, los árboles emergieron húmedos, se
pudo ver los edificios del centro, las campanas repicaron con alegría,
dóciles y sumisas, y una suave nevazón cayó tristemente sobre
el cuerpo de Pedro que pendía de su larga bufanda, que ahora sí
era negra.

EL
VENTANAL DE LA DESOLACION
La figura de Darío se
recortaba delante de los amplios ventanales del living. Sus contornos se delineaban
fijamente sobre un paisaje desolado que cansado brillaba en la distancia. Sus
hombros parecían tener un peso de siglos y sus largos brazos pendían
sin vida como si de pronto se hubieran paralizado. Sentado en una silla, con las
piernas extendidas, tenía las pupilas puestas en los pequeños arbustos
que el viento llevaba a regañadientes de un lugar a otro de la pampa. Una
arena calcinada se perdía indefinida en la distancia, y por los costados
de los ventanales se vislumbraban algunas rocas gigantescas constituyendo lo único
sobresaliente en un cuadro cuyos marcos estaban al alcance de sus manos. Su madre
hojeaba nerviosa las páginas de una vieja revista, sin atreverse romper
la estática contemplación de Darío. Cada tarde, cuando las
incipientes sombras de un atardecer que, siendo perpetuo, se diferencia de la
noche por la sorpresiva oscuridad con que ésta comienza a vestir la tierra
y los arbustos, Darío se sienta en la misma silla, frente al mismo ventanal
y observa el eterno paisaje que dibuja su insondable soledad bajo un cielo ennegrecido
y mudo. El padre de Darío ha muerto ayer, pero pudo ser hace un año
o podría morir mañana de estar vivo hoy. De cualquier manera Darío
estaría en su lugar acostumbrado. La madre solía decir a su padre
que lo llevara a la ciudad, que las mañanas cobraban un vistoso colorido
que no encontraría jamás en el paisaje, que había mujeres
y niños y las calles se llenaban de ruido de bocinas y largos edificios
pintados. Ella hablaba entusiasmada queriendo transmitir un anhelo que Darío
desechaba apenas brotaba en sus labios. No obstante su desinterés a veces
acompañaba a su padre a hacer las compras a la ciudad. Pero su incomodidad
era manifiesta. La pequeña y desgastada camioneta parecía disculparse
ante el reluciente brillo de modernos automóviles, y el aspecto de Darío,
con su vieja casaca de cuero raído y los bordes de las mangas desteñidos,
llamaba la atención de las muchachas que cuchicheando reían de soslayo
al verlo pasar tímido y cabizbajo. Era innegable que Darío no estaba
en su elemento y ello su padre lo notaba, por eso apresuraba las compras y retornaban
lo antes posible. Para Darío, la ciudad era el pálido bosquejo de
una fotografía que sólo se movía por las piernas yendo y
viniendo en una sucesión absurda y monótona. Bien miradas las cosas
su ventanal ofrecía mayores atractivos.
El padre de Darío
ha muerto ayer a la edad de cuarenta años. El tiene quince y su madre bordea
los cuarenta. Desde hace diez habitan la vieja casona de madera. Darío
tiene un recuerdo hermoso de los primeros días, cuando recién llegaron
a la pampa. Desde un principio llamó su atención las enormes piedras
alzándose a los extremos de unos grandes ventanales que observó
maravillado la primera vez que entró a un living vacío y en penumbra.
Los débiles rayos de sol que empezaban a escaparse por los marcos oscuros
permitían ver las múltiples pelusillas danzando en el aire. El polvo
que elevó sus pasos al ingresar a la habitación le dio un aspecto
de magia candorosa que recubrió su figura de una aureola que las sombras
comenzaban a tragarse. Y aquella vez también su madre estaba tras su figura
que contemplaba embelesada la caída de la noche repentina mientras el padre,
con su trajín infatigable iniciaba la tarea doméstica que siempre
lo caracterizó y que se iría con él hasta la tumba. A los
pocos días el hogar cumplía su papel de tal: la casa había
renacido de las cenizas de un tiempo taciturno y de nuevo era albergue para los
seres vivos. En la escuela, situada a unos kilómetros, Darío conoció
las primeras letras e hizo de sus propias palabras un silabario de mutismo que
lo fue aislando de sus compañeros. Iba y venía solo, como si el
camino se hubiera hecho para él y los arbustos que la tarde desparramaba
por la tierra desolada fueran su única compañía, y casi sin
que los padres se percataran, Dado iba siendo confesor de su propia indiferencia
por el mundo adyacente.
Las cotidianas tareas las realizaba como un autómata
diligente: las hacía, pero no sabía que las efectuaba. Sus padres
a cada momento tenían en los labios la palabra inquisitiva. Sus preguntas
cruzaron repetidamente el aire y distraídas se posaban sobre un largo horizonte
que visualizaba sobre arbustos y pequeños pastizales creciendo a tristes
intervalos. Cuando la noche recubría los cristales con su manto negro y
frío, Darío respondía que nada, que todo estaba bien, y sonreía
con benevolencia. Luego se iría a dormir como si todo fuera normal. Y es
que para él la vida se detenía en aquellos atardeceres y sólo
a través de los arbustos que iban y venían, de las grandes rocas
mirando mudas el cielo, él podía sentirse realmente vivo en su contemplación.
Para Darío ser el espectador de las primeras sombras en un paisaje eterno
constituía parte de la existencia misma, y ya nunca podría dejar
de verlo, porque se veía a sí mismo. Los padres de Darío
hicieron lo posible por hacer de él aquel niño que llegó
travieso y juguetón a su nueva casa y que bruscamente detuviera su vida
en la inmensidad de una habitación desierta que abría sus ojos a
un paisaje desolado. Lo llevaron a la ciudad y el doctor Márquez les dijo
que físicamente estaba bien, que su apetito era perfecto y que sólo
se trataba, quizá, de un momentáneo estado depresivo que se iría
tan rápido como su aparición. De aquella visita hacía diez
años. Ahora el padre de Darío había muerto sorpresivamente
y lo que extrañaba a su madre era que el indiferente rostro de su hijo
no denotara la menor tristeza. Durante la misa se limitó a espantar una
mosca que incansable trataba de posarse en el mentón de su padre. Darío
esperaba que revoloteara encima de la urna para darle un corto y seco golpe que
pudiera atraparla. Un chasquido atrajo la atención de los familiares y
el cura, quienes con gesto de infinito reproche volvieron la vista hacia su mano
posada en el mentón del cadáver. Bajo la palma la mosca había
perdido en su juego rutinario. Luego uno de los tíos los llevaba hasta
la chacra en su camioneta y con un "tengan fuerzas" se despedía
presuroso bajo las primeras sombras cayendo entre las rocas que se abrían
a los lados de la vieja construcción. Darío tomó de un brazo
a su madre y encaminándola a la casa por el corto sendero entre el portón
y la puerta de entrada le dirigió una sonrisa de sublime dulzura que ella
no supo cómo interpretar y que la llenó de una súbita emoción.
Sin embargo, después Darío se instaló en su silla habitual
y con los brazos extendidos a los costados del cuerpo se dedicó a contemplar
la noche como si el mundo hubiera desaparecido.
II
La
mujer remojaba la ropa en una artesa amarilla y de vez en cuando detenía
su labor para colgar de unos alambres camisas y pantalones. Al prender la ropa
con los ganchos se arreglaba un poco el pelo canoso, se lo sujetaba con un pinche
y miraba de reojo hacia el lado de los ventanales donde su hijo ocupaba su lugar
acostumbrado. Después sus movimientos eran más rápidos y
enérgicos. Sus manos se movían con mayor velocidad y a medida que
colgaba otras prendas de vestir, sus ojos observaban el cielo en un gesto reverencial
cuando las sombras de la noche bajaban con tranquila suavidad sobre el horizonte,
los arbustos mecidos por el viento y los pequeños pastizales intercalados.
La madre de Darío entraba a la casa a toda prisa y afanosa frotaba sus
manos sobre la descolorida estufa encendida. Miró las espaldas de su hijo
y se dispuso a calentar agua para servirse una taza de café. Luego, casi
sin emitir sonidos, subió las escaleras en busca de su dormitorio. En la
habitación hurgó en un oscuro baúl los juguetes de su hijo
y los fue amontonando con cariño en el antiguo piso de tablas. Había
un muñeco de trapo con la nariz colorada, parecido a un payaso; un pájaro
de madera con la cabeza trizada y vuelta a pegar; un tren amarillo, también
de madera; un piano diminuto de color azul claro y al que faltaban dos o tres
teclas intermedias; una pelota roja con puntos verdes que al dejarla en el suelo
rodó bajo la cama; y por último, un muñeco de goma con la
cabeza reclinada sobre un hombro y los brazos caídos a los lados en una
evidente actitud de indiferencia y extraño embeleso en la distancia. La
madre de Darío alineaba los juguetes de diferentes maneras. Al muñeco
de trapo, cuyas desarticuladas piernas le impedían pararlo, lo apoyaba
en una pared y lentamente se iba doblando sobre sí mismo hasta quedar de
bruces en el suelo; la pelota la hacía rodar con una sola de sus manos
para que diera vueltas y vueltas que querían ser interminables, pero de
que modo inevitable finalizaban bajo la cama; por lo general el pájaro
era colocado encima de una silla y, erguido en su pequeño pedestal, daba
la impresión de mirar a los demás juguetes con un gesto somnoliento.
Con el dedo índice de su mano derecha presionaba muy suave una tecla del
piano y un sonido cristalinamente musical revoloteaba por la habitación
rompiendo el silencio de las primeras sombras que bajaban desde el cielo encerrando
el cuarto en la penumbra. Luego guardaba los juguetes en el oscuro baúl
y se recostaba en la cama sin desvestirse.
Cuando el frío de la
mañana llegaba a las ventanas del cuarto, la figura de Darío semejaba
copar las alturas en un repentino vuelo. Al menos así lo veía su
madre situada a sus espaldas y recibiendo la majestuosa entrada del día
por los rincones de la casa. Como saliendo de un sueño fulgurante Darío
abría sus brazos en un gesto cotidiano, siendo señal de término
a su vigilia y orden de un desayuno apresurado. No había preguntas. Cada
cosa era efectuada con una rutina secular. Los años enseñaron al
espíritu de la madre que las preguntas murieron el mismo día que
Darío comenzó su mágica contemplación. No obstante
ella creía comprender, al menos se esforzaba en hacerlo, y algo le decía
en el corazón que los días de su hijo ya no eran una sucesión
monótona y cansada, que aquella aparente fuerza irreal proveniente del
paisaje no era una atracción maligna ni producto de un impulso demoníaco.
Sentados
a la mesa, la conversación entre ambos se reducía a unos cuantos
monosílabos invariables y repetitivos. Todo está bien madre.
Todo. Si hijo, todo está bien. Los arbustos han rodado secos esta mañana,
madre. Si hijo, los vi rodar desde mi ventana: están secos. Ha habido poco
viento. Muy poco repetía Darío No hay grandes cosas que puedan pasar.
No las hay, al menos por ahora.
Luego Darío desaparecía
y llegaba cuando la tarde iniciaba su camino nocturno. Cada día era exactamente
igual al interior. Sin embargo, ambos sabían, sobre todo Darío,
que alguna vez algo tendría que suceder. Fue en una de aquellas mañanas
que Darío tuvo un brusco sobresalto mientras se hallaba en su silla. En
un comienzo apenas perceptible, una sombra difusa se acercaba por la pampa cubierta
de arbustos y pastizales intercalados. Poco a poco la figura se iba haciendo humana
ante sus ojos fijos, y cuando la sombra se detuvo a una veintena de metros, pudo
constatar la joven apostura de un hombre que lo observaba sonriendo con las manos
metidas en los bolsillos de un viejo pantalón. Un desgastado sombrero de
ala doblada en punta ocultaba parte del rostro juvenil, pero su padre de cualquier
forma era visible bajo la débil sombra que opacaba sus facciones. Llamó
a su madre con voz emocionada y al instante la sombra empezó a alejarse
en la distancia como si se fuera diluyendo en el ruido persistente del viento
cotidiano. Era papá dijo con voz profunda que pareció deslizarse
por entre las tablas del piso uniéndose a la tierra. No fue necesario que
su madre preguntara. -Si hijo, era papá -asistió con igual
entonación. - Ahora es papá definitivamente nuestro- repitió
con énfasis las últimas palabras como si en ellas se tradujera el
sentido mismo de toda aquella interminable contemplación de Darío.
III
Desde esa vez Darío comenzó
a sufrir también los rigores de un tiempo que le había sido ajeno.
Hasta ese momento de sagrada observación, roto por la brusca, pero esperada
revelación de un hombre oscuro acercándose por la pampa desolada,
Darío pareció ser detenido en su lógica evolución
y sólo constataba el paso de los años por el blanco cabello de su
madre y porque los árboles plantados con su padre alcanzaban la altura
del techo de la casa. Quizás de no suceder aquella súbita aparición
los ojos de Darío habrían quedado para siempre adheridos a las sombras
que la tarde dejaba caer lánguidamente sobre arbustos y pastizales frente
a su ventanal. Pero aquella mágica detención de su piel y sus pupilas
comenzaba a seguir las manecillas del reloj. Darío no lo comprendió
de inmediato. Luego de la aparición de su padre ante los cristales pensó
que se iniciaba recién una serie ininterrumpida de acontecimientos que
no se detendrían jamás, y que sólo le restaba asimilarlos
hasta que alguna vez lograría entender realmente el significado de sus
largas contemplaciones. Sin embargo, empezaba a creer que las cosas tomaban un
sentido natural y obvio. Natural, porque en los días futuros constató
que la barba empezaba a crecerle como a cualquier mortal de su edad, y obvio,
porque de algún modo la revelación materializada en los rasgos de
su padre ponía un fin o iniciaba algo que debía dilucidar cuanto
antes. De aquél círculo vicioso de contradictorios argumentos sacó
como conclusión que la respuesta debía tenerla frente a su antiguo
ventanal. Retornó a él con ansias que hasta ese momento desconocía.
Nunca había sentido necesidad de algo, pero ahora esperaba la tarde con
manifiesto desasosiego. Antes llegaba al ventanal impulsado por la maravillosa
atracción del paisaje. Ahora se transformaba en una especie de necesidad
biológica que inevitablemente debía ser satisfecha. Poco a poco
los días se le fueron alargando. Daba la impresión que la tarde
se negaba a llegar hasta sus ojos. Se impacientaba sobremanera a medida que observaba
el horizonte durante la mañana como queriendo acercar las sombras nocturnas
deseando que rápidamente cubrieran el inalterable claro entre las rocas
gigantescas. Pero el día no variaba, sólo que Darío nunca
reparó en ello hasta que sintió esa necesidad, una necesidad ficticia
producida por una imagen que tal vez sólo existía en su mente vacía
de emociones, acostumbrada a los mismos y repetidos rincones. Quizás nunca
vio lo que vio. A lo mejor su falta de motivaciones terrenales le hizo crear una
compañía simbólica para sacarlo de su eterna abstracción.
Pero no quería conformarse con sus propias respuestas. Ya era demasiado
tarde. Algo debería ocurrir de nuevo frente a su ventanal, algo que aunque
tardara años en descubrir esperaría inalterablemente.
IV
La
madre de Darío murió casi sin notarlo. Sus funerales fueron idéntica
repetición del de su padre. Hubo de apretar la misma mosca que revoloteó
sobre el cansado rostro y soportó indiferente iguales miradas de reproche
de los asistentes cuando el chasquido de la palma de una de sus manos terminó
con el insecto aplastado en el mentón de su madre. Otro de sus tíos
lo dejó en el mismo camino de entrada a la casa y le dio las mismas condolencias.
Darío lo escuchó lejano y extraño, como si proviniera de
un oscuro laberinto donde la voz se iba perdiendo a medida que llegaba a sus oídos
en un proceso extrañamente inverso. Después los días continuaron
exactos, pero con aquella ansiedad que lo perseguiría siempre. Sus observaciones
desde el ventanal, realizadas siempre al caer la tarde, se trasladaron a los comienzos
del día y a medida que se pelo encanecía, prácticamente vivía
en ese sitio. Medía las distancias con sus pupilas gastadas por el peso
de los años. Cada vez sentía menos el ulular del viento llevando
los arbustos de un lugar a otro de la pampa, e incluso terminó por creer
que la brisa de la tarde no era sino el producto de su vaga inclinación
a considerar que todas las cosas debían ser movidas por alguien o por algo,
y que, en definitiva, al ir dejando de creer en la omnipotencia del paisaje, el
viento detenía para siempre una marcha que ya no tenía objeto.
Así,
lentamente, Darío se fue muriendo como si su paso por la vida fuera un
soplo de sí mismo. Las tardes que caían desde el cielo como una
anhelada bendición y que vislumbrara una mañana infantil cuando
maravillado se detuvo en el centro de la habitación del living y contemplo
las pelusillas que danzaban misteriosamente al reflejo de los rayos del sol, ahora
no le mostraban aquél influjo esperado y sus pasos hasta el ventanal resultaban
cada vez más pesados, cada vez mayor el tiempo que permanecía postrado
en su silla con los brazos extendidos y el cuello doblado contra su hombro. Cada
vez con más insistencia su cabeza vagaba por los días que ahora
constataba escapados de sus manos sin tenerlos. A duras penas subía a veces
al cuarto de su madre, abría el baúl donde viejos juguetes cobraban
vida entre sus dedos nerviosos, los apilaba trabajosamente y terminaba guardándolos
con sumo cuidado y veneración.
V
Una
mañana surgió en la lejanía una figura. Darío se acomodó
dificultosamente en su silla acostumbrada. Esperaba que sus padres se asomaran
a la luz de sus ojos en forma sucesiva. A una veintena de metros el hombre se
detuvo. Miró con una extraña sonrisa la apostura de Darío.
Por un momento pensó que su padre volvía después de tanto
tiempo, pero al apreciar de más cerca las facciones del hombre, por vez
primera en su vida sintió odio por alguien: frente a él estaba él
mismo contemplándose con burlona ironía. El hombre se acomodó
el sombrero, se subió las solapas de su raída casaca de cuero y
con las manos en los bolsillos lentamente dio media vuelta y comenzó a
alejarse entre el ruido del viento azotando los arbustos sobre la pampa desnuda.
Darío sintió que los párpados se le cerraban inevitablemente
y, por última vez, dibujó en su mente el mismo paisaje al que silenciosamente
se le desmoronaban las gigantescas piedras a medida que su propia sombra se iba
diluyendo en el horizonte.

COLIBRI
A
Sergio Hernández Carrión.
Escuchó un rápido
aleteo y levantó la cabeza hacia la ventanilla. Bajo el cielo, recortado
linealmente por los barrotes, un colibrí movía afanosamente sus
alas sin cambiar de posición. Como si volviera de un sueño esbozó
una sonrisa mientras lo contemplaba. Por el rabillo del ojo se percató
de su situación, del lugar que ocupaba dentro de una escena que el ave
empezaba a tornar irreal. Un colibrí se hallaba parado en el cielo y él
tenía miedo de romper con algún movimiento el equilibrio de su vuelo.
Sin necesidad de volver la vista sabía que la puerta se hallaba a su izquierda,
que la mesita y el sucio plato al frente y, que gruesos grilletes lo tenían
aferrado a la pared. Evitaba hacer cualquier movimiento, el más mínimo
gesto que rompiera el momento. Podía sentir su respiración agitada
y el desusado golpetear de su corazón contra el pecho. Un colibrí
había surgido por el foco de luz que penetraba por la ventanilla. Los escasos
rayos de sol iluminaban el húmedo suelo adyacente a su camastro y un suave
vapor se elevaba gradualmente desapareciendo de la claridad. Observaba ansiosamente
al colibrí mientras sus manos se apoyaban al lado de sus piernas enflaquecidas.
Todo su cuerpo se había contraído. Podía sentir la rigidez
de sus espaldas, su estómago endurecido y los dedos crispados. El colibrí
parecía escrutar la oscuridad con ávidos ojillos. La luz sólo
dejaba entrever los pies descalzos posados en los ladrillos húmedos. La
mano del hombre se levantó a duras penas en un gesto mudo y vago hacia
la ventanilla que permanecía fija en la distancia. Movió los labios
resecos e informes sin pronunciar sonidos. El colibrí se adelantó
unos centímetros al interior de la ventanilla mientras movía graciosamente
la cabeza hacia uno y otro lado. El hombre sintió que la garganta le dolía
y gruesas lágrimas bajaron lentamente por sus mejillas mojándole
la barba. Por su mente cruzó el tiempo como una ráfaga que se llevó
sus años y sus sueños. Visualizó en el muro cientos de rayitas
sosteniéndose unas a otras. De entre el vapor que levantaba el sol emergió
su figura pulcra y sonriente. Sé miró detenidamente para comprobar
si de veras era él. Se reconoció por un colibrí dibujado
en su polera de estudiante y que salía del pecho para contemplarlo desde
la ventanilla mientras la figura y su sonrisa se esfumaban junto al vapor. Fue
en ese instante que escuchó su nombre al otro lado de la puerta y una voz
dura señaló que era la hora. Alcanzó a ver la pequeña
silueta del colibrí perdiéndose contra el cielo al tiempo que se
introducía una llave en la cerradura. Pensó que nadie era dueño
de nadie y que su pensamiento no pudo ser encarcelado durante aquellos años.
Por eso cuando se lo llevaron por un largo pasillo volvió la cabeza y le
pareció ver al fondo, entre rayos de sol que emergían por la ventanilla
de su celda, al colibrí que le estaba sonriendo.

POR
NATALIA SUPE QUE OCURRIA
La primera vez que doña
Teresa me dijo que llevara las empanadas el Domingo por la noche no me pareció
extraño, así que le dije a mi madre que a las ocho entregaría
el encargo acostumbrado. Ese día hice lo habitual: fui por la mañana
a la misa de doce, dimos el rutinario paseo por Bories y durante el almuerzo Pablito
vomitó de nuevo los detestables tallarines blanquizcos. Por la tarde estuve
tres horas encaramado en el pino del patio mirando cómo pasaban veloces
las nubes rumbo al Estrecho. Imaginé que algún día me cogería
de sus bordes y traspasaría, no sólo el mar adyacente, sino que
llegaría a lugares tan remotos que sólo el sueño podría
descubrir. Con catorce años a cuestas el mundo todavía era una bola
enorme y candente que se alejaba demasiado de mis pensamientos. Todo me quedaba
grande y el espacio emergía como una mezcla de paisaje y vuelos desmesurados.
Si pudiera conciliar mi soledad con el cielo tal vez volara, porque ambos estábamos
allí para lo mismo, aunque no supiera bien dónde residía
la semejanza. Pero, la identidad se producía más por observación
que evidencias concretas. Más tarde bajé como siempre que me alargaba
en mis sueños, somnoliento y prejuiciado por las reprimendas maternas.
No era un acto que tuviera el beneplácito de nadie y a menudo debía
tergiversar mis desapariciones con respuestas que la dejaran conforme.
A
las ocho tomé la bandeja y antes que pensara en golpear, la puerta se abría
incitante, con un halo de embrujo repentinamente descubierto. El vestíbulo
estaba impregnado por un aroma de perfumes discretos, y por la puerta entornada
del salón se veían los viejos sillones enfelpados. Doña Teresa
me pellizcó como acostumbraba invitándome a ingresar sin demora.
Las luces fueron encendidas por una mano invisible y esos colores violáceos
me otorgaron una visión inusual. Yo tenía sueños de colores
vivos y brillantes, pero estas tonalidades brotaban de paredes con una opacidad
indefinida cubriendo el espacio de lúgubre vistosidad. Antes que pudiera
preguntar quedé solo mirando ese mesón delgado y esas repisas de
madera repletas de botellas etiquetadas. Pensé en retirarme sin probables
elucubraciones, pero una música suave y cadenciosa empezó a llenar
el espacio desde una pieza interior. Confundido me apoyé con nerviosismo
en el mesón y tamborileé dubitativo esperando que algo aconteciera.
Sin que el tiempo me evidenciara su paso quejumbroso una figura sugestiva envuelta
en un vestido azulado avanzó con pasos estudiados por una puerta lateral.
Traté de observar inquisitivo y al intentar alzar la mano un gesto similar
detuvo mi intención. Ella misma descorrió con lentitud interminable
unos velos superpuestos que le tapaban el rostro y una mirada de brusca intensidad
celeste me llegó a hacer daño. Más que la belleza de ese
rostro subyugante me cautivó de inmediato la clara profundidad de unas
pupilas difícilmente descriptibles. Me miró como si estuviera preguntándome
de dónde venía y qué hacía perdido en la indiferencia
de ese salón difuso. Yo estaba arrebolado y quería que ese momento
de sublime confusión no acabara nunca. Deseaba eternizar esa corriente
celeste penetrando en mis sentidos. -Ven- Me dijo. Acompáñame Y
tomándome de la mano me llevó por largos pasillos en tinieblas.
Móviles sombras daban la impresión de entrecruzarse a nuestro paso
y ojos fulgurantes me guiñaban complicidades desafortunadas desde todos
los rincones. Un gato blanco gigantesco se atravesó entre mis piernas haciéndome
caer, pero ella, volviéndose con dulzura me sonrió tocándome
las mejillas con unos labios húmedos y absorbentes. Cuando creía
que aquel camino sería infinito una puerta verdosa surgió al final
del estrecho pasillo. Nos detuvimos silenciosamente y ella introdujo una llave
pequeñita por una cerradura de metal. Con medida impaciencia seguí
sus pisadas. Tanteó la pared en la oscuridad y presionó un interruptor.
La habitación descubrió una densidad reducida dentro de una atmósfera
irreal. Gruesos cortinados púrpuras enmarcaban una ventana de tamaño
regular. Una cama de bronce ocupaba las tres cuartas partes de la habitación
donde un espejo de medialuna mostraba mi apariencia deslumbrada. Me llamo Natalia
susurró tomándome de los hombros y haciéndome girar hasta
quedar a la altura de sus ojos indefinibles. Sonriéndome dijo que mirara
la calle mientras regresaba del baño. Contemplé el puente de concreto
y el brillante deslizamiento de las aguas del río. Un par de borrachos
se perdía abrazados por un recodo al tiempo que el extraviado graznido
de una gaviota remecía la quietud de una noche diferente. Por el reflejo
del vidrio vi que Natalia ingresaba en puntillas y antes de volverme la penumbra
llenó la habitación. Acércate Escuché en las sombras
y sentí su mano tibia presionándome los dedos. Situado en un profundo
desconocimiento de las distancias no podía calcular qué hacía
perdido en ese sitio sorpresivo. De pronto escuchaba palabras incomprensibles
en mi oído y caricias que impulsaban a un atrevimiento indeseado. Hubiera
querido que la luz llegara meridiana y aclarara ese panorama indescifrable. Deseaba
encontrarme en esas pupilas de limpias dimensiones que acariciaron mi soledad
en el salón. Pero, estaba anonadado tanteando en la oscuridad mi propia
búsqueda de un encuentro tardío. Como naufrago de mis palpitaciones
me veía llevado a un pozo sin fin de nerviosas sensaciones. Deseaba a esa
mujer que tocaba desordenadamente, pero a la vez confundía el mero acto
físico con un complemento espiritual ausente. Pretendía llamarla
desde el fondo de mis palabras equívocas y escuchaba su respiración
ascendente en mis orejas como un ruego complaciente similar a un letánico
sonsonete de promesas desconocidas. Se cruzaban por mi cabeza sonidos de pájaros,
visiones de palomas cayendo a un vacío infinito, ruidos de vehículos
encadenados en un carrusel de sinfonías descompasadas. Aparecían
los antiguos títeres juguetones sobre un escenario destartalado de la escuela
Yugoslava y nosotros aplaudíamos jubilosos enterneciéndonos hasta
las lágrimas por la injusta muerte de una princesa de hermosas mejillas
sonrosadas. Yo besaba esos labios apasionados en medio de alocadas carreras por
basurales deshabitados, Tocaba los senos de Natalia parado en una cancha de fútbol
solitaria donde ambos nos mirábamos sin reconocemos. Agitaba su cuerpo
deseando una entrega compartida, y llamándome con una especie de quejido
debilitado por la espera. Pero, yo veía docenas de banderitas y serpentinas
colgando del cielo raso de un gimnasio, bicicletas que pedaleaban vacías
por una calle inconclusa, niños que impulsaban con los dedos un globo gigantesco,
para escuchar el llamado de mi madre por la endeble puerta del patio de mi casa.
Desde mi propio cuerpo frío y estrechado sentía una porfiada ventisca
penetrante azotándonos desnudos sobre la nieve. Natalia se inflaba como
si una bola pequeña fuera arrojada desde el cerro y yo esperaba en las
orillas de la playa ser arrollado por esa mole blanca cuyo único punto
definido eran esos celestes ojos fijos punzándome el cerebro. Sentado al
borde de la cama apenas atiné a escuchar el chasquido del interruptor que
evidenció mi vergüenza incontenible. Natalia, la de los ojos parecidos
al cielo, me pasaba los dedos por el pelo. Esto ocurre a veces.- Y es normal Me
dijo tiernamente.
Yo me tomaba la cara con las manos y lloraba perdido en
ese mundo incomprensible que me dejaba atónito contemplando la soñada
desnudez de Natalia.

EL
ANCIANO DEL BASTON
El anciano apoyaba la barbilla sobre sus manos
que apretaban el bastón. Hacía unas horas que aguardaba el paso
del tren de la tarde. Cada día, como un sagrado ritual, esperaba. Ya a
nadie llamaba la atención y uno que otro transeúnte le dirigía
una mirada indiferente. Las pupilas del anciano se perdían en una lejanía
inconmensurable. Tenía el bastón tomado con las manos y sobre ellas
el mentón, que a ratos se le resbalaba.
A las siete de la tarde el
tren rompía su actitud contemplativa. El anciano doblaba levemente el cuello
y un destello fugaz renacía en su mirada. Pero, el tren no detenía
su marcha en la estación. Entonces escrutaba sigilosamente los árboles,
respiraba hondo y, a duras penas, se erguía apoyándose en su bastón.
Como si sus pasos crujieran con el tiempo se alejaba, encorvado y en silencio.
En
una de esas tardes sucedió.
El anciano ocupaba su sitio acostumbrado
y el empleado barría el pavimento. Cerca de las siete un matrimonio y su
pequeño hijo ingresaron al andén. El niño, alegremente, indicaba
con el dedo y pronunciaba palabras ininteligibles. Su mirada se posó en
el anciano que veía el infinito a través de los árboles.
Se acercó a un metro de distancia observándolo con curiosidad. Cuando
la voz de su padre, llamándolo, se mezcló con el aullido de la locomotora,
tocó suavemente el bastón del anciano con uno de sus pies. Luego
corrió apresurado a los brazos de su madre y la familia subió al
tren que se detuvo. Al reiniciar su marcha el niño asomó la cabeza
por una ventanilla. En el andén el anciano yacía de bruces y el
bastón rodaba lejos de su alcance mientras uno de sus brazos se alargaba
en la distancia.
Desde el tren la estación era ya una sombra donde
un empleado barría un polvo difuso.
GAVIOTAS
EN EL CIELO
Crecía en su interior una metamorfosis
indefinible reduciéndolo a su constante necesidad de entender. Podía
verse acongojado, con una tristeza infinita subiendo por sus tobillos, envolviendo
su cintura, sus hombros, para anegar esa mirada perdida que insistía en
horadar su alrededor. Había corrido y saltado. Se estacionó acuclillado
en la puerta de la zapatería y escuchó el ruido del esmeril entre
risotadas y conversaciones sobre mujeres, sexo y el torneo atlético semanal.
Intentaba clasificar voces y pausas. Ahuyentaba esa persecución de soledad
que a menudo lo arrinconaba. Retrocedió vigilante ante los años
que avanzaban en tropel ocupando toda la calzada, le hacían muecas obscenas,
lo apuntaban, le mostraban sus arrugas mortecinas, le sonreían con cierta
melancolía mientras lanzaban sus oblicuas ironías, su sadismo incontrolable
y él presentía que si no escapaba pronto se vería convertido
en un rastreador perenne de su propia senectud, que ondulaba grotesca envolviendo
sus visiones. Y estaban allí los mismos que cruzaban los montículos
de tierra y desperdicios que eran la antesala de una playa sucia y oscura, y que
se estacionaban bajo ese gris irresoluto, mojados por esa lluvia intermitente,
azotados por esos ventarrones que no terminaban nunca y que traían desde
el mar embravecido bandadas de gaviotas para que se llenara el aire de quejidos
animales y cayeran destrozadas, hechas pedazos, arrastrando por la arena sus alas
informes y miraran la superficie del mundo con ojos de muñeco. Estaban
apoyados en el vetusto mesón destartalado absorbiendo el polvo que levantaban
los zapatos escofinados, con la mirada más quieta, inquiriendo todavía
por remotas e idénticas explicaciones que no llegaron. Los veía
a través del cristal empañado como si se tratara de figuras indelineables,
ectoplasma ticas, similares a esas imágenes de ficción que le devolvían
los alargados espejos del cine Municipal y que lo llenaban de un terror masoquista,
porque se contemplaba a regañadientes, escapando y volviendo sobre sus
pasos, riendo apresurado de su postura gigantesca, de su delgadez repentina, de
esa obesidad espasmódica que estiraba como un grueso elástico su
sonrisa contrahecha. Y le pareció que aún podía meterse en
ese antiquísimo espacio de fantasmas introduciendo un pie por el reflejo
de su memoria que iba reproduciendo la inversión de un mundo propio aún
y que, paradójicamente, se le antojaba tan distinto.
Distinto ahora
que regresaba y lo buscó porfiadamente en esa profunda soledad que suelen
devolver los cristales humedecidos. Pero, Julián no estaba y entre risas
apagadas aquel era un olvido imposible que esforzaba su presencia para que nadie
la ignorara. Sin embargo, había estado detrás de él escuchándolo
como si se tratara de lentas gotas invernales cayendo dentro de un sueño
inmemorial. Un sueño, donde amparadas por un cielo plúmbeo de compactas
espesuras recortaba como arcángeles de terciopelo interminable la danza
dudosa de esas gaviotas reales, tangibles, verdaderas.
Y tú estabas
tras de mí e imaginaba tu rostro mojado, tu mirada dudosa y esa especie
de apostura santificada lidiando con iras diabólicas, donde el bien y el
mal pugnan en un encuentro indescifrable que no atina nunca a terminar. Estabas
allí y yo no te veía. Pero, escuchaba tu risa sorda creciendo incontenible
por encima del murmullo que las olas emitían como glóbulos de espuma
y cuyas formas inconclusas nadie vislumbraba. Estabas allí, cara al cielo,
cubierto de señales que no acertábamos a descubrir, pero imaginaba
la contracción labial de tu boca demudada y tu débil balbuceo atosigando
palabras que jamás salían. Y luego asomaba tu blancura cadavérica
como si no pudiéramos retroceder metidos en la nieve. Entonces Dios no
estaba ni constituía una preocupación inventarlo. Dejábamos
que nuestras torpes sonrisas remecieran el espacio alado, y esas aves incrédulas,
difíciles, quietas en su mansedumbre visceral, dubitativas en sus pupilas
estáticas, giraban como veletas que retornan siempre al punto de partida.
Y tú no plagiabas gestos ni sacabas nombres de fantasía. No agitabas
los latidos de ese corazón tembloroso que sentía crecer dentro de
mí. Yo te percibía Julián como tú, como tú
al volver imperceptiblemente la cabeza y tu mirada sigilosa se encontraba con
mi búsqueda semejante. Éramos la sombra gigante que apenas divisaba
el cielo y el cielo era un vuelo minúsculo extrañamente multiplicado.
Entonces Julián, disparabas, y las nubes se abrían para derramar
su carga de plumas blanquinegras. Graznidos profundos, dolorosos, como esa vida
que todavía no llegaba y que, rara y dócil, caía entre los
pies. Pero la sangre no significaba la probable detención de un ciclo reprochable.
Ni siquiera la insinuación de una pregunta. Si alguno internamente formuló
alguna vez el deseo de huir hacia el consciente margen de la bondad no lo supimos.
El día era un momento, un insignificante segundo de eterna lucha resolviéndose
en nuestro favor. El vuelo no se había hecho para el hombre. Lo sabemos
hoy. Tratamos de entenderlo en este presente Julián, cuando azorado te
encuentro con el mentón sostenido por tus manos arrugadas y el cristal
de la zapatería te refleja diferente. Y trato de que pronunciemos el sonido
de la desesperanza, en el preciso instante que las plumas se desparraman por el
aire y flotan como luciérnagas imposibles de alcanzar. Y esas quejumbrosas
materias esparcidas por la arena, desgarrando su fervor de luces y distancias,
que cruzan como flechas invisibles, no tienen identidad, no poseen siquiera un
indicio que las haga reconocibles. Y te veo Julián. Respiras agitado y
lanzas de nuevo la primera piedra que se va con nosotros. Y esa muerte que cae,
esa fúnebre apariencia de lo perecedero aleteando, desgajando sus alturas,
derrotada otra vez su audacia inexplicable, da tumbos delante de tus ojos. Y tú
Julián, pálido como la nieve que cubre tus zapatos, que se intercala
porfiada entre las piedras y esa arena negra, pálido como la desolación
que repleta el sinsentido diario. Tú Julián, pálido, simulando
un Cristo de papel en una galería deshabitada, sonríes como un beodo
congénito reconociendo su temporalidad, que se aturde con la muerte y la
desea. Y te arrodillas para golpear y zaherir, para burlarte del ave que ya no
ultraja tu figura desde el cielo. Pero, el descanso es un escudo angosto que dudosamente
describe tu debilidad. El río llega aburrido hasta la orilla. Los cerros
dulcifican fugaces un concierto inmutable de abanico. Respiramos. Llenamos de
vitalidad el músculo cansado y un coro de lucha que persiste incuba su
extraño desafío en la altura. De nuevo un llenarse de quejidos sordos,
de graznidos atrevidos que aturden el cerebro como si nada tuviera remedio. Y
no nos detuvimos. Ese corto sendero que unía un principio desconocido y
un presente obtuso estaba en un crítico apogeo y el mundo era un carrusel
infinito que ni siquiera insinuaba la imprevista ternura del silencio. Otra vez
me veías botando mi infancia que invencible retornaba. Nevaba. A veces
nevaba y parecíamos momentáneos ancianos cobijados en la soledad
de nuestros cuerpos. El aire las arroja, siempre el aire entremezclado con sus
porfiados picoteos descifrando lo inasible, las arroja hasta nosotros sabiendo
el destino que las trajo y que las lleva. Y mueren, mueren Julián. Se deshacen
en el suelo, desafiantes, aguzan el oído y aumentan el sonido. Hay que
matar eternamente. Sabemos que matar es un estigma, intuimos que matar es un fin
en sí mismo y que, ignorantes aún de un tiempo que no regresa, vacilamos
rara vez ante el misterio. Pero, yo quería llorar Julián, llorar
sin palabras cuando volvías la espalda. Y no podía. Me tragaba mi
súbita tristeza como si fuera irreverente desnudar mi alma en tu presencia.
Y ese imperativo fugaz que mi voluntad aplacaba a duras penas se trastocaba con
ese aletear persistente deslizándose entre la nieve. Y caen. Caen por docenas.
Se retuercen en un suelo movedizo. No saben recuperar su origen. Deambulan sin
alas, se retuercen con sus extremidades quebradas, picoteando el propio dolor
de haber caído. Nos miran Julián. Quiero que recuerdes siempre cómo
nos miraban con esos ojos desprovistos de intensidad que eran capaces de penetrar
un futuro que ni tú ni yo pensamos que existiera. Recuerda Julián
cómo nos miraban. Se paralogizaban en sus propios estertores, detenían
la agonía y en el preámbulo decisivo, nos miraban Julián,
como si no fueran ellas las moribundas. No sé si lo entiendes ahora, ahora
que ocupas el vacío de tu lugar en el mostrador de la zapatería
y que te sigo hablando tras el cristal humedecido como si no pudieras verme. Pero,
sé que estás allí Julián y que me escuchas, o no tendría
sentido haber vuelto después de tantos años para decirte todo lo
que he pensado de esos días.
Sobre todo de ese día Julián,
cuando te negaste a reconocer que ya era muy tarde para continuar y decidiste
que estabas hecho para desafío inclaudicable. Que el temor era un invento
del desconocimiento, y tú creías saber que tu lugar sería
imperecedero, que las gaviotas no terminaban para nosotros. Que era justo descubrir
perpetuamente el sentido de una obcecada posición como la tuya. Creo que
por eso no huiste Julián. Que por eso no funcionó en tu corazón
el miedo de vivir. Para ti correr hubiera sido un sacrilegio a tu temeridad, algo
así como no poder mirarse más a los ojos de un espejo. Por eso afrontaste
el castigo de un cielo impensado que agudizó sus picotazos furibundos.
Y ellas se transformaron en la justicia de una causa que no ganábamos para
nadie. Quizás si una brusca conciencia colectiva unificaba en ellas sus
anhelos de existencia. Quizás el odio rechazado por un destello de luz
extendida en esos ojos de insensibles apariencias se haya hecho enorme y lapidario
en tu cabeza. Y creo que por lo mismo reías. Y reías todavía
al bajar hasta tus manos y cuando escarbaron como inesperados chasquidos tus mejillas
y tus ropas se alargaban en tristes jirones mecidos por la brisa. Después
el viento perseguía mi huida con su monólogo de espuma en mis oídos.
Ya no te escuchaba, pero supuse que no me llamaste envuelto en la torpeza de un
orgullo absurdo. Y aunque lo hubieras hecho yo optaba por arrancar hacia otro
sufrimiento que ahora me regresa. Pero, créeme Julián que si he
vuelto ha sido para verte, aunque indague con insana ansiedad los recovecos de
un presente que te mostrará a medias. Porque esta porfiada soledad de cristales
empañados me revela difícilmente el espacio que una vez ocupamos
y que ahora sólo llena tu ausencia definitiva, esa ausencia que me creció
dentro cuando te fuimos a buscar destrozado y parecías besar la arena en
un gesto moribundo. Esa ausencia que la vida no pudo llenar y que me ha traído
al primer lugar de nuestro invariable desencuentro como si todavía escuchara
esos lánguidos graznidos perdiéndose para siempre en el Estrecho
tras una lúgubre procesión en blanco y negro.

EL
PROLOGO INFINITO
A Pacián Martínez
E.
Se le encargó un escrito, relativamente urgente. Más
bien fue una petición que tendría una respuesta prudencial. Se trataba
de un prólogo, aunque en esencia, fuera una especie de rogatoria que el
autor necesitaba imperiosamente. Se le dijo que de no concretarse se archivarían
originales y que la editorial cobraría una cantidad estimativa por daños
al tiempo y gastos de palabras e intenciones. "Las cosas son en su momento",
le afirmó el gerente. "Si llegan después tienden a caer por
una pendiente de la que no regresan". El autor lo miró a través
de la distancia y arguyó para sí que aquel prologuista exageraba
en demasía. El teléfono se le antojó una barra de plomo conectada
a un cable que se pudría con excusas y disculpas. "Después
de todo no es su obligación", se dijo pensativo. "Pero, si su
moral existe habrá de roer su conciencia un aguijón dudoso",
contestó su dualidad. En la vida, como en el tango de Gardel, "hay
vacíos imposibles de llenar…". Tal vez no encuentra las palabras.
Pero, es raro, a menudo lo había visto arrojar vocablos sobre la mesa sin
esfuerzo premeditado. "Entre la espontaneidad y la creencia verdadera hay
un trecho que no se cruza en un instante". Sí, es verdad, volvió
a afirmar su yo descontento, que ya se preguntaba y respondía sin réplica
del otro intermediario conforme y paciente. Ese imperturbable y tranquilo poseedor
de la fantasía con causa que ahora veía, a lo que denominó
"el prolongador", subir y bajar escaleras, que atisbaba curiosamente
tras una puerta entornada por donde lo veía llenar incontables hojas y
mecanografiar hasta la saciedad. El "prolongador" lo miraba sin verlo
y tosía con disimulo como si de pronto espantara con el puño cerrado
un acento mal puesto o una coma disociatoria. Lo veía romper carillas con
la premura invariable que empleaba al escribirlas… Por las tardes, cuando la oficina
descubría su soledad "el prolongador" hacía avioncitos
y arrojaba a la vereda tributos a grandes narradores, imaginerías de todos
los escritores leídos y por leer y, cuando el autor, meditabundo y sonrojado,
le increpaba su tardanza, el prototipo del prologuista insatisfecho, lo miraba
entre la duda y la esperanza: "se va, se va, se fue…" repetía
como en sueños. Así, transcurrieron los meses sin premura, con la
invariable fortuna de saber un resultado previsible, con lo que el azar se transformaba
en un juego sabido. El yo impaciente del autor rompía copias de su obra
y golpeaba furibundo a sus personajes encerrado en su habitación de castigo.
"No saldrán de aquí", los amenazaba, indicándoles
con su dedo sentenciador. "El día que "el prolongador" restrinja
nuestra espera… es posible, pero como la utopía no llena la esperanza,
puesto que ambas se tocan en el mismo punto de partida y llegada, estamos condenados…
definitivamente condenados a esperar eternamente". Los personajes saltaban
de sus páginas y lo rodeaban amenazantes. El coro de voces era una maldición
sofocante cada noche. "No volverás al fondo de nosotros, no volverás
a escarbar nuestros destinos…" repetían uniformemente como si lanzaran
dardos de ocio sin sentido. "El prolongador" aseguró un día
que escrito rogativo había sido terminado y que una paloma mensajera de
alas violetas y pico colorado traía la buena nueva del mensaje elucubrado
por años de duda manifiesta. La espera, sin embargo, había encanecido
las sienes del autor que deambulaba por pasillos y tocaba las paredes de su habitación
esperando siempre la respuesta de un eco que tardaba demasiado. Pero, no obstante,
los personajes se escudaron en sus páginas, somnolientos, arrepentidos
apenas, de haber tenido padre y, cuando el ruido de un sobre desgarrado reprodujo
las conceptuosas palabras del prologuista, al autor recobró su identidad.
Se unificó su yo definitivo y el cabello retomó su oscura apariencia.
Los personajes sonreían siniestramente como si estuvieran dándose
la mano con el prologuista, al que nunca conocieron, y que supo vengarlos antes
de su nacimiento.

CONFESION
¿Y
tú en quién piensas al hacerlo?, le pregunté de nuevo mientras
miraba el suelo buscando la ayuda de alguien que lo sacara de ese atolladero en
que por propia iniciativa se metió, y se rascaba la cabeza confundido,
se sonaba las narices presionando con el índice y el pulgar su tejido cartilaginoso
esperando que el aire dejara de penetrar, pobre iluso, por sus vías respiratorias,
que ahora sí respiraban el aire de la humillación, ya que nadie
sacó el tema a colación, sin embargo, él insistió,
nos sedujo con sus intentos reiterados y su malévola sonrisa, o maliciosa,
como la denominaba Panda, hasta que el juego de naipes se transformó en
un suave parloteo sobre las formas y piernas de las mujeres del barrio, o de aquellas
otras, que emergían de tarde en tarde en un baño semioscuro, en
los galpones o en las endebles ramas de los ciruelos que se cimbraban como si
el viento estuviera de plácemes y nadie, ni don Simón, que a esa
hora se tomaba el sombrero con las dos manos en un vano intento de paralizar la
brisa inexistente, o doña María, la bolichera, que afanosa colgaba
las sábanas de un lavado efímero como el sonido de los árboles,
suponía qué pasaba, pero claro, Tito callaba y no porque fuera excesivamente
tímido, lo que traducía el juego en algo enigmático, sujeto
a rápidos paseos mentales que debían dilucidar el por qué
de ese misterioso ocultamiento de su secreto que tendría que salir a flote,
porque los compromisos son sagrados, sobre todo los del juego, que ya no es tal,
sino que comienza a transformarse en un deseo inevitable de desnudar el alma de
Tito, qué digo el alma, el cuerpo, y específicamente sus partes
bajas unidas a su despliegue imaginativo, ya que nadie, a confesión de
parte no hay más que hablar, negaba que necesitaba la imperiosa idea visual
o el acomodo de una representación no teatral del asunto, sino descrito
en términos personales y privados, personales, porque el instinto colectivo
no era algo que involucrara a nuestra conciencia, me refiero sólo al problema
que tratamos, ya que lo más colectivo que conocíamos eran las pichangas
de fútbol y uno que otro cumpleaños venido a menos, digo a menos,
porque ya eran pocas las invitaciones y cada vez menor el deseo de llegar a comerse
una torta que, aparte de lo dulce no constituía otra gracia, salvo, y en
eso todos estábamos de acuerdo, la de mirarle las partes prominentes a
alguna de las hermanas, o bien, insinuar un acomodo de manos a la empleada, que
muy risueña se escondía tras los cortinados como si temiera, igual
que Tito, ruborizarse delante de quien la sorprendiera, cuando en realidad se
sorprendía de sí misma, y tú que has ido a comerte un pastel
so pretexto de olvidarte que estamos creciendo a pasos agigantados y que mañana,
a eso de las cinco de la tarde, estarás metido en alguna oficina o en algún
bus repleto de sudores viendo pasar el día y la gente o viendo que te ven
como si no fueran a verte más y luego, qué más da que ahora
no aproveches las incitaciones de lo tentador, lo que allí se ofrece al
alcance de la mano y de cuyo pensamiento mejor ni hablar, no vaya a ser que la
señora, la madre de José, te descubra con la ropa en los hombros
y tú como si tal cosa, incapaz de silbar algún bolero, o de sonreír,
observando las cortinas donde ella ha dejado un halo de rosas que no son rojas,
apenas si de una opacidad condenado a imaginar por el resto de tus días
y, segunda denominación o privacidad para los estados de onírica
contemplación, en los que asoman, como una fila de etapas desatadas, lo
peor o mejor de tu naturaleza, y vas dejando encima de las camas, colchones o
lugares más increíbles, tus huellas de niño sonrojado, apretado
en tu triste forma de escudarte en esa timidez prefabricada, porque Tito, te conozco,
dije, y a mí no me vienes con cuentos, qué es eso de la moralidad,
¿se come?, preguntamos a coro, o eso de que los padres puedan oír,
¿qué padres?, inquirimos en una repetida y deslucida entonación,
si estamos solos, ¿o es qué acaso has hecho votos de fraile candoroso?,
preguntó con sarcasmo tu mejor amigo, qué mejor, peor, diría
Alex, reventando de golpe y porrazo tu amistad idealizada, aquí las cosas
son como deben ser y no como quisiéramos que fueran, así que está
bueno de rodeos, de que esto no camina, que está bien dicho si no se dice,
cuando todos lo han confesado y ya te decíamos al principio que si alguien
no estaba de acuerdo se retirara, que a lo mejor tendría tiempo de santiguarse
a la hora del almuerzo en la hipócrita reconstitución de almas ignoradas
como si la vida fuera una comedia eternamente reiterativa, pero no, ya sabemos
que estamos hechos a nuestras medidas, así que le pedimos que no agachara
la cabeza y fuera a llorar, menos ahora que todos nos habíamos reído
a mandíbula batiente de cada uno surgiendo escenas inusuales, lo que es
como decir que el hombre no tiene espíritu de superar lo cotidiano, cuestión
que no vale la pena discutir ni teorizar, al diablo lo teórico, dijimos
en el tercer acto de nuestra coral manera de contestar, como si nos hubiéramos
propuesto destrozar a Tito, pobre Tito, pensamos en más de una ocasión
mientras estaba allí, pálido y ojeroso de tristeza, rasgándose
las rodillas como queriendo penetrar en la carne y llegar a un hueso insensible
al que pudiera sensibilizar con su, creíamos todos, ridícula manera
de comportarse, porque se dijo esto o lo otro y nadie censuró, palabra
que por lo demás desconocíamos como ignorábamos tantas otras,
ya que se trataba de reírnos, o bien, sino de reírnos, ya que la
risa dura lo que la imagen en esfumarse, al menos de reelaborar la situación
vivida por otro que, trémulo y palpitante hablaba como si el mundo se concentrara
en una oscura galería por la que muestras respiraciones se entrecruzaban
raudas como las visiones que llegaban, saludaban con una venia de piel y de remotas
sensaciones por ser ajenas, pero vividas por todos, ya que a cada cual según
sus necesidades recalcó Pedro como si entendiera lo que estaba diciendo,
o a lo mejor lo intuía, vaya uno a saber en ese tiempo, distinto al de
ahora en que uno ha dejado de ser y vive para sus adentros, otra vez como tu Tito,
equilibrándose en tu indecisión, pero si las reglas fueran claras,
y no se trata de ser condescendiente contigo por ser el menor, por lo demás
todo el mundo lo hace, hasta tu padre, si, seguro, si lo vio Panda el otro día
por las entreabiertas tablas del galpón, y no mires de esa forma, no te
hagas el despistado, tienes que sacarte la venda, que por lo demás te has
colocado solo, así que no vengas con seudo santidades, y está bien
que vayamos a misa los Domingos, nadie es profeta en su barrio si no cumple con
su deber de buen hijo, y aquí las apariencias no engañan, sino que
identifican y tu podrás vivir mejor que nosotros ¿mejor? ¿en
qué sentido?, vaya uno a saber qué es superior para ti e inferior
para nosotros, pero a la hora de las presentaciones varoniles cada uno a lo que
sabe, y si no lo sabe, pues que aprenda, qué es eso de ponerse a lagrimear
como niña bonita, aquí ni los perros aúllan en las noches,
así que no nos vengas con cuentos de viejas pechoñas, sabemos cómo
son los velorios y ahí si que puedes llorar, aunque no tengas ideas por
qué, pero cuando se llora se llora y si la mayoría decide cumplir
un compromiso lo cumple, o hasta aquí no más llegamos con el juego,
que de juego con tu actitud le va quedando bien poco, y podrás acusarnos,
decirle a tu madre que otra vez el Julián te ha obligado a hacer lo que
no quieres, pero que quede claro que nadie te ha presionado a venir a este rincón,
el patio es ancho para irse y las calles aun pueden ser cruzadas por niños
menores de catorce años, si es que se puede llamar niño a alguien
que está rompiendo la idea de la pubertad como quien rompe un cascarón
de gustos almidonados o de palabras secretas o escondidas a propósito para
que las manejen los que tengan las llaves de la hipocresía, ¿de
la hipocresía? Si, puede ser el término correcto, aunque a ser sincero
no creo que alguien lo tenga muy claro en cuanto término, pero si como
reacción epidérmica, y no sé si tú habrás notado,
Tito, que hay palabras que nos ponen la piel en guardia, te iba a decir de gallina,
pero la cobardía no tiene nada que ver, sino que en guardia, porque estás
a la expectativa, ahí, siempre esperando que alguien dilucide el problema,
y el problema es que nadie va hacerlo si tú no eres capaz por tus propios
medios, lo cual también es poco menos que imposible, porque, qué
medios te son propios a esta edad, en fin, creo que me entiendes, y si vienes
a decir que deseas ser mejor que nosotros vas a quedar sólo en el deseo,
además de quedar solo físicamente, y está bien que escuches
esa música ridícula inentendible hasta para quienes la compusieron,
y están muertos, dirás, y con mayor razón, te contestaremos,
para que llegues aquí con pretensiones de grande que ni siquiera puede
pararse en sus dos pies, y apenas si sabes, aunque estamos empezando a dudar que
lo sepas, qué es un hombre, y si bien tú diste la idea ellas son
meros símbolos si no se traducen en algo concreto, y bueno, será
absurdo o tómalo como quieras, pero hasta ahora la humedad de tus ojos
no dice otra cosa que mocoso acartonado, mimos de niños bien, acurrucado
contra el enorme pecho de tu madre mientras aprendes a no valerte por ti mismo,
luego qué pretendes con eso de separar, de establecer categorías
si tú y yo y Panda y los demás, estamos en las mismas condiciones
y no se trata de ningún cántico dorado, sino que de realidad pura,
de pura realidad que se nos mete por el cuello, por las orejas, que nos persigue
por las piernas cada vez que corremos por la playa o se esconde tras los arbustos
del cerro en medio de las sombras y nos llamamos como si quisiéramos encontramos
para siempre y sabemos que aquello es inútil, que no es otra cosa que un
sueño que termina si alguien te encuentra arrodillado al lado de un árbol
o de cúbito abdominal bajo las ruedas de los camiones, y allí el
juego termina y comienza al otro que no sabemos qué nos depara, quizás
nada ahora o quizás nada nunca, lo que sería más trágico
que llorar, te repito, como baboso o soltera empedernida, y ya descubrimos cómo
llora la vieja Domitila en la soledad de su habitación, porque más
de una vez la espiamos por detrás de los manzanos cuando se sube los vestidos
en el baño y la escuchamos quejarse dolorosamente de su antiguo deseo de
ser mujer para que nadie se haya dado cuenta de ese pequeño gran detalle,
y por supuesto que su canto de sirena ahogada es demoledor, pero qué quieres,
¿qué todo el mundo cante a su compás y se destroce como pájaro
decadente o vuelo sin alas?, creo que las cosas no van a cambiar demasiado por
el hecho que eludas tu existencia como si esquivaras una bicicleta al dar vueltas
a la manzana queriendo alcanzar el eje central de aquellas vueltas, porque dicho
está, y no sé si fue un visionario quien lo dijo, que había
que ser como uno era y si no te decides a decirlo más vale que desaparezcas
y no andes con proposiciones de trovador decaído cortejando a esa niña
que si supiera que tienes los pies de barro y la conciencia de un mojigato te
daría, y ten por seguro te dará, un soberano puntapié de
desprecio e imaginarás que las muchachas no te rompen la boca a puñetazos,
pero sus golpes duelen como si te pasaran la aplanadora municipal, y ahí
si quiero verte, llorando de nuevo, y no vendrás después queriendo
demostrar demasiado tarde que también eres hombre, si sabemos que lo haces,
todos lo sabemos, y nadie escapa a su destino natural como quien arranca de un
correazo, porque lo que es así no tiene vuelta, y lo que podría
ocasionarte pérdida de atributos no es otra cosa que tu propia culpa reprimida
que quieres te persiga por el resto de tus días, y siendo de esta forma,
qué más podemos decirte que no te hayamos sugerido por sobre tus
poemitas, que no niego pueden valer algo, pero no tienes por dónde que
alguien los lea si primero no sacas el balde de tu cabeza y miras a la gente con
decisiva fuerza de persona dúctil, o lo que sería mejor, con serena
convicción de que las etapas son un mal necesario e indispensable donde
se concentra la virtud y el defecto de cada uno, y ahí te quiero ver equilibrándote,
y no como ahora, que apenas tienes un poco de cansancio en la frente y algo de
arrugas, de ésas que surgían cuando nadie suponía siquiera
que estabas hecho para convertirte en pedazos de piel desvaneciéndose o
torpe figura de cera derritiéndose entre un ropaje de apretados contornos
que se pega al cuerpo, que se te pega, y veo que suda tu rostro y las manos se
toman los dedos desesperadas como aferrándose a sí mismas en un
juego vano, que esa vez te negaste a jugar, como si se pudiera huir de la propia
persecución, cuando la verdad, por dura y terrible que parezca, es la misma
que insinuaste, que insinué, dijiste acorralado (como ahora) contra el
último rincón de la habitación, sudoroso y pálido,
como si te estuviera forzando a decirnos quién ocupaba el sitio de tus
devaneos imaginativos, quién llenaba el espacio de tu secreto deseo de
despertar tratando de salir de algún viejo laberinto y escaparse en un
intento de fugaz sensación, y extraña paradoja, de lo definitivo,
porque te repito, nada puede salvarte (como aquella vez) de lo que no nos querías
decir (como ahora) y que tú sabes mejor que muchos de nosotros que nos
quedamos solos, o derrotados, y que tendrás que confesar de una vez por
todas, y que no hay espejo que no te retrate pretextando escudarte tras un antifaz,
como aquella dolorosa vez en que confirmaste las sospechas de todos los que te
escrutábamos con recelo, como ahora yo te miro aferrado a tu triste incómodo,
a tu pobre forma de no saber enfrentarte a ti mismo de una vez y para siempre,
de nuevo como esa tarde en que a fuerza de interrogativas miradas y dudosa creencia
de tu masculinidad reconociste al fin (no como ahora) que te masturbabas pensando
en mi hermana, en mi frágil y límpida hermana, envuelta en su vestido
de terciopelo azul o arrastrando su larga cola de primera comunión y que
a esas alturas, pobre hermana mía, jamás imaginó (menos tú)
que nos iba a estar observando por la entreabierta puerta de la cocina, mientras
tú y yo nos miramos como aquel día con los ojos llenos de lágrimas
después que lo dijiste.

LAS
PUERTAS TIENEN VIDA
Vivo solo en un cuarto de cuatro paredes
y dos puertas. Parecerá ridículo que hable de cuatro paredes en
un cuarto, pero antes viví en uno triangular cuya única puerta era
el techo al aire libre. Una de las puertas da a un living y la restante a la cocina.
Mi afición por ellas es enternecedora. Las acicalo, les paso un plumero
para embellecer sus gastadas apariencias, incluso, las espío. Las puertas
tienen para mí un encanto especial: me otorgan la inseguridad de un visitante
y los motivos de una visita. Sin embargo, por el modo de golpear he llegado a
descubrir intenciones y, a veces, puedo individualizar con un poco de esfuerzo
auditivo. Si el sonido es corto y seco se trata del cartero con su ausencia de
correspondencia, porque nadie se digna a escribirme. Pero, el cartero es un viejo
amigo que por las tardes trae cartas olvidadas que me lee en alta voz para llenar
el vacío de las habitaciones. Si los golpes son largos y continuos alguien
pide limosna y como carezco de lo más elemental abro la mágica puerta
y el limosnero constata en mí el máximo cultor de la mendicidad.
Entonces ingresa saludándome cortésmente y sentándose en
la escalera me contempla con lástima. Si los golpes son violentos se trata
de ellos y allí siento miedo. Las puertas, en ese caso, me protegen transitoriamente.
Si ellos golpean me hago el desentendido. Aumento el volumen del radio, silbo
nerviosamente una vieja melodía y lavo los platos del almuerzo mientras
observo por la ventana cómo dos caranchos se disputan un trozo de comida.
Pero, siendo ellos no puedo evitar abrir. Tarde o temprano tengo que hacerlo.
Oigo sus voces murmurando. Escucho sus comentarios sospechosos: que no deseo abrir,
que me escondo, que debo estar atisbando por el hueco de la cerradura. Pego la
oreja a la puerta y temblando me cercioro de lo ya sabido. Mi piel se enerva y
siento repetidos temblores sacudirme los brazos. Una especie de irritación
galopante empieza a subir por las piernas, la boca se me retuerce en convulsiones
espasmódicas y los ojos se me descontrolan girando por todos los rincones.
En ese instante sé que debo abrir. Ellos entran. Ellos son tres: dos hombres
y una mujer. Uno es un niño pequeño. Viven en la habitación
contigua, metidos en el living. Me saludan, pero no contesto. Cedo el paso y el
niño me sonríe. No lo miro. Me tironea el pantalón. Lo ignoro
y avanzo. El niño cae y ellos me observan con estupor. Sigo al interior
como si no me hubiera percatado de nada. El niño llora desconsolado y me
pregunto por el origen de su llanto. Me acerco a la ventana: las primeras luces
de alumbrado encienden la tarde. Ahora comienza una sucesión de hechos
conocidos. Sé que irán a la cocina y él se sentará
a la mesa tamborileando impaciente con los dedos. Su mirada buscará la
puerta de mi habitación. Trata de sobrepasarla pero es inútil. Siento
que sus ojos resbalan pesadamente una y otra vez. El niño se ha dormido
y ellos cuchichean. Miran de vez en cuando la televisión que reproduce
una secuencia de puertas en un largo edificio. Comentan el día con desgano.
Luego, hablarán de mí. Lo presiento. Como cada día y cada
tarde ella tomará mis notas caligrafiadas y las arrojará a la estufa
con indiferencia. Le dirá a él que todavía no hay progresos.
No logra entender mis signos. Yo he repetido una y mil veces picaportes y cerraduras
sobre otras tantas puertas diferentes. Ella dice que se aburre de ver siempre
lo mismo. El contesta que pronto habrá algún indicio, que tenga
paciencia. Yo sonrío, sonrío tristemente. Pienso que aún
están a tiempo si ella no las ha quemado. Aún podrían entender.
Hoy he hecho un dibujo diferente, Elisa. Un dibujo que tal vez entenderías.
Pero, ellos no ven más allá de sus narices. No saben que sólo
yo poseo las llaves del futuro. Elisa dirá: mi pobre hermano, suspirando
con desgano. El volverá a mirar. Lo está haciendo. Mira con odio
hacia mi puerta, enciende un cigarrillo y fuma pausadamente esperando que apague
la luz de mi cuarto. Cuando lo haga ellos se amarán a media voz. Sentiré
náuseas, pero será pasajero. Sus quejidos se irán diluyendo
en un sonido informe. Luego gritaré en un aullido de triunfo. Abriré
la ventana de mi habitación y como cada noche descifraré el titilar
de las estrellas. Mi insomnio perpetuo será de nuevo la puerta que les
cierre el paso a ellos, a ellos que duermen ahora plácidamente, alejados
de sí mismos, de sus días, al otro lado de las puertas. Al fin al
otro lado de las puertas.

LAS
HORMIGAS
Estaba en posición de cúbito abdominal,
con los ojos muy abiertos, contemplando el infatigable ir y venir de cientos de
hormigas que habían tendido un puente laborioso entre un pequeño
agujero situado en la pared y el desmembrado montón de granos de azúcar
que desordenadamente se apilaba a pocos centímetros de su nariz. Casi podía
sentir sus pasos e imaginó que eran continuos mazazos golpeando incesantes
su cerebro. Parecían no tomarlo en cuenta. Pasaban por su lado como si
fuera otro de los trastos viejos e inservibles. Tuvo algo de envidia y deseó,
por un momento, ser ese diminuto bicho, integrarse en su camino, llegar al agujero
y salir hasta la calle, desde donde le llegaban a ciertos intervalos pitazos de
bocinas y griteríos infantiles. Pensó, incluso, que el orificio
pudiera dar hacia otra pieza, tan oscura y húmeda como en la que se encontraba,
pero sería agradable reptar por el suelo, ver algo más que baldosas,
tablas y polvo. Notó que el camino era perfecto, con una suave ondulación,
pero sin que se perdiera del todo su fisonomía. Llegaban como una especie
de avalancha bien encuadrada, tomaban cierto impulso con sus ágiles y fuertes
patas y después trasladaban una carga de inmensas dimensiones para sus
tamaños. Desde un principio se sintió interesado por el ajetreo
constante de los animalillos. Admiraba la graciosa y compacta fila que se perdía
más allá de su sien derecha, daba una curva en una parte de las
patas de la mesa, luego giraba en noventa grados para eludir un zapato viejo y
polvoriento del cuarenta y cuatro, pensó- y de un calcetín pegado
al piso quién sabe cuánto tiempo, para finalmente enfilar en línea
recta a su destino. A veces tenía la impresión que el número
decrecía, porque en medio se producía un breve espacio entre una
y otra, lo que no acontecía en los extremos, pero más tarde constató
que aquello era una mera impresión, puesto que las que llegaban fatigadas
al agujero tardaban un poco en retomar el trabajo y, cumplida la faena de descarga,
la parte intermedia recobraba su grosor normal semejante a una línea trazada
en el aire por un carbón imaginario y sostenida por diminutas extremidades
móviles. Los ojos pesaban, no porque tuviera sueño, sino porque
la posición del cuerpo lo obligaba a forzarlos, a derecha e izquierda,
para no perder ningún detalle de la columna. Había logrado dormir:
un par de horas o diez minutos; no lo sabía. Ya no tenía conciencia
del tiempo. Su mente recordaba vagamente el ruido que produjo la puerta al abrirse,
el rechinar lastimero de las bisagras sin aceitar, el taconeo firme de unos pasos
alejándose por lo que presumió un pasillo que desembocaba en el
característico sonido que los zapatos suelen producir al bajar una escalera.
Todo se le antojaba confuso. Su cabeza era un torbellino donde se entremezclaban
sus hijos, María, su esposa de rostro afable, con esa sonrisa que siempre
creyó había nacido segundos antes que ella misma, como si en el
parto que la diera a luz el doctor hubiera tomado de la nada esa bondadosa sonrisa
y la pegara al rostro que lentamente pujaba por salir al mundo exterior. Revoloteaban
bandadas de gaviotas muy blancas que a menudo contemplaba extasiado desde la puerta
de su casa cercana a la playa. Subían y bajaban miles de estudiantes por
una alameda interminable, llena de colores y flores amarillas. Se veía
con los libros de Neruda bajo el brazo caminando entre los uniformes y simétricos
bancos a los costados de la Escuela, hasta que de pronto todas las cosas se ordenaban
en forma descendiente, oblicua, como un palpable torbellino materializándose
en las frías baldosas del piso por donde caminaban incesantes las hormigas.
Todo se remitía a ellas: su esposa, sus hijos, que imprevistamente se integran
a la columna llevando en sus espaldas enormes granos blanquizcos, casi adheridos,
como si con el cuerpo formaran un todo indivisible. Iban entre ellas, tenían
sus tamaños, parecían gatear confusos, pero luego adquirían
cierta costumbre y terminaba por creer que en todas sus vidas no habían
hecho otra cosa que andar en esa posición y efectuando ese trabajo. Percibió
que la fila se agrandaba ante sus ojos adquiriendo proporciones colosales, pero
no eran sólo hormigas y sus dos hijos; estos se multiplicaban metódicamente
y ahora sólo había Rosas, Hugos vertiginosos con carga en sus espaldas,
y crecían en cada parpadeo hasta que de pronto lo único que se interponía
entre su mirada y la pared era la calceta roja con motitas azulas de Rosa, o al
menos creyó que era de Rosa porque vagamente recordó habérsela
comprado en una feria, pero esa pierna enorme que lo confundía no era humana;
más bien era una garra filuda, una especie de tenaza abriéndose
y cerrándose con precisión matemática. Un sudor frío
le recorrió el cuerpo e instintivamente cerró los ojos cuando se
acercaba y amenazaba triturarle la cabeza. Cerró los ojos con un temor
indecible, sintiendo casi, la proximidad de unos vellos gruesos como estacas de
acero que le aguijonearían el cerebro. Esperó la muerte. (Estaba
helado María, helado). Unas sombras difusas se entremezclaban entre
sus propias sombras, como antenas que le pinchaban, le picoteaban la frente mojada.
(Estaba muerto, Ramón, -Qué absurdo habrá dicho).
Por eso cuando se decidió a levantar los párpados y sus pupilas
vieron las losas sucias y polvorientas del piso no pudo menos que exhalar un suspiro
de alivio. Miró al frente y casi sintió ternura por sus amigas que
seguían laborando. Se le antojó una estupidez pensar siquiera que
algo tan insignificante pudiera causarle la muerte. Vio que continuaban su trabajo,
aunque el montículo de azúcar, lentamente, iba desapareciendo. Se
preguntó qué harían una vez que acabaran. Tal vez se retiraran
al agujero y distribuyeran tareas de almacenaje o quizás, efectuaran una
repartición equitativa. No pudo evitar cierta tristeza cuando los granos
desaparecieron frente a su nariz. Tendría que conformarse con observar
el polvo acumulado esparciéndose hacia los costados por los suspiros de
cansancio que le originaba su incómoda postura. El último grano
fue tomado por una robusta hormiga adelantándose a las demás y éstas
optaron, automáticamente, por detenerse, no sin antes husmear por los contornos,
dar vueltas sobre sí mismas como si no estuvieran seguras de haber finalizado.
Parecían pequeños perros rastreadores pegando el hocico al suelo,
tocándose casi, moviéndose sin pausa. Se abrió un surco entre
ellas y la hormiga se perdió veloz con su valiosa carga a cuestas. Le dio
la impresión que se encontraban insatisfechas, que la labor les resultó
exigua, demasiado intrascendente, al ver que nuevamente comenzaban a reagruparse
delante suyo mientras desde el fondo el número iba creciendo en forma asombrosa.
Ladeó un poco la cabeza y constató con sorpresa que surgían
por todos lados. Ya no era sólo el agujero. Brotaban por entre las baldosas
mismas del piso, por las pequeñas separaciones de las tablas en la pared,
para centrarse frente a sus ojos donde un color café oscuro, lustroso,
se extendía como una mancha viscosa incesante. Cosa curiosa: creyó
ver que las hormigas se agrupaban como si quisieran conversar entre ellas. Sacudió
la cabeza desechando un pensamiento tan inverosímil. Pero, al mirarlas
de nuevo sintió un escalofrío. No había duda. Se impartían
instrucciones en forma apresurada. Una corriente helada le subía por la
espina dorsal a medida que vigilaba sus preparativos. Se formaban en grupos que
calculó no superior a cien, correctamente formadas, con una guía
algo mayor delante y esperaban tranquilamente una orden, alguna resolución
que no tardaría en llegar. No las sentía hablar, pero tampoco era
necesario. Sabía de antemano cuál era el próximo paso que
darían, por eso no le extrañó demasiado cuando empezaron
a rodearlo parsimoniosamente. Al frente de sus ojos se estacionó una de
las más voluminosas escrutándolo muy quieta, con la seguridad que
otorga saberse más fuerte. Quiso decir algo, pero de su garganta brotó
un sonido casi gutural que lo sorprendió. Aquella hormiga le sonreía.
No podía ser. Su mente se negaba a aceptar tamaña locura. De nuevo
bajó los párpados para imbuirse de María, para pensar en
los juegos de ajedrez con Ramón. Pronto pasaría todo y le pediría
la revancha a su hermano. Los tres millones que exigían a la empresa no
eran excesivos para un cargo de gerente, sobre todo de su antigüedad. Peón
por alfil jugó su hermano: se arriesgó demasiado creyendo dar el
mate en tres o cuatro movidas y perdió la partida torpemente. Pero, estaba
seguro del desquite y Ramón pronto lo sabría. De eso no tenía
la menor duda. (Un cosquilleo suave en la palma de las manos). Abrió los
ojos y una hilera de dientecillos amarillos, puntiagudos como lanzas, le estaban
sonriendo. Una espesa baba le corría por la boca posándose bajo
su propio mentón. (Otro cosquilleo en el cuello). Qué hermosa
sonrisa María. (En la oreja). Las calcetas rojas con motitas azules
de Rosita. (En las mejillas). Jaque mate a Ramón, con caballo seis
dama. No pude moverme hijo, no pude. Tiene los pies y las manos sujetas a
cuatro enormes clavos, con alambres María, en posición de cúbito
abdominal, con mordaza en la boca. Su cabeza se sacude en un triste intento de
ahuyentarlas. Están en el rostro, en las piernas, en la corbata de pintas
doradas. Se dijo que al regresar lo primero que haría sería pedirle
el insecticida a su vecino y acabar con la plaga que había en su jardín.
(por las orejas). Por eso no oyó cuando descorrieran el cerrojo. Ni los
pasos. Pero sintió un metal helado en la nuca. Tres millones no valían
un gerente. Y cuando un disparo resonó en la habitación imaginó
miles de hormigas huyendo despavoridas.

LA
COLUMNA
El animal bajó hasta un oscuro
aposento y vio cómo dos entes que no conocía estaban, aparentemente,
mirándose por unas obertura que poseían en sus informes extremos.
El animal, intrigado, se situó detrás de una columna y escudriñó
ávido y temeroso. Las sombras cubrían el espacio distinguiéndose
sólo oscuridad. Desde la columna, único paisaje palpable, contemplaba.
Había bajado a las profundidades por un agujero que hiciera en el patio,
al lado de su casa. Era temprano y se deslizó con indefinible rapidez hasta
que le pareció caer blandamente hacia lugar ninguno. Con sus ojos de perro
maravillado observaba. Las cosas informes estaban frente a frente. El animal pensó
que era día lunes y que mañana le correspondía pasear con
los niños por el parque. Al bajar por el hoyo del patio presintió
la exactitud del día, porque el bus que pasaba frente al portal lo estaba
haciendo como cada lunes a las diez de la mañana. Luego cayó por
la columna.
De pronto sintió que alguien o algo lo tiraba de los
pies y como por arte de magia la columna se esfumaba a medida que subía
y los seres informes mantenían sus aparentes distancias entre ellas y respecto
de él. Pasó a una luminosidad familiar desde el oscuro aposento.
Estaba cara al cielo y alguien le pasaba un húmedo pañuelo por la
frente. Ojos de niño lo escrutaban. Al levantarse en cuatro manos vio la
casucha del perro de la casa y un pequeño agujero por donde asomaba parte
de un hueso. La escalera sobre el suelo tenía roto un par de peldaños
y el martillo y los clavos se aparecían levemente encima del techo. Levantó
la vista y vio que el bus cruzaba frente al portal de la casa. En una mano sostenía
el húmedo pañuelo y al pasar la otra sobre la cabeza dos pequeños
gusanos le helaron su frente de hombre.

DELIRIO
Me
siento. Luego de tres o cuatro segundos, dentro de los cuales paseo por los Jardines
Colgantes de Babilonia y me tomo un pisco sour con Nerón junto a un pilar
derruido y carcomido por la insensatez bacteriológica del tiempo y sus
derivados, me paro, doy cinco o seis pasos por el living haciendo hábiles
driblings a un par de sillas y a una vasija repleta de restos de flores y diarios
que evidencian en un par de líneas amarillentas el asesinato de una prostituta,
por venganza, por despecho o por no entregar con la debida antelación el
dinero efectivo que estaba obligada a resarcir a su dueño por los perjuicios
ocasionados en su oportunidad, al pobre hombre, al pobre y triste individuo que
la amó una vez, antes que cayera entre las garras de la perdición,
¡Oh!, tan abyecta, tan sucia y ruin, que todo lo envuelve como una sustancia
pegajosa que atrapa insectos e hijos, hijos e insectos, y así por los etcéteras
de los siglos. Entonces me digo que es mejor abrir las persianas, que dan hacia
fuera un aspecto de barrotes superpuestos estéticamente, para que los transeúntes
puedan admirar, no sin disimulo de orgullo resplandeciente, su libertad de tres
cuadras mientras van a comprar el pan para las onces o leer las noticias en el
quiosco de la esquina y por cuyo efecto su propietario piensa seriamente en cobrar
una especie de peaje, según me confidenciaba hace unos días, para
evitar las continuas aglomeraciones que, aparte de interrumpir la normal circulación
de peatones, amenazaban con triturarle lo que le había costado esfuerzo
y sacrificio, porque para algo tenía sus brazos fuertes y robustos, y si
no era para ganarse el sustento con su pequeña pero bien aseada construcción
señor, qué más le quedaba, además la pintura se la
había regalado su tía Chela y era de las mejores, si, de eso no
le cabía la menor duda, porque observó en los escaparates de las
ferreterías cómo exhibían del mismo color y a precios que
le provocaban dolor de muelas, no sin sentir una mezcla de orgullo y suficiencia
por su pequeño sol luminoso, en medio de micros y perros lanudos que acertaban
a pasar todo el santo día frente a la diminuta abertura por donde asomaba
la cabeza auscultando los primeros compradores del día, o mañaneros,
como les llamaba. Fuera de ello, algunos eran algo impertinentes y se dedicaban
a contemplar los titulares con cara de estupefacción, luego de incredulidad,
a las cuatro de la tarde movían negativamente la cabeza y a las seis y
media se estacionaban a buscar con los ojos algún resquicio que permitiera
atisbar hacia adentro algún nuevo tipo de información, o bien alguna
ya conocida, pero es que siempre se escapa algún detalle, se escapa, si
señor, si no hace mucho leyó -Juan Saldivia- que se había
incendiado una casa con todos los muebles y pertenencias, incluso con un loro
verde, de esos que dicen buenas tardes tío, cómo está tía
solterona, eres una desgracia sobrino, sí, de esos tan habladores y que
estaba, a esa hora, comiendo alpiste en su jaula rosada y -según lo
que me decía Saldivia- , murió sofocado por el humo alcanzando
a decir sólo cof, cof, porque el pobre tenía una imaginación
que ya lo estaba colocando por sobre la categoría de muchos vertebrados
e incluso de su propio dueño, lo que por lo demás no era ninguna
gracia, ya que éste debía ser muy torpe si dejaba la llama del gas
encendida y se iba a jugar al cacho con los amigos, mientras las guaguas dormían
plácidamente y la señora, de nombre aún no reconocido -porque
según dicen no quedó identificación alguna dentro de la casa-
se había marchado, al parecer con un fulano de apellido Riscox, extranjero
da la impresión, y tampoco los vecinos pudieron entregar ningún
dato a los carabineros, porque recién se habían mudado, apenas un
par de días, y estaban -según también dicen- sólo
arrendando la casita de doña Filomena, una viejecita, muy querida en el
barrio y que tuvo que marcharse a un asilo de ancianos, por lo cual nadie se dignó
a ayudarlos con los cachivaches que traían en la carretela, de esas que
se estacionan en la estación -vaya redundancia en los periodistas-
por lo que Saldivia, muy perspicaz él, dedujo que provenían de otro
pueblo y no tenían conocimiento de los camiones de mudanza, que poseían
un local nuevo, recién construido frente al mercado y que cobraban lo mismo
que las carretelas de caballos, pero lógicamente con un servido mucho más
adecuado a las circunstancias. Entonces llegaba a la conclusión de que
la señora no era tan culpable, porque la noticia agregaba escuetamente
el alcoholismo empedernido del señor x, del cual precisamente hacía
un par de días se ignoraba el paradero, aunque a decir verdad, nadie lo
vio llegar, por ende, nadie sabía en realidad si el mentado individuo vivía
con la susodicha y si era o no legalmente el marido o sí tan sólo
hacía las de conviviente ocasional. Es que la gente es así señor,
intrusa, siempre metiéndose en los asuntos privados, aunque a veces como
que tienen un poco de razón, ¿No le parece?. Al fin y al cabo eran
nuevos vecinos y era lógico averiguar qué puntos calzaban, no fuera
que aparecieran otros González, que llegaron también con sus trastos
al hombro y, a las pocas horas, tenían un alboroto de padre y señor
mío, que incluso atemorizó al señor Ruiz, un señor
tan bonachón, de una tranquilidad pasmosa y a quien tocó en desgracia
vivir en la casa contigua, desde donde percibía nítidamente los
gemidos, insultos e improperios que duraron hasta cerca de las dos de la madrugada.
No quedó otra cosa que expulsarlos, por alteración del orden público,
según testimonió el cabo Vásquez en tertulia de amigos en
el bar de don Cándido. En fin, pero esa es otra historia, aunque se le
asemeja, ¿No cree? Al final resultó peor ésta.
Enciendo
tranquilo un cigarrillo, me arrellano en el sillón de cuero duro y comienzo
a contar las volutas de humo que siempre me admiran por su redondez científica
y pulcra, lamentando su efímera duración. Recién son las
ocho. Me dan ganas de adelantar la hora como mera fantasía. Aún
queda largo rato de abulia, de esa intranquilidad que comienza a persistir y temo
me vaya consumiendo hasta convertirme en un guiñapo con miedo de contemplarme
el rostro ante el espejo. A veces presiento que no soy yo mismo el reflejado en
la medialuna del dormitorio y termino consolándome de la inexorabilidad
de los años, o en su defecto, en la imperfección de la imagen por
el desgaste del cristal, que ya tiene sus años, después de todo
no hay cosa que no envejezca, partiendo de nosotros, los humanos, y como que entro
a dudar de mi condición de tal y me pregunto qué tipo de especie
podría aceptarme dentro de su comunidad, porque bien sabía que la
diversidad -y no versatilidad- de mis reacciones, digamos físicas
o químicas, o qué se yo -porque no tengo bien claro qué
tipo de combinaciones se producía en mi anatomía en forma constante-
me introducía en campos tan disímiles que terminaba dudando invariablemente,
repito, de mi condición de homo sapiens, con lo que no quiero decir que
no posea un ápice de imaginación ni piense bajo lo normal, nada
de eso, el problema radicaba en que se me entremezclaban multitud de seres vivos
y no vivos, como un enjambre misterioso, reluciente, y a la vez temido. Después
de todo a nadie le debe ser grato observar -como ahora- a un cocodrilo
que repta suavemente por la alfombra y me tironea de la bastilla con tenaz persistencia,
aunque a decir verdad, parece estar y no estar, como si fuera las volutas de humo
que surgen y se desvanecen, aunque la diferencia estriba en que no poseo voluntad
para decirle que desaparezca definitivamente, así que opto por aceptar
su impasible mansedumbre, lo mismo que acepto los colmillos que me punzan con
sutil insistencia en el pecho, y hasta la larga y mofletuda trompa del níveo
elefante que me lanza un chorro de agua tibia, bañándome de un sopor
casi indecible, tampoco puedo hacer gran cosa contra el delgado y estirado caracolear
de la áspid, que me apunta con sus ojos paralogizándome el cerebro.
Me levanto. Dos o tres pasos por el living y la multitud de animalejos -porque
había otros de menor importancia- huyen despavoridos, pero sé
que volverán a presentarse en cualquier momento, como cuando estábamos
bautizando a Elisa en la Parroquia del Carmen y le dije al cura, le pondremos
Hipopótamo, si padre, Hipopótamo, y todos me miraron con estupor,
entonces caí en la cuenta que había dicho algo fuera de tiesto -si
es que algo dije- porque me pareció sin motivo el asombro de todos los
presentes, así que opté por sonreír, con esa sonrisa peculiar
del padre que designa, de por vida, con unas cuantas letras reunidas, el nombre
de su primer vástago. No es cierto que posteriormente sintiera menos cariño
por Nano -que nació al año después- como solía decir
mi esposa, recriminándome de contínuo por mi falta de atenciones
para con él. Lo que sucedía era que estaba demasiado compenetrado
en mis labores de bohemio encolerizado y casi no tenía tiempo para dispensarle
una caricia, porque siempre lo encontraba durmiendo y, al despertar, estaba con
el humor algo ajado como para preocuparme de boberías, que era mi contestación
a Marta. Además, Nano evitaba acercarse como si le produjera asco el roce
de mis manos tiritonas y yo no podía obligarlo ni tampoco -eso sí
es cierto- hacía intento alguno por conquistar su afecto, pero eso no significaba
que no lo quisiera, si bien, en más de una ocasión, mientras las
piezas giraban como un carrusel interminable, se me confundían los dormitorios
y me internaba en el de Nano -quizás buscando inconsciente comunicación-
quien con los dedos entrelazados y de espaldas al techo fingía dormir con
los párpados cerrados y esa tranquilidad adusta, de hombre casi, que no
sé de quien habría heredado, porque tampoco en todo mi árbol
genealógico nadie se caracterizó por tener la rectitud de esa nariz
ni la firmeza de rasgos que él poseía ni menos el mirar casi burlón
que dejaba entrever cuando nos sentábamos, Marta y yo a almorzar, y él
se entretenía con su ruidoso cascabel desde el corralito esperando a Elisa
que, glotonamente tomaba la leche; entonces me acercaba hasta el borde de la cama
y escrutaba su rostro, y él sabía que yo estaba allí, de
pie, muy quieto, aunque los muebles entrechocaran silenciosamente en el aire,
y él sabía que yo sabía, pero jamás abrí la
boca ni él los ojos, porque existía una especie de barrera invisible
que nos separaba y que nunca pude entender de dónde provenía, aunque
vagamente presentía que su quietud era algo ajeno a todo lo mío,
y como que me asaltaban dudas cuando alguno de mis amigos, entremedio del chocar
ruidoso de los dados sobre la mesa, me decía, qué mujer tan hermosa
te gastas, si dan ganas de lanzarle un pellizcón. Y yo reía, medio
en broma, medio en serio, pero el licor me enturbiaba el cerebro, así que
de un viaje me subía al tranvía repleto de bestias de la selva y
ratones colorados, olvidando por completo todo lo circundante, lo que no era muy
halagador que digamos, porque los animales que llenaban el armatoste desvencijado
y sucio daban la impresión de divertirse sobremanera, lanzándose
pullas despreciativas y usándome como blanco de toda clase de improperios
emitidos en un lenguaje desconocido, pero que sin duda era soez en sumo grado
por la expresión cruel de sus miradas, hasta que invariablemente, terminaba
temblando de pies a cabeza frente a la cama de Nano. Pero, ahora que observo desde
esta ventana, perdida entre tantas otras, se agolpan en mi mente escenas confusas,
como la de los cachivaches que pasan sobre una carretela que rechina lastimosa,
en este momento, o hace un par de lustros, casi remotos, extraviados en un recóndito
lugar de mi memoria, pero distingo bien los cuerpos, que como marionetas inmóviles
viajan entre la cocina y las dos camas ruinosas. Parece una procesión al
olvido, un carnaval sin estridencias, callado, casi muerto, mientras apoyado en
los codos, con la cabeza gacha, hasta puedo imaginar, sin ver, la meditación
de Marta, su tranquila elucubración fraguada en noches de infortunio y
de cansancio, pero contrariamente a lo esperado, el miedo se aletarga y en su
reemplazo un pertinaz desasosiego que me está obligando a palpitar más
de prisa, como apresurando el final de un conocido desenlace, pero no por conocido
menos imprevisto.
De nuevo paseo por este espacio sin final ni tiempo,
remeciendo los cimientos de mi estructura torpe y ambigua, porque las veces que
me observo me veo con la exigua dimensión del ilustre perdido en las ciénagas
del olvido, como un pajarraco que tiembla en los estertores de la agonía
que se va perpetrando como una lanza vertical entre las cejas y el ombligo. Aquí,
en un rincón, me acurruco, con la pesadumbre de ladrillos y concreto que
parece triturarme. Y apenas son las doce. Queda poco, pero la espera se hace interminable,
es como si quisiera alcanzar la espesura de un bosque nunca visto, jamás
conocido, pero cuya existencia se intuye. Entonces recuerdo al quiosquero, con
su mirar de todo o nada me habla de Saldivia, el hombre que gozaba leyendo las
líneas atiborradas de hechos sombríos, de ahogadas tristezas, que
leía las desgracias de todos conocidas y que a nadie importaban. Allí
lo veo, pobre y desolado quiosquero, preocupado de la pintura que hermosea su
construcción de tablas deshojadas por la lluvia y el hastío, controlando,
como una vigía eterno, la aglomeración de cada día. Que nadie
pase sin pagar, luchará porque se establezca un peaje permanente, porque
uno trabaja señor, se aporrea señor y si nadie compra y todos leen
gratis para qué me sirven estos fuertes y robustos brazos, para nada señor,
para nada, porque aceptar que Valdivia atisbe cada día a las seis y media
buscando un resquicio para interiorizarse de lo que nunca pudo conocer no significa
que a todos haya de aceptar, de ningún modo. Usted ya ve que se lo digo
a la gente y como si tal cosa, pero a pesar de ello en algo disminuyen, bajan
como las horas, y ya están por llegar los muchachos y previo al sonido
del timbre, me acerco por última vez al aire muevo las pesadas persianas
y escruto las veredas como tantas veces lo he venido haciendo de un tiempo a esta
parte. Afuera lo mismo, igual simetría de piernas y brazos cruzando como
cervatillos perseguidos, buscando el pan para las onces, de vuelta del cine o
la lectura de un periódico con sus titulares de caserón quemado
y guaguas diminutamente carbonizadas, con las incongruentes historias semanales
que no son tan novelescas como parecieran. Entonces resuena el timbre y trabajosamente,
como si rompiera con un presente de plomo almibarado, voy a abrir, en medio de
hipopótamos y elefantes que parecen sufrir de delirium tremens, mientras
alcanzo a verte, Marta, muy escueta dentro de la vasija, casi insignificante,
con un cabello rubio platinado, envuelta entre unas sábanas blancas, y
si no fuera porque fuiste esposa o algo similar a conviviente ocasional, diría
que te asemejabas muchísimo a una de esas de calle, qué desgracia,
a una de esas, que surgen en los diarios amarillentos, como la que fue ultrajada
o, para ser más realista y no faltar a la verdad verdadera (vaya redundancia
en los mortales) fue ultimada por un individuo de apellido extraño, Riscox,
o algo así, según lo vislumbrado vagamente en unas cuantas líneas,
mientras el timbre suena y abro como un transeúnte libremente aprisionado
a unos dados cansadores, a unas gotas repletas de alcoholismo empedernido.
Bueno,
me digo que la última vez que Nano lloró desconsolado, quizás
me llamó desde su cuarto rojo y ardiente mientras Elisa dormía plácidamente
y Marta de Saldivia era comprendida por Saldivia mismo cuando se alejaba con fulano
de tal, hasta que apareció en un diario convertida en una elegante prostituta
muerta.

ADIOS
Casi
como si estuviera muerto se miró las manos y la boca, se acarició
el cabello, se metió las manos en los bolsillos y contempló las
solapas de su vestón brillante mientras la habitación se empequeñecía
más y más contra sus hombros. Se miró a sí mismo y
se vio mirando la cara del hombre que lo veía con rostro compungido, al
tiempo que otros pares de ojos desaprensivos se interrogaban sin interés
y largos dedos se introducían con desidia en blancos guantes engomados.
Se vio la cara imperturbable y sonrió. Se preguntó cómo era
posible que tuviera esa apariencia de absurdo domador domado, sin nada que hacer
o preguntar, como si la calle desapareciera por una vieja ventana y por sus vidrios
empañados de silencio ingresaran, no sólo las ráfagas del
adiós incontrolable, sino también el mundo de lo desconocido, de
la vieja idea temida y deseada.
Se quedó quieto de nuevo, como siempre,
como si el aire condensara su peso sobre la frente arrugada y hurgó en
su camisa algún signo de olvidada calidez. Nada en que mirarse, pensó,
ni un pequeño laberinto de sombras en qué entretenerse ni una hoja
inventada o un letrero donde buscar su nombre o encontrarlo. Se quedó quieto
y se movió. Movió sus cejas, contrajo sus labios y apretó
su desolación encima de sus últimos parpadeos.
Cuando amanecía
volvió su cuerpo a la mesa, articuló sus músculos inmóviles
y le pareció que la ciudad no lo recordaba, que más allá
de las enmohecidas vigas de los techos un olor a olvido bajaba lentamente hasta
su habitación de fantasía. Se dijo que no conoció otro silencio
más angosto y le provocaba una sonrisa negligente ver el mundo cariacontecido
desdibujándose encima de baldosas enlutadas, de viejos moribundos, de piernas
corriendo tras un rol o su teléfono. Se sonrió para no volver la
cabeza, para santiguarse frente a lo perdido, frente a aquella carroza de artificios
que iba quedando al final de un callejón de deseos insatisfechos, de miserias
o absurdas e incontenibles esperanzas.
Anudó la muerte al cuello,
se desarropó la infancia y dejó sus huesos delineados ante la luz
de una memoria que no tenía objeto. Luego se refregó los ojos en
un movimiento imperceptible, de absoluta vaciedad, y vio su ultraje póstumo,
su terrible soledad en una mesa blanca, en tanto los hombres seguían en
su insensible contemplación y procedían a abrirlo, a descerrajar
su sentido y su sinsentido, su brusco y abismante deseo de haber existido.
Se
quedó quieto y por un instante tuvo la certeza de la sangre diluida, de
la niebla bajando por su cuerpo descubierto y, mientras los hombres arrojaban
a un cesto sus pedazos de recuerdos, se fue quedando dormido como un niño.

MI
DESEO DE VOLVER
Sí, me llamo Bernardo
y, cosa curiosa, este nombre no produce ninguna alteración en mi piel,
ni siquiera siento necesidad de mirarme el rostro en un espejo. Creo que pude
llamarme de cualquier forma y todo hubiera sido exactamente igual. Si uno supiera
que un nombre puede tener tanta relevancia histórica a lo mejor podría
darse un tiempo de elección, así la impresión de unas cuantas
letras reunidas estaría acorde con su importancia personal. Pero, repito,
lo de mi nombre es sólo cosa del azar, a lo más un capricho maternal
o, por último, una decisión precipitada. Es lógico, entonces,
que empiece por mi nombre. En cuanto a apellidos me parece inoficioso tenerlo
y esto no significa, en modo alguno, renegar de mi condición, después
de todo un apellido no hace al hombre. Como consecuencia de mi identificación
a medias estoy echando un vistazo a mi futuro y créanme que, si bien en
algo me complace verme de rigurosa vestimenta en cuadros que adornan algunas oficinas,
no es tanto como pudiera pensarse, ni tampoco me produce plena complacencia contemplarme
en el centro de una plaza, máxime si mi poco agraciada figura se ha desvirtuado
en exceso. Esto dicho a manera de crítica algo velada tiene sus explicaciones,
pero ha de ser materia de sesudas biografías. Me interesa, en este momento,
una cosa, entre otras, y es dilucidar el por qué de mi actual ubicación
en esta plaza oscura, repleta de signos equívocos y aromas que me han hecho
retornar levemente hacia un pasado casi nebuloso. Me es lícito preguntarme
por el color de mis dedos a una hora en que muchos se peinarán en sus respectivos
dormitorios mientras otros redactan hermosas misivas de amores clandestinos. Pero,
me importa sobremanera, reconstituirme, y en eso no hay dos opiniones divergentes
en mi interior. Claro, podría pensarse que a estas alturas es cosa de locos
mirarse los dedos y no reconocerse, no entender el colorido de las uñas
ni la graciosa postura de las arrugas cuando el meñique se flexiona. Creo
que, precisamente, en situaciones como éstas el hombre se sacude de sí
mismo y es capaz de entender algo más, aunque en el fondo siga sin entenderse.
Y repito, esta posición casi geográfica, elemental, y un tanto disparatada
en su sentido ontológico no deja de producirme una cierta desazón.
Porque está bien que tenga que partir. Lo entiendo. Está bien que
de pronto el día se me nuble y los rostros que se dibujan débilmente
en las paredes cambien continuamente de tonalidades, después de todo deben
ser consecuencias previsibles de mi estado. Pero, lo que no me es tan fácil
de aceptar es esta ridícula postura horizontal sobre una cama húmeda
y no porque esto sea anormal. El problema radica en que siendo inusual como lo
es mi nombre, me acontezca lejos de mi verdadera habitación, porque uno
si debería elegir su sitio, o es más, debería tener la suficiente
fuerza interior como para salirse de sí y tomar el sitio y pieza que legítimamente
le corresponde. No es que tenga temor por algo que todavía no acontece.
El temor como cuestión reflexiva pocas veces se ha posesionado de mis pensamientos
y no es, precisamente, lo que más me incomode. También sería
absurdo negarlo, pero qué importancia puede tener cuando uno siente que
su cuerpo está siendo transportado por un espacio ajeno. Por supuesto,
mi sentido americanista, mi deseo de deslindes infinitos parecen contradecir estas
elucubraciones que podrían ser tomadas como los últimos desvaríos
de los que inevitablemente han de partir. Pero, créanme o no, ser desarraigado
de un ambiente natural que el ojo, la pierna o las espaldas reconocen como formando
parte de sus materialidades resulta algo a lo cual es imposible contraponer la
más mínima lógica ni la más cuerda de las lucideces.
Yo estoy aquí, lejano, apenas un minúsculo soplido de mí
mismo, palpitando por los recovecos de esta extraña habitación,
sabiendo que mis pupilas se obnubilan paulatinamente y mí corazón
palidece de angustia y se me aleja, no porque desee su partida ni quiera dormir
definitivamente: simplemente se va hacia los álamos, trota como un niño
por caminos polvorientos, se arropa avergonzado y tímido en el patio de
mi casa e indeciso sube hasta los cerros llovidos donde pájaros inquietos
trinan su canto de antiguas humedades. Yo no puedo luchar contra mí. Quizás
la única vez que pierda definitivamente sea contra este enemigo implacable
que me lleva a los claros laberintos de mi pasado, que se arrodilla reverente
ante mis pantalones sucios y se atisba receloso entre las gruesas puertas de un
granero. Ahora que puedo verme sobre el horizonte constituido en ejemplo de hombres
y ciudades, que lienzos azules cruzarán las calles encima de relucientes
automóviles llevando mi nombre sin importancia de una vereda a otra, que
los niños sacarán sus banderitas de papel saludando mi mirada como
brecha interminable, ahora que constato haber sabido lo que sería después,
que tendría cada mañana un retrato en las escuelas, que los libros
recogerían mis frases intrascendentes para subrayarlas y las importantes
no serían conocidas o habría un pobre indicio de ellas, tal vez
una leve intuición de lo que no dije, de lo que en ocasiones quise decir
y murió a medio camino. Ahora, que puedo reconocerme pálido y somnoliento,
con la mirada retrospectiva balanceándose en un océano de sombras,
siento que mi corazón no alcanzará a volver, que ha quedado atrapado
en los inalterables paisajes de mi tierra, que se ha desnudado para siempre y
su presencia se ha hecho invisible habitando cada cosa, cada rincón, y
creo, sin temor a equivocarme, que he de pasear todas las mañanas antes
que el sol salga y durante el día dormiré este sueño que
ya me alcanza, que me está llevando y lo único que atino a decir
es una palabra larga, una palabra que por mucho tiempo venía persiguiendo
mis pasos y meditaciones, una palabra que es lo más real de toda esta muerte
tirándome irremediablemente, pero que no puede acallar la tristeza de mi
lejanía y que, sin embargo, a pesar de todo, es mi último y definitivo
contacto con mi pueblo.

OSCILACION
Se
hallaba sentado sobre una superficie convexa. Tenía los pies entrecruzados
y sus manos se apoyaban rígidas en las rodillas. Una espesa niebla cubría
su alrededor. Podía observar desde arriba y desde abajo porque no había
ningún punto de referencia. Lo que recordaba eran patios extensos y vehículos
del año treinta apilados en largas e interminables hileras que avanzaban
sigilosamente en círculos. En los patios, verdes de árboles y pastos
habitaba el silencio. Luego retornaba a sí mismo. De vez en cuando una
pequeña pelota de colores saltaba a uno de los patios delineado por murallas
de ladrillos rojizos. La pelota rebotaba con pasmosa lentitud, parecía
quedar suspendida en el aire y caía tan lentamente que daba la impresión
de no caer. Después surgía un niño algo mayor que él
y con una enorme aguja pinchaba la pelota coloreada que explotaba sin ruido. Le
parecía que todo era irreal, que esas imágenes no tenían
asidero. Pero ahora estaba sentado sobre una superficie convexa. Era lo único.
Y recordaba sólo eso. No podía mover los músculos e incluso
temió por un momento no tenerlos, pero sin duda se veía a sí
mismo: rodillas dobladas, manos sobre las rodillas y niebla a su alrededor. Se
esforzó por no pensar, porque llegara a su cabeza otra imagen. A duras
penas emergió como a brochazos contra un muro una escena que se le antojó
familiar: en un cuarto en penumbras, rota débilmente por unos cuantos candelabros,
había gente de negro, un negro riguroso, y él estaba sentado en
una urna observando por la ventana como un niño mayor sostenía en
sus manos una inmensa pelota de colores y sonreía atisbando tras la muralla
de ladrillos rojizos. El volvió en sí. Cada vez que surgía
una escena tenía la impresión de desaparecer por largo tiempo. Pero
ahora estaba sentado sobre una superficie convexa. Apenas retomaba el sentido
de su posición quería tener otras visiones. Semejaba un divertido
juego metafórico cuyo principio, si existía, lo desconocía
por completo y con un final que por ahora no le interesaba.
Al levantar los
brazos y saltar cayó blandamente al lado de una viejecilla que en sus manos
tenía un largo rosario y movía los labios incansablemente. Pasó
a una pieza contigua y contempló numerosas fotografías en la pared.
En algunas un niño aprisionaba entre sus dedos una diminuta pelota de colores.
Al desviar la vista el muchacho que divisó por la ventana en penumbras
estaba sonriendo tras un árbol. Cuando quiso alcanzarlo y corrió
tras él sólo halló el árbol y al frente había
extensos patios y numerosos vehículos del año treinta dando vueltas
sigilosamente como persiguiéndose unos a otros.
Ahora las cosas le
parecían más claras. Se hallaba metido en un sueño, en uno
de esos sueños plenos de simbolismos y por rara coincidencia lo sabía.
Al menos querría estar en un sueño, deseaba estarlo, porque empezaba
a angustiarse. Dentro del sueño o lo que fuera él había nacido.
Recordaba el año: 1930, en un oscuro invierno. Llovía en las calles.
Luego habitaba una casa de color azul con patios enormes y una muralla de color
rojo separaba la calle de los patios y los autos. Tenía una pequeña
pelota de colores que lanzaba todo el día contra la pared. Sus padres eran
una mujer joven que rezaba la mayor parte del día en su habitación
y a su padre lo conoció por las fotografías que había en
su cuarto.
Después volvió a despertar. La niebla había
desaparecido. Estaba en la misma posición sobre una convexa superficie
que pendía de un hilo interminable, tanto hacia arriba como hacia abajo.
A lo lejos otras personas tenían idéntica posición y sus
figuras se repetían como superpuestas. Reinaba un silencio distinto a todos
los silencios. No distinguía a los demás, pero los conocía.
Era imposible moverse. Quizás si el único movimiento fuera ese interminable
oscilar que le recordaba el viejo péndulo del reloj de su casa donde se
halla sentado para siempre. Para siempre metido dentro de su sueño.

¡NO
DEJES QUE ME LLEVEN!
No se dónde quieren
llevarme. Yo les he dicho que no, que aquí estoy bien. Ellos, parece que
no entienden o se hacen los desentendidos, porque me miran con grandes ojos fijos
y me dicen que suba a esa silla. Yo insisto que no quiero irme, que siempre me
ha gustado estar mirando por la ventana, que desde aquí se ve cómo
cae la nieve en los rojos techos del almacén de la esquina. Les repito
que, además, hace demasiado frío, que una temperatura como esa puede
matarme de una gripe. Pero no. Sacan una toalla azul, enorme, como una sábana
de mi cama y me la van pasando muy despacio por la frente y el cuello. Luego me
han sacado la ropa y la remojan en una artesa. Ahora me están secando todo
el cuerpo y no sé si es sudor lo que tengo o una sustancia pegajosa que
ellos me han colocado, pero siento que mi cuerpo está bañado de
algo raro. Pues bien, me están secando enterito y yo les digo que no me
hagan cosquillas en la planta de los pies, que toda la vida me ha dado por reírme
si alguien me toca en esas partes. Es igual que a mi madre les digo. A ella le
daba por revolcarse de la risa si mi padre le pasaba una pluma de ganso por las
callosidades de los pies. Me parece que yo heredé el mismo defecto. Bueno,
uno siempre hereda algo de los padres ¿Verdad?. Además, yo tengo
una serie de otros defectos que no quiero decirles, porque allí los que
se reirían serían ellos y a mí nunca me ha gustado que se
rían de mí. Claro, sé que lo hacen a menudo. Todos se ríen.
Mejor dicho, casi todos, porque la Margarita nunca lo hace. Al contrario. Ella
pasa a buscarme por las tardes, después que sale del trabajo y me lleva
a pasear por el barrio. Me muestra la calle Maipú repleta de viento que
me ahoga y hace que yo toque las viejas latas que se descascaran en las paredes.
Para que veas que todo se va muriendo- me dice sonriendo con sus grandes
dientes que me parecen duros algodones cuadrados. Y yo le contesto que igual le
pasa a las blancas paredes del edificio donde se fue mi mamá. No. Ella
no se ríe de lo que yo hago. Ella se ríe conmigo, que no es lo mismo
que éstos señores están haciendo. Sé que me llevarán
a alguna parte que no conozco. Sé que están tratando de que suba,
pero me he aferrado a los barrotes de mi cama que son duros, durísimos,
porque son de bronce y el bronce es muy difícil que se quiebre. Me doy
cuenta que tengo más fuerza de la que creía. Ni entre tres pueden
despegarme de la cama. Y a mí me da risa ahora. Quién se iba a imaginar
que estos tres hombrotes no pudieran moverme un centímetro del suelo. Ya
llevan bastante rato tratando de sacarme y es extraño que casi no me de
cuenta que estoy agarrado de los barrotes. No puedes quedarte ahí para
siempre- me dice uno de los tres que tiene un labio muy raro, un labio morado
y enorme que parece colgarle de la nariz. Yo le respondo que no voy a ninguna
parte, menos ahora que está por comenzar a nevar y debo mirar por la ventana
la llegada de los zorzales al pino del patio. Porque, todos los años los
zorzales llenan el árbol y a mí me parece uno de pascua con adornos
de verdad y eso sí que no me lo pierdo por ningún motivo. Menos
por ustedes- les digo. Menos por ustedes, que quieren llevarme no se a
dónde ni por qué. Además, han esperado que estuviera
solo, porque si Margarita hubiera llegado ninguno se atrevería a tocarme
ni un cabello. Y ella vendrá de un momento a otro, así que debo
aferrarme lo más fuerte posible a los barrotes y aguantar. Sí, debo
aguantar, aunque éste otro de ojos chillones y nariz llena de pecas me
golpee las espaldas con la tabla de lavar. Si no fuera porque me pueden tomar
desprevenido le arañaba esos ojillos de ratón. Si, esos ojitos de
colores como los del ratón que pillé la semana pasada al lado de
la alcantarilla. Claro que estos son más grandes, pero en el fondo son
iguales. Se mueven de la misma manera que los del animalito. A propósito,
lo tuve encerrado en una caja de zapatos, varios días, una semana, creo.
Hasta que Margarita me dijo qué tienes ahí, y la destapó
antes que yo pudiera escaparme al patio con ella. El pobrecito estaba resoplando
débilmente, apenas si podía respirar. Margarita me dijo que yo era
cruel. Eres muy malo, muy malo- repetía enfurecida y me ordenó
que fuera a botarlo a la basura. Pero, allí me di cuenta que no le había
dado de comer. Ni siquiera un poco de agua. Entonces estaba bien que se muriera.
Nadie puede vivir sin comer ni beber- repetía Margarita. Aunque
don Lucho, el almacenero de la esquina se lo pasa bebido y Margarita dice que
pronto se va a morir. Yo no sé para qué hay que beber entonces.
Bueno, pero al ratoncito lo tuve que aplastar con mi zapato derecho, porque sufría
mucho. Al menos yo creo que era así, porque le di pan y no comió.
Le dejé agüita de la cañería y no tomó. Lo tuve
que aplastar, como me gustaría aplastar a este ratón grande, de
ojos coloreados que sigue pegándome con la tabla de lavar. No sé
cómo no se cansa de tanto golpe. Lo que es a mí no me duele. Es
raro. Sé que me dan con fuerza y es como si la tabla pasara a través
de mis costillas. A mi mamá le pasaba lo mismo. Me acuerdo que una vez,
cuando yo era mucho más chico que ahora, se amarró a esta misma
cama. Estuvieron tratando de sacarla por más de dos días. Yo era
muy chico, apenas gateaba por la cocina y todavía me acuerdo como si lo
estuviera viendo. La golpeaban igual que a mi, pero a ella la golpeaban mujeres.
En cambio a mí estos tres que no se cansan nunca. Pero, debo aguantar hasta
que aparezca Margarita, que dijo que iba a comprar algo para la cena. Aunque,
es raro que se le haya quedado la puerta de la calle abierta. Si, es raro. Margarita
nunca se olvida de cerrar la puerta. Siempre me dice: Si tocan el timbre, no
abras. Es peligroso, con tanto ladrón que anda suelto. Así que
sale llevándose la llave y yo pongo el pestillo por dentro. Pero hoy no
se llevó la llave. Veo que está colgada al lado de la chimenea.
En fin, ya debe estar por llegar. Nunca demora más de una hora, a pesar
que están tratando de sacarme desde ayer. Al menos creo que desde ayer,
porque sentí ruido de aleteos y movimientos de ramas en el patio. Y si
son los zorzales, ellos acostumbran a llegar tarde, casi al oscurecer. Si, me
golpean desde ayer, porque al agacharme y levantar los ojos vi dos estrellas blanquitas
por el marco de la ventana. Creí que había soñado con ellas,
pero yo nunca he soñado con estrellas. Siempre sueño con sapos y
culebras. Siempre se repiten en el sueño. Se meten por entre las sábanas
y se deslizan suavemente por mis desnudeces. Me dan asco y siento mucho miedo
de moverme. Me digo que en cualquier momento trataré de despertarme y ahí
sí que serán ellas las que me sueñan a mí. Pero, casi
siempre me despierta Margarita. ¿Qué te pasa?- pregunta acariciándome
la cabeza. No digas. Ya sé. De nuevo los sapos y culebras. Y Margarita
vuelve a mostrarme sus dientes enormes mientras seca mi sudor con la misma toalla
que usaron estos hombres. Así que no soñé las estrellas.
Las vi anoche, como ahora veo a estos tres hombres que no son los mismos. Hay
un bajito, rechoncho, que tiene una delgada cicatriz en la mejilla. Me está
pinchando con una aguja que atraviesa mi brazo como si fuera de cartón.
Algo amarillento se desliza por la aguja y me parece que el brazo estuviera creciendo
y va a explotar como un globo de cumpleaños. Pero no explota. Y yo me aferro
más fuerte todavía a los barrotes. Por primera vez siento que me
duele una patada en el estómago. Tengo deseos de vomitar. Creo que voy
a vomitar como cuando me dieron esas pastillas naranjas para que no hablara despierto.
Igual que esa vez algo se mueve en mi estómago, algo que quiere salir hasta
mi boca. Trataré de no pensar y pensar sólo que viene Margarita.
Que pronto tocará el timbre de la casa y estos tres saldrán volando
por las ventanas. No pensaré en nada, en nada. Aunque se me hace difícil
no pensar en nada. Siempre tengo algo en la cabeza. Mi padre decía que
ni mamá tenía un remolino suelto debajo del pelo. Yo imaginaba un
remolino, pero no de pensamientos. Así que trataba de ver un lago tranquilo
y me llegaba un paisaje de inmensas olas salpicándome la cara. Y cuando
intentaba una pared blanca, una pared sin un rasguño -como me insinuaba
Margarita- me parecía sentir que iba cayendo delante de mis ojos. Así
que nunca pude dejar de pensar en algo y creo que ahora tampoco podré,
aunque presiento que muy pronto quedaré dormido. Qué raro. Yo no
duermo casi nunca. Si duermo, sueño, y no me gusta soñar el mismo
sueño. Además, decían que tengo insomnios, y me parece que
eso le da a los niños rara vez. Uno en mil- aseguraba mi padre antes
que cerrara sus ojos en la habitación de juguetes. Porque, allí
fue donde murió. Un ataque al corazón- dijo un señor
de blanco que le ponía unas antenas en el pecho. Pero, yo había
estado con él esa mañana y puse en el vaso esas malditas pastillas.
Y antes que cerrara sus ojos repitió, -uno en mil-. Por eso me extraña
muchísimo que ahora esté sintiendo deseos de dormir y sé
que apenas lo haga empezarán a aparecer los dichosos sapos y culebras y
yo trataré de despertarme y espantarlos dentro del sueño. Sé
que no se irán, a menos que Margarita me despierte acariciándome
el pelo. Pero, lo que yo quiero es que Margarita llegue ahora. Que suene el timbre
en este momento y estos hombres dejen de golpearme las espaldas. Que luego se
lleven esa silla de fierro a la que quieren subirme y amarrarme como si yo fuera
un muñeco de lana. Que dejen de sonreír como si fueran monstruos
de algún cuento envueltos en esos blancos delantales. Que se vayan de una
vez y aparezcas en la puerta, tía Margarita, que no dejes que me lleven,
y te prometo que nunca más encerraré ratones en una caja de zapatos
ni pondré pastillas en los vasos de las habitaciones, y te juro que nunca
más pensaré que las latas descascaradas de calle Maipú se
parecen a las paredes del edificio al que una vez llevaron a mí mamá.

LA
CUCHARA CAYO SOBRE LA ALFOMBRA
A las once
de la mañana llegamos al banco donde Javier asesoraba. Un amplio ventanal
cubierto de símbolos me saludó cortésmente y respondí
limpiándome la suela de los zapatos en un mullido limpia píes de
la antesala. La secretaria miró a Javier con lucecitas en los ojos. Los
hombres pasaban por el lado con gruesas corbatas y limpias apariencias. Se saludaban
dignamente y conversaban al pasar del movimiento de acciones y las notas del periódico
matinal. La secretaria redondeaba sus pupilas en un movimiento perceptible hasta
para el más neófito en coquetería femenina. Javier me dice
que lo espere mientras conversa con un hombre de terno impecable que se introduce
rápidamente por una puerta lateral dejando una estela de respetuosa importancia.
Me acomodo en los pulcros sillones y observó las ventanillas metálicas
donde los cajeros cuentan sin cesar el dinero de otros y, donde también
cuentan sus días y sus vacíos. Antes de poder pensar en nada pienso
en la forma de sentarme. La secretaria tiene su reojo puesto en mis movimientos.
Para no defraudarla cruzo delicadamente una pierna encima de la otra y con mi
mano derecha aferro firmemente la rodilla izquierda mirándola con decisión
inexpresiva. Los hombres siguen rozándose silenciosos cada vez que sus
pasos parecen danzar por la gruesa alfombra. Una bandeja se me acerca por detrás
y una sonrisa rutinaria se me insinúa como mueca de relojería ofreciéndome
el café de las visitas importantes. Me siento ridículo, pero no
tengo ánimo para rechazarlo. A medida que sorbo el café me lleno
de cansancio y cuento las lucecitas que aburridoramente se persiguen en el techo.
Luego extraje un libro del maletín y he ahí el comienzo de la tragedia.
Como
la espera se prolonga me levanto del sillón para extraer un libro del maletín
y acortarla. No debí hacerlo, pero el hecho irrebatible es su reconocimiento.
Al realizar la acción algo no cuadra. Desde el interior se desliza suavemente,
como atraída por una fuerza misteriosa, una cuchara plateada que culebrea
graciosamente en el aire y cae al suelo con un ruido ensordecedor semejante al
teñido de cientos de campanas. Creí que aquel ruido era producto
de mi imaginación, que me pareció ver la cuchara cayendo y escuchar
su metálico sonido sobre la alfombra. Pensé aquello en el lapso
que medió en la caída, porque me preguntaba qué hacía
una cuchara dentro del maletín y cómo emergía en forma tan
inoportuna. Pero no, el estruendo metálico atrajo las miradas de los hombres
que hablaban de las acciones. Los cajeros se cubrieron las orejas con varios fajos
de billetitos verdosos. La secretaria abrió los ojos como si le penetraran
agujas incandescentes. El hombre de temo rígido y apariencia respetable
se cuadró frente a la oficina y Javier me señaló con uno
de sus dedos en los labios que callara, lo que estaba de más, porque yo
no sabía qué pasaba y sólo atinaba a mirar esa cuchara girando
encima de la alfombra y que repentinamente empezaba a crecer mientras yo disminuía.
A medida que se producía ese extraño fenómeno me aferraba
al mango de la cuchara con mis diminutos brazos. Creí que terminaría
irremediablemente vencido por mi propia desaparición, que no había
forma de detener ese ridículo proceso de efectos invertidos, pero Javier
me habló con voz segura golpeándome la espalda. Me dijo que disculpara
su demora involuntaria y a medida que su voz llenaba mis oídos yo recuperaba
mi propia voz y mi estatura. Pensé que afuera el día esperaba de
nuevo nuestros pasos. Retorné a duras penas la vieja cuchara plateada echándola
sobre uno de mis hombros y comencé a seguir las pisadas de Javier, que
raudamente buscaban la salida.

LA
MUERTE QUE NO PUDO CUBRIR LA PRIMAVERA
No sabía
cómo ese hombre, delgado y pálido, había llegado hasta su
vida. Lo miraba con gesto de incredulidad pensando todavía en el apogeo
de una fiesta primaveral interminable y cuyos ecos musicales aún remecían
sus oídos. Lo acomodó en la silla de ruedas tapándole las
rodillas con una manta incolora. Sentía su propia respiración agitada
y de continuo tocaba con los dedos los vidrios de las ventanas como queriendo
atrapar un sueño o descifrar el sentido de esa oscuridad que dejaba en
penumbras los pasillos. Tosidos apagados llegaban débilmente a través
de dormidas galerías. Una luz roja, al fondo de una estancia lúgubre,
titilaba apenas como si le guiñara insinuante sus propias deficiencias.
Le extrañaba escrutar ese rostro pálido y ojeroso. Recordaba vagamente
el gentío abrumador, el humo de los cigarrillos subiendo hacia las serpentinas
que ornaban el techo descascarado y el ruido de copas celebrando el primer escrutinio
de los votos. Sin embargo, dentro de aquel panorama alentador nada presagiaba
un giro violento en su vida, no obstante que el miércoles de resurrección
Lucrecia Casanova, con voz socarrona intercalada de silbidos bronquiales auguró
un término de luto. Como sus vaticinios solían ser descalificados
por demasiadas evidencias nadie se preocupó en demasía. Lucrecia
vivía sacando la suerte y cortando los empachos con un pañuelo revestido
de cenizas desde hacía más años que los celebrados por el
club. Algo moría en ella y mucho estaba naciendo en los demás como
para vivir permanentemente de premoniciones fracasadas. De ahí que la fiesta
de primavera como instauración novedosa de tiempos mejores se le ocurrió
a César Retamal una tarde del mes de julio cuando la nieve cubría
gran parte de los pensamientos y mirar por las ventanas significaba llenarse de
una claridad monótona. César se dijo que la vida no podía
seguir un rumbo tan predeterminado. Si todos aquellos años sobrevivieron
al amparo de sus propios sueños hechos añicos algún derecho
tendrían para decidir por nuevas ilusiones. La práctica cotidiana
indicaba que nadie estaba exento a morir, pero morir en vida era terrible. Decir
que sí por el mero antecedente de un sojuzgamiento sin causa ni razón
aparente se le antojaba a César un destino injusto, no sólo para
un país o una ciudad, sino para su propio Barrio Yugoslavo, que asomaba
al mundo oscuro del continente como el reflejo de una perla venida a menos. Y
lo patético estaba en recordar un pasado diferente donde los niños
jugaban hasta que la noche remolona surgía en la parte alta de la ciudad
como si la estuvieran empujando. La cancha recibía los gritos infaltables
de una cuarentena de muchachos que no pensaban aún en despertar en la tierra
de ninguno y de todos al fin. Sus correrías todavía resonaban en
el espíritu de los más viejos que asistían a una fiesta irrefrenable
donde reaparecía el sentido de una dirección que creyeron perdida.
Tal vez era demasiado tarde. Más de uno se sintió con una ilusión
forzada en su interior. Pero, la necesidad de creer estaba siendo una cuestión
imperativa que no se podía desechar por un simple capricho de la voluntad.
Y la voluntad se iba al deseo de vivir, del extraviado mundo de la solidaridad
que se había trocado por la superación individual hasta en los hábitos
más triviales. Por eso el 1 de Noviembre una multitud insospechada miraba
estupefacta por las ventanas del club. Las telarañas danzaban en los rincones
y fue necesario cepillar el piso para recuperar su textura lisa y brillante. Mujeres
y hombres presurosos entretejían el cielo raso con papeles de colores y
volvían a colgar en las paredes los retratos deportivos olvidados bajo
el polvo. Una torta gigantesca se colocó en mitad del salón cubierta
por una lona deshilachada que evitara tentaciones prematuras. Y cuando el sábado
hizo su programada aparición y las guirnaldas otorgaban una luminosidad
inusual y olvidada César cortó una cinta simbólica que tenía
los colores de la bandera nacional. Y ahora, dubitativo, acechado por un presentimiento
que le agudizaba la conciencia, César Retamal deambulaba como un ser inadecuado
por esos largos pasillos de un hospital desconocido. Tosidos apagados delataban
presencias humanas postradas largas horas en habitaciones necesarias. Desconcertado
y súbitamente desencajado de la realidad miraba a ese acompañante
inaudito que sentó en una silla de ruedas encontrada tras una puerta. Al
llegar a la sala de espera, donde madres famélicas acunaban hijos desnutridos
y extenuados borrachos gemían incoherencias, una enfermera de rostro inescrutable
le preguntó por el nombre del paciente. César respondió que
no sabía, que él era el presidente de un club deportivo donde se
esperaba la llegada de la primavera y que de pronto ese hombre cayó cuan
largo era sobre el suelo humedecido. La enfermera lo observaba mientras se pasaba
un dedo por las mejillas arrugadas y sonreía con gesto desdeñoso.
Le pareció que esa historia absurda no podía ser consignada en los
libros de ingreso. Se limitó a escribir el nombre de César y colocar
un asterisco como si se tratara de un hecho inusitado. Luego le dijo que esperara
en el pasillo. En este pasillo, piensa César, donde hace dos horas se pasea
con un hombre ignorado que repetidamente se le iba hacia los lados como un porfiado
monigote de goma. No le cupo duda de su muerte. Al acercar la oreja hasta el corazón
del individuo sólo escuchaba su propia respiración anhelante. Se
le antojaba ridículo recordar cómo lo había sacado del salón,
arrastrándolo de las axilas y soportando insistentes empellones. Como una
exhalación cruzaron en medio de la fiesta. Antes, más de un curioso
había sobado ese pecho inerte intentando revivirlo. Un anciano hurgó
en su garganta con los dedos, porque así podría tener arcadas y
si devolvía era señal indesmentible de vitalidad. Un niño
le había sacado los zapatos y cosquilleó con picardía sus
calcetines anaranjados. Luego empujaba a las parejas con su carga mortuoria por
el suelo aseverando que el vaticinio de Lucrecia era un acierto, aunque su fuero
interno decía lo contrario. Sin embargo, escuchando el taconeo de sus pasos
sobre el embaldosado concluyó que el hombre era un cadáver desde
el mismo instante en que se precipitó al lado del mesón. Se dijo
que todo lo preparado no tenía un objeto tan preciso ni determinado como
la llegada de la muerte. Intentaban sobrepasar la desidia ciudadana con una fiesta
que les traía como advertencia la absoluta temporalidad de los individuos.
César tuvo la certeza repentina que el hombre muerto lo había designado
desde antes de morir como el único capaz de asistirlo. Repasó por
un fugaz momento esa mirada vidriosa estigmatizándolo antes de caer. Quizás
por ello se vio acorralado y por más que pretendiera despreocuparse no
hizo otra cosa que mirarlo cuando boqueaba rodeado de curiosa indiferencia. Nadie
procuró hacer nada. Cuando la alternativa era una sola lo sacó entremedio
del gentío ruidoso. Los familiares del muerto le dejaron paso como si estuvieran
acostumbrados a sus impertinencias y la nieta, obesa y distinguida candidata a
un reinado inentendible, desde un palco de madera le insinuó a César
que dentro de un rato despertaría para seguir bebiendo. Pensó que
aquella lucecita rosa e intermitente como un faro inútil le indicaba que
nadie acudiría en su ayuda aquella noche. Nadie le preguntaría más
de lo preguntado y él estaba seguro de cumplir lo que esa mirada le había
designado. Tomó el camino de salida empujando con tristeza la silla de
ruedas. Al llegar a la puerta se echó el cuerpo sobre los hombros y le
pareció inevitable llevarlo hasta una dirección que encontró
anotada en un bolsillo de su vestón azul. Y más inevitable aún
encargar un ataúd el Lunes por la mañana y, avisar dentro de un
rato a los familiares que debían velar a aquel muerto, apenas hicieron
un alto en la fiesta de la primavera.

EL
LABERINTO NO ES UN JUEGO
Ahora Antonio acicateaba al ratoncito
blanco pinchándole el lomo con un palillo de tejer y de vez en cuando el
asustado animalillo le devolvía una mirada enrojecida que parecía
bailotear extrañada de su propia indecisión. Sus patas endebles
avanzaban zigzagueantes por ese oscuro laberinto de madera barnizada que cada
treinta centímetros tenía una caseta anaranjada repleta de billetes
y monedas, que dedos impacientes cambiaban de lugar según sus movimientos.
La maqueta erguida sobre un pedestal de hierro y cobre oscilaba repetidamente
ante los reiterados saltos y empujones de una muchedumbre ansiosa que se apretujaba
en el salón prorrumpiendo en exclamaciones y alaridos cada vez que el ratón
husmeaba una probable detención. Los orificios de entrada a las casetas
se habían diseñado deliberadamente angostos con el objeto de que
el juego se prolongara y las apuestas fueran aumentando a medida que la impaciencia
crecía como una tangible nebulosa llenando los ojos negros y verdosos de
razas dispares. Antonio se había retirado inadvertido hacia un rincón
y con los codos apoyados en el mostrador observaba a ese gentío informe
mientras intentaba fijar en su mente algún pensamiento que lo sacara de
su constante divagación. Supuso que esa realidad circundante era hoy una
parte indivisible de su ser. Que aquellas luces débiles cayendo de un techo
derruido y ese foco penetrante que enceguecía al ratón en la maqueta
lo habían estado esperando allí mismo desde siempre y que, aún
cuando su permanente desazón lo motivara a otro destino su lugar estaba
predeterminado, como si las oportunidades que la vida entrega a los hombres se
obtienen o se pierden en el momento preciso. Por un instante deseó que
ese confundido animalito encontrara una salida imprevista y se escurriera entre
el montón de piernas y zapatos, que se alejara a toda prisa por las alcantarillas
y se encontrara de pronto en las malolientes aguas del río De las Minas
como si retornara a su lugar de origen. Por eso no le extrañó mayormente
que un rugido instantáneo emergiera de todas las gargantas e instintivamente
los cuerpos se doblaran y las manos tantearan el suelo desorientadas. Alguien
gritó que el ratón había saltado desde la maqueta y mientras
se iniciaba una búsqueda frenética y desordenada ávidos dedos
extraían lo apostado en las casetas. Los gritos retumbaban en las paredes
y el suelo crujía amenazante como si en cualquier momento fuera a abrirse
tragándose a la muchedumbre. Y el suelo se abrió. Las endebles y
carcomidas tablas del piso temblaron bajo una especie de ahogo general y en medio
del tumulto se divisaban manos extendidas que se aferraban a pantalones, vestidos
de mujeres desgarrándose entre clavos enmohecidos y chillidos que se iban
diluyendo entre jadeos, maldiciones y pataleos. Para la mayoría el mundo
se tragaba sus vidas sin aviso previo y se veían derrotados cayendo a un
infierno inesperado en tanto el ratoncito blanco se deslizaba veloz hasta la puerta
de salida perseguido por una docena de individuos anhelantes y divertidos. Se
arrastraban detrás del animal, ajenos al derrumbe del entablado y el griterío
ensordecedor escuchado a sus espaldas les llegaba como un incitante apoyo de la
persecución. Se caían y levantaban infatigables en pos del roedor
que serpenteaba desesperadamente buscando su libertad, Corría por las orillas
de la calzada subiendo y bajándola, esquivando los botes de basura, rasguñando
impotente las paredes de latón. Los transeúntes se unían
risueños a la persecución arrojándole bastones y carterazos
y dio la impresión, por un momento, que esa larga calle se convertía
en una especie de jauría humana que progresivamente perdía la sonrisa,
porque el ratón trastocaba su huida temerosa por una creciente habilidad,
como si constatara la impotencia física de sus perseguidores. Así
fue regresando sobre sus propios pasos. Zigzagueó de nuevo en sentido inverso,
saltó hasta los marcos de las ventanas y se introdujo impúdico entre
las piernas de elegantes damas que se iban desmayando entre ahogados gemidos.
El níveo ratón parecía ahora ser el perseguidor de una extraña
carrera sin final justo cuando Antonio salía equilibrándose entre
las vigas asomando su bizca mirada por la puerta de salida y con un agudo silbido
detuvo la enloquecida carrera del animalito. Este volvió a girar sobre
sí mismo y con inusitada velocidad se dirigió hacia Antonio encaramándose
en la bastilla de su pantalón. El gentío contemplaba incrédulo
aquella irrealidad como si estuviera despertando de un sueño absurdo cuyo
inicio no recordaba. Se limpiaban las rodillas, sacudían los sombreros
y anudaban sus cintas celestes a la cintura como si nada hubiera acontecido, pero
sabiendo que pasarían meses ante que el local volviera a abrir sus puertas
como cada domingo para recibir las apuestas sobre un juego que ya no les parecía
divertido.

CUANDO
LOS PETALOS CAYERON DEL AROMO
A Jerónimo
Pérez Aravena,
desaparecido el 29 de Junio de 1985,
en San Javier
Tú
sabías que yo quería cazar zorzales mamá, zorzales y conejos,
y que esa mañana el cielo estaba gris y dudé varias veces antes
de salir. Yo sabía que Pancho y Mariano me esperaban en la casa de Rebeca,
que estarían allí a las siete y media, pero igual me quedé
dándome vueltas en la cama y me puse a mirar a Rosita que sonreía
pegada a mis costillas. Si tú recuerdas mamá te grité desde
el dormitorio que Rosita había crecido y después fui repitiendo
suavecito ese crecimiento mientras tomaba sus manos pequeñitas y las acariciaba
como si fueran de juguete. Yo recuerdo que miré de nuevo el cielo mamá,
un cielo cargado de nubes que llenaban todo y sentí, de repente, que un
escalofrío subía despacio por mis tobillos, entonces me arropé
hasta el cuello bajo las frazadas y olvidé por un momento la rotura de
las ventanas y que ese viento helado de Junio entraba a cada rato por las tablas
de las paredes y hasta me pareció escuchar desde muy lejos la voz de papá
que iba declinando hacia un abismo en su eterno sueño de arreglar el techo
y las paredes cada invierno.
Tú no sabías que yo andaba por
la línea del tren mamá, contando los durmientes como si fueran peldaños
de una escalera infinita. Y tampoco sabías que me gusta imaginar que subo
al cielo por ellos y que no me cuesta, que me resulta fácil poder si yo
lo quiero. Pero debo decirte que zorzales no había mamá. No había
zorzales. Y es extraño que te lo diga ahora, pero jamás logré
cazar pájaro alguno y pasé tardes enteras espiando sus vuelos desde
el gallinero para acabar tirando piedras que nunca siquiera los rozaron. Es raro,
pero pasaban veloces como si algo muy hermoso los persiguiera siempre y creo que
deseaba equivocar mis piedrazas alocados para que jamás un pájaro
cayera herido entre mis manos.
Tú no sabes que se me pierde el sueño
ahora madre, que ya no sé distinguir el beso que me diste en la puerta
ese Sábado sombrío. Tú no sabes que cuando llegué
a la casa de Rebeca, Mariano y Pancho ya habían salido, y que se fueron
por la línea, me dijo Rebeca, con los dedos restregándose los párpados
cerrados. Y no sabes que yo salí detrás como si todo el tiempo del
mundo se abriera luminoso ante mis pasos para que saltara zarzamoras, cruzara
el viejo puente apenas erguido en la penumbra y mirara esa escalera infinita,
perdida en medio de la niebla. Entonces vi esos puntos azules, diminutos, vi las
siluetas de Pancho y de Mariano, pero quizás no fueron ellos madre, tal
vez creí verlos avanzar hacia mi cuerpo y llegar a mi lado sin notarlo.
Quizás Pancho y Mariano nunca partieron al río esa mañana,
porque crecían demasiado en cada parpadeo y me abrazaron de pronto con
un abrazo diferente, raro y doloroso, y yo sentí que algo giraba en mi
interior como si un espacio invertido me trajera de regreso s esta otra cama,
a este camastro duro y frío madre, a este pedazo de piedra o de ladrillo
por donde tristemente se escurre una humedad de lágrima contenida. Y ahora
sé que no, que no eran Pancho ni Mariano, madre. Me costó mucho
entenderlo en un principio, porque todavía recuerdo tu deseo, que sería
bueno un conejo este domingo, mientras yo me iba corriendo apremiado por la
hora, perseguido por la ansiedad veloz de un día que empezaba. Es que soy
tan joven de repente madre, que morir sin verte ni mirarlos me parece un juego
absurdo. Porque tú sabes que me hallo tendido en esta pieza oscura donde
hay tantos como yo que cuesta distinguirme. A veces me pierdo en los ojos de los
otros y siento que ellos y yo somos iguales, y apenas distingo en la memoria que
a este sitio vine solo, creyendo que Pancho y Mariano se estaban divirtiendo a
costa mía.
Tú sabes que era temprano esa mañana madre,
pero no supiste que cuando barrías en el suelo otra esperanza yo me detuve
a la vuelta de la esquina y sacudí por diez minutos un aromo para mirar
la amarilla caída de los pétalos. Diez minutos mamá, diez
minutos de pétalos que caen trayéndome un cielo amarillo entre las
sombras. Si no hubiera estado el aromo en la esquina madre… Luego corrí
seguido por mis pasos y llegué sofocado ante la puerta de Rebeca, pero
se habían cansado de esperarme madre, porque hace diez minutos que se
fueron. Y corrí de nuevo, allí corrí presintiendo que
esos puntos azules creciendo en el horizonte aumentaban demasiado ante mis ojos.
Y los vi enormes y ceñudos madre, pero no eran Pancho ni Mariano, sino
unos hombres grandes y oscuros que me abrazaron de pronto como si quisieran asfixiarme.
¿Recuerdas el día que quedé colgando del chaleco en el ciruelo?
Así me sentía en ese rato, intentando asirme de algo y manoteando
impotente en el espacio. Y para que tú lo sepas madre, después de
estos meses extraviados en nuestro calendario todavía creo que cuelgo del
ciruelo y despierto asustado en medio de la noche, asustado y perdido en mi propia
pesadilla. Me veo entonces, interrogándome en otros ojos, en estos ojos
que como las pupilas almendradas del gato de la casa brillan empapadas de misterios
y de dudas. ¿Imaginaste alguna vez que perderías mi mirada? Algo
me dices que intuyes que no he muerto. ¿Sabes por qué madre? Porque
anoche soñé que me soñaste vivo y en tu sueño me veías
tiritando de frío en esta celda. Yo no te quise despertar: no era justo
que tu sueño se acabara. Sentí que algo muy grande nacía
entre nosotros y que ningún abandono ni extravío, que ningún
día perdido en estos días puede ser en vano. Aunque lo parezca madre,
aunque yo haya visto de repente ante mis dieciséis años cómo
estos hombres colocan algo rojo entre los rieles, algo rojo que anudan con cordeles,
y recién ahora noto que definitivamente no son Pancho ni Mariano. Yo quise
huir esa mañana madre, pero ¿Cómo volver hasta el aromo?
Luego he creído que era indispensable verme aprisionado, aunque no fuera
bueno perderme entre tanto abrazo innecesario. -Tú no has visto nada
me dijeron, madre.- Y yo no sabía aún qué visiones serían
las reales: si la mano de Rosita pegada a mis costillas, si tu beso pálido
en mi frente humedecida o este dolor punzante que me atraviesa el pecho y las
espaldas. Porque, no me pidas que te diga de dónde viene este dolor madre.
No lo entiendo. Me cuesta saber de dónde viene, aunque los ojos que me
miran encerrados en el cuarto me han dicho un año y dado nombres, pero
nombres que casi no conozco. Creo que de ese año viene este golpe sin sentido
en mis espaldas y estas patadas al estómago que me doblan la esperanza.
Desde que yo tenía tres años viene esta descarga aferrada a mis
muñecas. Ahora lo sé madre y apenas pueda verte te lo diré
contento. Si, contento. Yo no tuve la culpa de nacer un día cuando tantas
cosas morían con mi nacimiento. Y créeme que ahora es hermoso renacer
a cada rato y aunque te cueste entenderlo este miedo que en tus sueños
divisas en mis ojos no es el miedo nuestro, sino el otro, el otro miedo. De los
que creí Pancho y Mariano creciendo por esa escalera infinita a ras de
suelo y que regresa.
Si, ya sé que piensas que es injusto. Que no
debí salir esa mañana, que un sábado de junio no es un día
cualquiera en nuestras vidas, pero era necesario que mi sonrisa se viera rota
por este manotazo. ¿Sabes por qué madre? Porque nuestra ciudad es
una ciudad como cualquiera donde tantas cosas murieron hace años, cuando
tú eras bella todavía y soñabas con un mundo nuevo que yo
no conocía, pero que noté una vez en la gruesa mano de papá
sobre mi frente. Algo me empujó a detenerme en el aromo, algo que tú
sabes bien de qué lado del cielo viene dando tumbos. Ahora entiendo ese
ruido atronador que ayer escuchamos en la línea. Ayer fue Viernes madre,
¿Lo recuerdas? Estábamos sentados en la mesa y la virgencita de
madera rodó con el estruendo para quedar de pie junto al brasero. No supimos
de dónde provino más tarde ese silencio. Miraste por la cortina
entreabierta y otras cortinas ya estaban descorridas. -No va llover- dijiste
con los ojos en el firmamento. Y yo me fui a dormir pensando en cientos de conejos
y zorzales huyendo despavoridos bajo el ruido nocturno.
Luego me he quedado
atrapado contra el suelo, en esta helada mañana de Sábado ceniciento
cuando estos enormes hombres colocan una bomba, si madre, es una bomba en los
durmientes, como las que hemos visto a menudo en los noticieros, y yo pienso en
el aromo madre, en esos diez minutos que miré los pétalos cayendo
desde el cielo, ¿Y sabes Madre? ya no tengo miedo. Y ese miedo que divisas
en tus sueños no es el mío madre. No lo olvides. Es el otro miedo.
Ese que tiembla cuando aspira los pétalos amarillos que aún están
brillando en mi cabeza. Entonces nada me duele demasiado. Ni este golpe que de
nuevo viene hacia mi cara ni esos gritos desgarrados que atraviesan la muralla.
¿Y
sabes madre? creo que empiezo a comprender por qué sacudí el aromo
esa mañana.

LOS
GOLPES
La razón que tenía para acercarme
a la puerta y golpear con los nudillos no la conocía y tal vez, en ese
momento, era lo que menos importaba. Golpeaba inconsciente y la piel se me rasgaba
sin notarlo. Un pajarillo se posó en un hueco de la canaleta que chorreaba
pausadas gotas y desde el interior se escuchó un suave parloteo con sus
pequeñuelos. Las gotas seguían cayendo frente a mis pies. Había
dejado de llover. Un perro ladraba sin premura, con un ladrido rutinario. Lo miré
mientras mis dedos seguían taladrando como un cansado pájaro carpintero.
No tenía sueño, a pesar que casi no había dormido de ayer.
Alguien abrió y una voz extraña brotó de mi garganta preguntando
quizás por quién. Yo continué golpeando la entreabierta puerta
y la joven pelirroja, de espinillas mal disimuladas, me observaba extrañada.
-No está, pero debe llegar dentro de pronto- dijo con una voz que tampoco
parecía suya. Era un día en que las voces no pertenecían
a nadie en particular y las palabras cortaban el aire como algo insensible y opaco.
De pronto la pelirroja ladraba rutinaria y yo, impasible, pero con los ojos bien
abiertos, escrutaba al meneo gracioso de su cola y sus largas orejas caídas
que se movían divertidas al compás de los ladridos. El cuello se
le convulsionaba a intermitencias, como si expulsara algo indeseable desde lo
más recóndito de su cuerpo. De un plumazo al perro adquiría
las más hermosas espinillas que yo haya visto y unas calcetas arrugadas
y ridículas le llegaban hasta el extremo de sus patas arqueadas. Imaginé
que los fabricantes de calcetas tendrían una ampliación de mercado
confeccionado con la mitad de materia prima requerida y que los canes se pondrían
crema antiacné en sus caras de perros desolados. Que las destartaladas
pelirrojas usarían collares más económicos, aunque más
pesados e incómodos. Las gotas seguían salpicándome el pantalón,
aunque ahora más espaciadamente. Mi mano derecha era insensible hacía
rato, apenas si modulaba una melodía lastimera con los nudillos casi destrozados.
La mujer-perro se mostraba condolida. Noté que quiso apaciguarme, pero
al abrir la boca sólo mostró una inmensa lengua chorreante de espuma
y unos colmillos puntiagudos que parecían clavárseles en la nariz,
que dicho sea de paso, era negra y húmeda. -Tal vez las gotas de la canaleta
le cayeron con barro- pensé. Mientras ella intentaba decirme algo dirigí
la mirada al quiltro que me hablaba en su lenguaje de años luz distante.
Extraño animalillo: vestía una falda corta y plisada, de color gris
oscuro, zapatos desgastados de un tono indefinido, pero lo que más atraía
mi atención era su pelo rojizo, como una hoguera inmensa que comienza a
declinar. El calor hacía lagrimear sus ojos espinilludos y una brillantez
desagradable brotaba de los pelos de la cara. Eran tres años golpeando.
Los huesos de la mano casi se veían al trasluz. Había golpeado en
la soledad de mis libros, sin perros hablando como humanos. Había golpeado
en los cines, en la arena de la playa y en las micros repletas de golpes colectivos.
Pero allí, donde la lluvia atraviesa canaletas y parece que quemara los
zapatos, no me había atrevido a golpear. Tal vez era un poco tarde, pero
si de algo valía allí estaba. Los trenes silbaban como pájaros
a esa hora. Los escuchaba muy nítido, y los pájaros parecían
inmensas locomotoras que devoraban el aire con su sonido atronador. Mi sensibilidad
era extrema a incongruente. Mis pensamientos, discontinuos e ilógicos,
pero nada lo era en ese momento, o tal vez lo más lógico fuera yo,
que al fin y al cabo no profería sonido alguno y mis sentidos se desparramaban
con plena autonomía. Tenían su independencia bien ganada. Demasiado
tiempo la sintieron. La pelirroja ahora me mordía la manga del vestón.
El perro, intranquilo se tocó las mejillas con sus manecitas repletas de
anillos dorados y dijo algo que no entendí bien, algo así como que
me fuera, que todo terminó. Pero luego deseché la idea, más
aún si los perros no hablan, aunque me siguió inquietando el rojo
de su pelaje y esas calcetas ridículas adquiridas a precio de liquidación.
Mis nudillos casi sangraban. Eran tres años que golpeaban fuera de lugar.
Desde el interior me llegó un perfume que olí en alguna parte, alguna
vez. La puerta se entreabrió algo más. El cielo se apretó
bien de oscuras nubes. Entre las pelirrojas patas del perro se asomaron unos ojos
pequeñitos. -¿Cómo te llamas?- preguntó una voz extraña
que no sentí como mía y una voz alegre, que oí en alguna
parte alguna vez, me dijo un nombre que no era el mío y que mamá
llegaba luego. El pájaro terminó su parloteo y asomó temeroso
su cabecilla, oteando a uno y otro lado. De la canaleta cayeron varias gotas a
la vez. Llovía. Me pareció que la pelirroja desteñía
con el agua. El perro ladró las doce del día. A lo lejos llegaban
ruidos de autos, de sirenas, de ruidos que venían de algún sitio,
de algún lugar remoto y perdido. Era el ruido uniforme de todos los ruidos
reunidos. Llovía con fuerza. El pájaro alistó sus alas, trinó
dos o tres veces y se alejó calle abajo entre la lluvia.

VERTICE
Situados
en un punto difícil de nuestra edad, con un pie todavía adherido
a un vientre materno imposible de erradicar definitivamente, nos colocábamos
en algún sitio baldío, tendidos entre los pastizales cercanos a
la playa y mirábamos esa ciudad entristecida que extendía sus brazos
sombríos como si quisiera atraparnos frente al Estrecho. Esos cielos plúmbeos
como antecedente irrecordable, pero alojado en un remoto lugar de nuestros cerebros,
y como presente ineludible que nos presionaba y volvía opacos a veces,
oscuros casi siempre, estaba allí arriba de los cerros avanzando veleidosamente
hacia el mar con una forma tangible que ha optado por enceguecernos. Deslizando
esa arenilla chispeante por los huecos de las manos alguien hablaba del misterioso
mundo encubierto por uno de los granos. Lo tomaba con parsimonia dándole
vueltas, enfrentándolo al sol esquivo, llevándolo a la boca. Decía
que el mundo debía ser algo tan pequeño y enorme como un grano de
arena. Se imaginaba que miles de insignificantes partículas se buscaban
en la quietud del espacio sin poder nunca fusionarse. El universo era ese pedazo
microscópico de tierra, pero a su vez era todo aquello incomprensible que
se iba agrandando definitivamente sobre nuestras cabezas. Si el cielo se despejaba
veíamos esas especies de temblores permanentes en el aire como si todo
estuviera vivo. No ponderábamos a ciertas distancias con la vista fija
en nuestros movimientos. Algo crecía desde adentro y se manifestaba en
esas respiraciones agitadas que nos lanzaban a correr sin pausas por las veredas
a orillas de la playa. Como si estuviéramos predestinados a vivir simple
y llanamente recorríamos el ámbito de una inocencia que ni siquiera
imaginábamos con un final que pudiera despertarnos. Lo que sucedía
estaba más allá de una racionalización que alguna vez pudiera
fraguarse como embrión indispensable en una conciencia apenas inmediata.
Sobre las contradicciones de un mundo perceptible estábamos configurando
lo que una realidad maravillosa y extraña nos impulsaba a realizar. Movidos
por ese magnetismo que irradiaban los seres y las cosas nos incitábamos
mutuamente a seguir acompañándonos como si fuéramos lo único
visible y necesario. Llegábamos a creer que todos habíamos sido
creados al unísono y era muy difícil verse desligado de los otros.
Incluso aquellos hombres desamparados que morían miserablemente escondidos
en rincones malolientes eran una indivisible parte nuestra. Habían sido
colocados en el camino que deberíamos recorrer para entender que no todo
es semejante, aunque a veces pudiéramos creerlo. Si nos olvidábamos
de ellos carecíamos de una parte de nosotros y el escarnio que pudiéramos
inferirles surgía como un reflejo inmanejable de ocultos pensamientos que
en cualquier momento podrían materializarse. Si era difícil vivir,
la incógnita no estaba presta todavía para ser dilucidada. A pesar
de que el cielo se deslizaba en contra nuestra podíamos avanzar dentro
del mismo sitio como si cada día fuera un día nuevo inmerso en espacios
diferentes. Por eso pensábamos que el mundo era un remolino inclaudicable
donde todos procurábamos alcanzarnos y lo único previsible fuera
sólo vernos. Entonces había que intentar aferrarse a nuestros cuerpos
que eran lo inmediato y concreto, aunque todos los sueños fueran apretados
en una sola e inmensa ilusión que alguna vez entenderíamos. De ahí
que acudíamos a todos los lugares movidos por extraños elementos
y necesidades.
En ese espacio inicial donde todo lo inexplicable era aparente,
nos topamos una mañana con Paulina, que pedaleaba indiferente arriba de
una endeble bicicleta y pasaba lanzándonos una seriedad forzada que ocultaba
una sonrisa. Sus cabellos largos y apretados en dos trenzas interminables danzaban
a sus espaldas con cada movimiento y nuestros ojos apenas retenían dos
cintas rosadas terminadas en un lazo. Pero, lo más impactante en Paulina
fue descubrir las redondeadas formas de un pecho exuberante palpitando descompasadamente
tras una polera listada azul y blanco. Hasta ese momento, embebidos como estábamos
del mundo anterior, Paulina remecía con su sola presencia toda la letárgica
ingenuidad punzada prontamente por nuestros primarios instintos. Ella renacía
de una nada intangible, aunque pareciera un contrasentido. Porque la veíamos
avanzar por una especie de boquete incorpóreo y seminebuloso, como si en
la calle se hubiera condensado el grado preciso que oscila entre la pubertad y
la adolescencia. Ella doraba de quietos deseos nuestras miradas iniciales y, progresivamente,
ascendíamos a un intranquilo dormitar erótico que nos sacaba a cada
momento de los deslindes del sueño. Si ella emergía como una estocada
certera en nuestro mundo ambulatorio nos sentíamos débiles e impotentes
para acceder de nuevo a orillas del Estrecho. Desde ese instante la ciudad comenzábamos
a abanicarla nosotros y sus cerros no tenían la misma actitud amenazante.
Si mirábamos a Paulina con sus senos enormes balanceando esa edad que empezaba
a consumirnos arrojábamos a un lado los pajaritos muertos y dejábamos
de subir las escaleras de la chancadora de ripio. Preferíamos quedarnos
expectantes en la esquina esperando sentir sus suaves pedaleos y ella pasaba dejando
un perfume embriagador que nos perseguía hasta nuestros dormitorios. Lo
que cautivaba una incitante desesperanza era saber que estaba consciente de nuestro
celo acechante e inofensivo. Sabía que nadie osaría traspasar el
límite de una mirada insinuante y que, a menos que se lo propusiera, los
días y los meses transcurrían inalterables manteniéndose
la misma distancia entre los ojos. No habituaba a respondernos la mirada, pero
intuíamos que era capaz de sentir esas palpitaciones comunes como si nuestra
gran taquicardia le cosquilleara los oídos. Sus pupilas agrandándose
incontenibles nos representaban las imágenes de un espejo invertido donde
ella misma se veía desnuda y traspasando a nuestros cerebros infantiles
un cuerpo deseable. Lo que había más allá de sus desapariciones
en la esquina nos llegaba como un cúmulo alternado y escindido de imaginaciones
desbocadas. La veíamos peinarse esos cabellos oscuros como un túnel
de pesadillas inclinando lánguidamente el cuello hacia los hombros. Sus
manos se alargaban en el aire como si fueran capaces de meditar y nosotros detuviéramos
las visualizaciones al paralizar ella su ademán. Podíamos traspasar
cada inquietud individual asociando semejanzas y estableciendo diferencias. Y
aunque ninguno evidenciaba sus propósitos ella podía conocerlos
por una percepción natural alejada aún de nuestro entendimiento.
Alguna vez comprenderíamos por qué dejaba encendida la luz de su
habitación y acostumbraba a pasearse como una sombra perezosa que extiende
sus brazos hacia el cielo. Mientras tanto estaríamos en la vereda opuesta
fumando ese futuro que se nos venía encima como un enorme manto que obstruía
rápidamente la antigua claridad en retirada.

LA
TARDE QUE VERISA SE MARCHO
Lo vimos doblarse como
si lo forzaran tentáculos etéreos y estuviera predestinado a morir
sin un quejido. Su larga y cadenciosa espera agitando un aire involuntario se
estiraba ante nuestros ojos como un gesto difícil que habríamos
considerado inútil si no estuviéramos demasiado alarmados por el
suceso. Nunca vimos la muerte tan de cerca. Ni siquiera estábamos seguros
que Verisa dejara de existir en esos contorneos de títere pesado y que
sus lentos manoteos eran una forma tan ambigua de despedida como su vida misma.
Erguido, como en raras ocasiones, dormitaba junto a la pared de la panadería
y a veces se bamboleaba como si tuviera la misión inclaudicable de no caerse
nunca. Las campanas de Don Bosco abrían un tiempo preciso al mediodía.
Si se observaba atentamente la longitud de calle Sarmiento hacia el Estrecho podía
descubrirse que la vieja claraboya saltaba a intervalos exactos sobre un mar embravecido.
El viento traía hojas amarillas que recopilaban el término de otro
año similar para Verisa, enclaustrado extrañamente bajo una libertad
sin objeto, porque la finalidad de un libre albedrío singular se desmembrada
cada vez que la desolación lo arrinconaba en mitad de la noche tiritando
de hambre y encogido. Desde un interior indiferente podían escucharse esos
quejidos destemplados que Verisa emitía como un saludo muy evidente ante
la muerte. Desde que tuvo una leve inclinación intuitiva hacia el desastre,
desde que sus pesadillas acentuaron cada vez más la lejanía de su
nacimiento nos percatamos que no era posible abstraerlo de un camino recto y definitivo
hacia lo desconocido. Su precipitación al ocaso desde un mundo abstraído
lo relegó a quedar sin expectativas. Desde afuera le llegó una indiferencia
exasperante y demasiado cotidiana. Sin embargo, la manera de afrontar su desesperanza
fue siempre una actitud pasiva como si todo fuera lógico y aceptara su
desapercibimiento con un sello de humilde condescendencia. Verisa era algo más
que un sujeto desaliñado y harapiento que bajaba por las calles buscando
los anchos basurales. Sus retornos estaban marcados por la persecución
de lo inasible como si volver al sitio acostumbrado fuera un acto involuntario
y ajeno que ni siquiera manejaba el subconsciente. Cuando los días no podíamos
medirlos sino por esas oscuridades invernales Verisa nos presagiaba la turbulencia
de un tiempo simultáneo y heterogéneo que mostraba, no sólo
el lado bueno de la vida, sino también las grietas profundas de un dolor
incomprensible. El era un errabundo habitante del Estrecho, asolado por ese viento
detestable que desde lo más recóndito de su niñez lo subyugaba
confiriéndole un estigma de identidad y duda. Aherrojado al basural de
Maipú y establecido entre cuatro miserables paredes oxidadas se dormía
bajo una exigua palidez lunar que lo seducía. Nosotros, como si hubiéramos
programado la historia de muchos hombres, lo perseguíamos emulando al triste
depredador del propio ser humano. No bastaba inferirle el desgarro interior de
su absurda negación para comprender que lo habían destituido de
la felicidad sin que nadie se lo propusiera. Teníamos un presente firme
y un futuro tan ambiguo como él, pero era preciso que Verisa no se reconociera
para que todos nos acobardáramos y lo nombráramos mentalmente y
sin aviso previo. Ahora, que lo veíamos aleteando como otro pájaro
herido sin más destino que el suelo endurecido nos hubiera gustado alguna
vez haber sonreído juntos, que alguno le hubiera estrechado la mano o preguntado
por su padre. Pero, lo único real era que Verisa estaba muriendo bajo esas
ruedas enormes de camión y demoraba su vuelo decisivo y caía dentro
de un sueño inacabable retardando, incluso, nuestro propio entendimiento.
Verisa moría, pensamos todos, pero moría para no vernos y alargarse
en el recuerdo que algún día estaría penetrando todas las
ventanas. Allí seríamos pequeños otra vez y antes de volvemos
ceñudos y pasajeros distantes de lo que habíamos amado, nos quedaríamos
de nuevo mudos cuando Verisa asomara su barba descuidada y su mirada evanescente
como un polizonte eterno de nuestros dormitorios.

NO
SUPIERON DE QUIEN ERA EL ENGAÑO
A
René Cárdenas Eugenin
Cuando los agudos acordes del
orfeón de carabineros trizaban de nuevo los cristales y la ansiosa muchedumbre
lanzaba serpentinas y papel picado en otra celebración de la independencia
nacional, Adolfo Caibul apareció desnudo en mitad de la calle. Su inesperada
presencia silenció el griterío ensordecedor y los párpados
ensancharon exageradamente su radio de acción para que todas las pupilas
retrocedieran incrédulas. No se supo si cayó de un edificio o destapó
una alcantarilla. Sin embargo, estaba allí como un ángel corpóreo
que olvidaba sus alas a propósito para cubrir apenas su desnudez con un
bochorno mal disimulado. De inmediato se pensó en un Adán moderno
y antiguo fusionado como si se tratara de una escena de perplejidad donde su propio
estupor le traía movimientos de labios inaudibles. Entonces Adolfo Caibul
sonrió y su sonrisa fue creciendo para tocar las mejillas de los demás,
y luego atravesó las paredes, los huertos, las parcelas deshabitadas, desalojó
de golpe el dolor de los hospitales Puntarenenses hasta que volvió sobre
sí misma convertida en una risa incontenible. La plaza se llenó
de alegría y los edificios recuperaron su blancura olvidada. De los árboles
deshojados bajaron trinando pájaros multicolores que podían danzar
en el aire al compás de una música insonora al tiempo que volaban
de espaldas al horizonte. Pero, Adolfo Caibul, poco a poco, fue perdiendo la sonrisa.
La reemplazaba una mueca quejumbrosa distendiendo su rostro y pensó en
lo fugaz de la felicidad. Se pellizcó un muslo para espantar el sueño.
Lo primero que haría al despertar sería retroceder un día
y darse un largo baño en el Estrecho. Y aunque extrañamente tenía
en sus oídos el canto de los jilgueros miró sorprendido a su alrededor.
Pestañeó repetidamente como si no fuera posible que un escenario
tan real se esfumara en pocos parpadeos. Porque ahora estaba vestido de pies a
cabeza con su eterna levita almidonada, sus zapatos de charol desdibujados, sus
embarrados guantes de cabritilla y el infaltable sombrero de copa aplastado como
si alguien acabara de sentarse en él. Sus ojos soportaban dificultosamente
esa mirada de insondables tonalidades azules que tantas veces escudriñó
en la penumbra intentando aferrarse a su perpetua indefinición y que lo
estaba interrogando sin palabras, esforzada en creer que el mundo giraba a la
inversa de las ilusiones de Natalia Varas, que volvía de un presente acumulado
de procesos sobre un escritorio, atravesando la materialidad de Adolfo Caibul
que por vez primera confundía vestimenta y desnudez y escuchaba cómo
sus dientes castañeteaban incontrolables para que el Secretario del tribunal,
enmohecido en su rincón, levantara sus anteojos sin entender de dónde
provenía ese ruido discontinuo. Una voz monocorde explicaba la comisión
de un delito mientras Natalia Varas se limpiaba las narices con papel higiénico,
observaba sus rosados expedientes, las rejas de los calabozos desocupados vislumbrados
por una puerta lateral entreabierta en los que pernoctaban semanalmente un pordiosero
y una prostituta, que ahora le tendían las manos como si le imploraran
no sabía qué, porque esos labios resecos se movían en la
quietud de un espacio vacío y redoblaban inquietos una letanía inentendible.
Poco a poco se iba alejando de un sillón de terciopelo desgastado y se
veía contestando preguntas incoherentes ante una comisión examinadora.
Le colocaban una toga granate y un birrete azul y rojo cuando ella extendía
sus dedos huesudos sobre una Biblia descolorida y juraba que nada en el mundo
de los hombres le apartaría del camino del Derecho. Pensaba en la exactitud
de la justicia, en la forma cómo repartiría a cada uno lo suyo y
que sus necesidades estarían en directa concordancia con las exigencias
de los demás. Así podría articular sopesadas decisiones y
golpearía la balanza de la ley siempre en el mismo sitio. Pero, los años
entraron por las rendijas de sus habitaciones y a fuerza de gastar sus visiones
de códigos y quemar sus pestañas en cúmulos de graciosos
fallos repetidos el espejo le fue devolviendo cada día una imagen solitaria.
En el cuello asomaron las primeras preocupaciones verdaderas y una mañana
de Agosto, en que todavía los gatos maullaban en los galpones sus amores
acentuados, Natalia Varas sentía una especie de lacerante deseo femenino.
Lo desechaba como todo aquello que no tuviera razón explicable. Pero, asomó
en la frente un cabello blanco y tras la oreja empezaba a platearse una curva
inevitable. Su descenso coincidió con esa música estridente que
llenaba los salones municipales saludando de nuevo otra primavera engañosa.
Y cuando iba de los brazos del alcalde hacia los del tesorero provincial se interpuso
esa apostura de gigante varonil que la llevó por la pista como si trasladara
una pluma de cisne con el cuidado que otorga la veneración. Porque, de
inmediato se creyó idolatrada y en desmedro de su posición distante
asumió una humildad que la incapacitó para pensar y decidir. Sólo
tenía sentidos para Adolfo Caibul. Sólo él podía sacarla
de su frialdad confiscada al poder, de esa equidistante forma de encerrar el destino
de los hombres, en que el azar era manejado con mano de hierro para que no cupieran
dudas sobre la división social. Y sucedió que Adolfo Caibul, que
ahora la escrutaba sintiéndose ridículo pájaro enjaulado,
tuvo la osadía de besarla en los labios al compás de un desafinado
bolero interpretado por el infaltable orfeón de carabineros. Y ese beso
tuvo la virtud de desalojar el local como por encanto, pero sirvió también
para que ambos danzaran hasta la madrugada como si el tiempo se amarrara entre
sus ojos. Y Natalia Varas trastocó su existencia. Se dio prisa para reparar
el mal causado con su inflexibilidad. Y ocurrió que al despedirse de Adolfo
Caibul se prometió a sí misma variar su apego al dogmatismo, porque
él le prometió un regreso apresurado. Y Caibul no solamente retornó
cumpliendo la promesa, sino que hizo del futuro una programada sucesión
de visitas a Natalia, y en su cuarto alfombrado viraban el mundo y retornaban
al principio del ser que ella creyó olvidado. Supo que Adolfo Caibul no
le revelaría su origen ni el lugar que habitaba en el espacio. Pero, en
un comienzo no le importó. Tan solo deseaba que sus horas fueran compartidas
como si no terminara nunca de descubrir que su instinto estuvo adormecido demasiados
años. Pensó que si era amor lo que sentía podía claudicar
ante las progresivas exigencias de Caibul, que le iba sugiriendo inusuales formas
de proceder. Y ella repasaba como un juego entretenido esos alcances. Adolfo Caibul,
le hablaba de la velocidad existencial, de la miseria humana, de por qué
ella pertenecía al mundo de los transitoriamente elegidos y que no habría
manera de derrotar el inevitable avance de los desposeídos. Natalia asimilaba
con cierta aprehensión, aunque soslayaba eventuales discusiones. A ella
le importaba el hombre y no las palabras, porque lo dicho se esfumaba al decirlo,
en cambio la sangre podía perpetuarse. Y Natalia sabía que se hablaba
de ellos como pecadores y que ese esporádico concubinato rompía
la normalidad. Pero, más que hablar de ellos, se comentaba de ella, ya
que a Caibul lo conocieron de pronto, como si lo hubieran dejado caer en el sitio
equivocado. Y muy a su pesar supo qué se decía de Caibul. Lo relacionaban
con un extraño de apellido alemán, supuestamente desaparecido luego
de la segunda guerra. Que se había teñido el pelo y vagaba por la
zona patagónica engañando incautos que creían en él
como si se tratara de un profeta bíblico. Así, se dijo que manejaba
los secretos del sueño y podía diagnosticar los males de la civilización
a partir de pesadillas individuales. Algunos lo emparentaban con la aristocracia
decimonónica que todavía ejercía predominio en los destinos
del país. Sin embargo, a Natalia le parecía que lo mítico
se confundía con una realidad muy diferente, mucho más simple. Si
Adolfo Caibul manejaba tal claridad de conceptos se debía a un esfuerzo
personal constante y que tendría, indudablemente, un respaldo académico
que la mayoría ignoraba y que ella intuía, casi como algo indesmentible.
Y sobre todo trataba de congeniar la indecisión con la magnética
dulzura que le irradiaba Caibul, siempre dispuesto a aplastar con besos sus dudas.
Porque cuando lo llevaba al plano de la unión definitiva y le decía
que sería hermoso contemplar juntos los amaneceres a orillas del Estrecho
o cabalgar cada Domingo por las cercanías del Río de los Ciervos,
él se encerraba en un mutismo programado para terminar diciendo que la
libertad era lo único capaz de mantener sus deseos de vivir. Así,
que le sugería regresar a la firmeza terrenal. Que no lo llevara a querer
variar su sentido de las cosas, porque esa era una labor que a él le competía.
Entonces Natalia Varas se reconcentraba al escucharlo y después trasladaba
a su despacho las ideas de Caibul, redactando fallos sorpresivos, dejando en libertad
a quienes hurtaban libros de historia y condenaba a dictar charlas semanales a
los ladrones de conciencias. Mejoré el sistema carcelario colocando cortinas
en vez de barrotes y ordenó que se pintaran murales folclóricos
en los calabozos. Insinuó que se olvidaran las llaves al jefe de gendarmes
y los presidiarios huyeron luego de tres días de discusión, hasta
que comprendieron que no era un ardid de la autoridad. Y ahora los únicos
que ocupaban el sitio de los condenados eran la misma prostituta y el mismo pordiosero
que llenaban la imaginación de Natalia. Y delante de ella, Adolfo Caibul
seguía buscando la profundidad de sus ojos como si pidiera perdón
por un error involuntario. Fue entonces que Natalia Varas notó que golpeaba
largos años el escritorio con la punta de su lápiz como si volviera
de un paseo inconmensurable. No habló. No le dijo a Caibul que no le importaba
que lo hubieran sorprendido con un par de gallinas bajo el brazo y lo llevaran
a su presencia. No dijo que no le importaba saber su condición de obrero
y que su indumentaria la consiguiera por ser el encargado de la pulpería.
No se pronunció al conocer su pasado y presente impregnado de prostíbulos.
Tampoco Caibul necesitó que Natalia le tradujera el sentido de esa presencia
judicial. El se contempló una vez más en medio del jolgorio callejero
con su desnudez abochornada acallando la risa y los murmullos. Y esa alegría
que fingió por un momento le llegó como una bofetada en plena calle.
Lo indicaban con el dedo de la burla generalizada y Caibul comprendió que
nada se ganaba utilizando el amor como escudo del poder. Y, aunque fuera demasiado
tarde recuperó la sonrisa que una vez soñó traspasaría
a todo lo viviente y esos trinos de pájaros multicolores surcaron el espacio
del tribunal como una advertencia inaprensible, y cuando se lo llevaron por la
puerta lateral para enclaustrarlo entre cuatro paredes, escuchó débilmente
la voz de la jueza Natalia Varas ordenando que sacaran las cortinas de la celda
y pintaran de negro las paredes.

ROTATIVO
Se
veían pocos niños en la calle, pero cuando el taxi negro y amarillo
apareció en la esquina una docena de pequeños surgió de entre
los patios y los cercos de las casas yendo al encuentro de la mágica voz
proveniente del automóvil. Saltaban empujándose como queriendo adivinar
la estructura física del hombre que emitía su mensaje por el aire
de la mañana. Con algo de esfuerzo se distinguía parte de una frente
encanecida al lado del hosco rostro del chofer. La invisible presencia de una
voz cautivadora atrajo la atención de la gente que progresivamente se asomaba
por puertas y ventanas. A medida que el taxi avanzaba levantaba una nube de polvo
blanquizco que cubría rostros y cabezas de muchachos corriendo detrás.
La marcha se dificultaba por las imperfecciones del suelo y del subido número
de personas apiñándose desordenadamente frente al automóvil.
En forma reiterada el chofer asomaba la cabeza por la ventanilla gesticulando
con vehemencia y tratando de golpear a los niños que veloces subían
al capot y con ojos desmesurados procuraban descubrir el origen de la misteriosa
voz que incansable repetía el rotativo triple de la tarde en el teatro
Municipal. El invisible anunciador y su inesperada comitiva se hallaba casi frente
a mi puerta bajo una nube de polvo sofocante. Aquella escena, que de pronto alteraba
la apacible mañana de la cuadra espantando el mosquerío y provocando
innumerables ladridos me sacó bruscamente de la historia que corregía,
de una especie de Dios diminuto que desechaba los cultos y las idolatrías.
El cuadro inmediato me colocaba en un mundo de voces inusuales, sacándome
de ese otro mundo imaginario y que ahora empezaba a confundir. La duda tomaba
cuerpo en mi cabeza cuando el vehículo se detuvo incapaz de avanzar un
sólo metro, mientras el chofer gritaba desaforado y tocaba insistente la
bocina. Pero, la muchedumbre indiferente reía y conversaba y los niños
persistían en su infatigable tarea de saber quién emitía
aquel mensaje. Me levanté y también aguijoneado por la curiosidad
me erguí en la punta de los pies, pues resultaba imposible acercarse. Los
niños pedían al chofer que el anunciador los saludara o dijera algo
simpático por el altoparlante, pero él contestaba exasperado que
no había otra persona y que sólo se trataba de una cinta magnetofónica.
Sin embargo, nadie le creía y en tono de burla contestaban que sí
había alguien porque divisaron unos mechones grises sobre una frente arrugada.
El chofer compungido y entendiendo que le sería imposible avanzar a menos
que accediera pidió un momento de silencio diciendo que estaba bien, que
hablaría con el anunciador, diría un par de palabras y que luego
los dejaran continuar con su trabajo. Un coro afirmativo prorrumpió en
vítores y exclamaciones. Al cabo de un rato una de las polarizadas puertas
traseras comenzó a abrirse con extremada lentitud y un hombre diminuto
asomó su tímida cabeza desde donde dos ojillos asustados parecían
pedir permiso para tocar el suelo con los pies. La concurrencia retrocedió
a medida que el hombrecito completaba el movimiento de salida. Yo me había
acercado a punta de empellones y al divisar al pequeño individuo no pude
menos que asombrarme. No medía más de ochenta centímetros
y una túnica blanca le cubría todo el cuerpo. Su cabello plateado
y lacio caía desordenado sobre sus hombros estrechos. Al verlo se escucharon
risitas mal disimuladas y algunos niños comentaron que era tan pequeño
como ellos. El hombrecito, al comprobar que le dejaban un espacio como rindiéndole
pleitesía a su estatura, fue armándose de valor y tomando el micrófono
habló con voz gruesa y afinada como si ella emergiera independiente de
ese cuerpo esmirriado. La gente guardó de inmediato un silencio respetuoso.
El viento volvió a esparcir la conocida cantinela inicial: "Siete
noches en Japón, Tiempo y Destiempo, y la Historia de un gran Amor con
Jorge Negrete, esta tarde a precios populares en el rotativo del teatro Municipal".
La voz sonaba segura y a no ser por lo que estaba presenciando hubiera afirmado
que se trataba de una cinta grabada por un locutor profesional de afamado prestigio.
Supuse que el hombrecito sufría por su estatura y por ello se escudaba
tras los cristales oscuros del automóvil. Su rostro demacrado denotaba
un deseo inexpresivo como si hubiera pretendido ser algo más que una voz
invisible llevando por la ciudad promesas de historias por conocer dentro de un
cine pobre y triste. Quizás por ello el pequeño individuo se sintió
dueño de la situación al constatar que todas las pupilas lo observaban
con sepulcral solemnidad y aprovechando tal circunstancia se encaramó a
duras penas sobre el capot y micrófono en mano reiteró las gastadas
frases semanales. No obstante tuvo el atrevimiento de cambiar sutilmente su sentido
original trocando precios populares por "ridículos", lo
que motivó un murmullo de admiración. Luego vino una sucesión
de cambios extraños y radicales. Transcurridos unos minutos confundió
los títulos y los fue mezclando diciendo que eran siete las noches de amor
con Jorge Negrete, La Historia del Japón, y Destiempo a tiempo, aquella
tarde en el teatro Municipal. Los espectadores aplaudían al final de cada
frase con entusiasmo pidiendo repetición de títulos en forma absolutamente
diversa y el hombrecito accedía febril, sin percatarse que el chofer denotaba
un disgusto creciente por el absurdo cariz que la situación adquiría.
Acto seguido aquél asomó la cabeza por la ventanilla y le indicó
al anunciador que la estupidez iba muy lejos, que debían trabajar y que
bajara al instante del capot. El enano lo miró como si viniera despertando
de un sueño maravilloso y asintió torpemente con un movimiento del
cuello. Cuando tocó el suelo la gente proclamó airadamente. Insistían
que continuara, pero la voz del chofer fue perentoria. Al ingresar al automóvil
éste reinició su marcha lentamente entre el descomunal griterío
que originaba su partida. Una especie frustración generalizada recorrió
los rostros de todos presentes. De inmediato uno de los niños se encaramó
al auto y golpeó con una piedra el parabrisas trasero provocando en los
demás un súbito deseo de destrozar el vehículo a medida que
se retiraba. El chofer aceleró velozmente botando a un par de ancianos.
Mientras el taxi se alejaba perseguido por el enfurecida comitiva regresé
a la puerta de mi casa. A un centenar de metros el espacio de nuevo era cruzado
por la voz monocorde del pequeño anunciador que ahora tenía un tono
chillón y desagradable. Repetía como un eco interminable los títulos
de las películas de la tarde y sus palabras se iban perdiendo bajo el polvo
caliente de la mañana.

"La
ventana es la mirada reductora a un mundo amplio, pero desolado. En este ambiente
de grandes extensiones deambulan, fantasmagóricos, los seres de Mihovilovich.
Como animales perdidos en los páramos, estos héroes son consumidos
por la rutina desesperante. Y cada uno de los cuentos propone un gérmen
de rebeldía contra la masificación de los hombres, contra los espacios
grises. Entre ellos irrumpe la nota discordante, el hombre de la bufanda blanca,
el breve gozo del reidor desnudo en la plaza, el atorrante misterioso que se muere,
el magnífico corredor débil mental. Las rebeliones animan considerablemente
la vida del pueblo y sus habitantes, pero sus fantásticas propuestas son
rápidamente aplastadas por el grupo: la colectividad que en Mihovilovich asume rasgos crueles.
La lectura de estos cuentos sugiere una parábola: en la lucha eterna entre lo
fantástico y lo real gana siempre lo real, pero pierde el hombre. La fantasía es sentida por el grupo
como enfermedad. Los rasgos de originalidad son pasto de burla. No hay triunfos en estos cuentos:
la luminosa bufanda blanca en la plaza del pueblo que podría ser el velámen en un océano
de aventuras, termina siendo el instrumento con el cual el héroe se cuelga del árbol.
Los niños tienen el desorden de lo real, celebran la amenaza de las estructuras, pero a la larga
marchitan sus cabezas.
Los cuentos de Mihovilovich son un reclamo por más humanidad, pero sus ingeniosos héroes y alegatos
son atrapados en la asfixia de la convención.
Veo estos cuentos como el apronte para una posible fundación literaria. Menos importante que la geografía será en ella
la enrarecida atmósfera. Mihovilovich está más cerca de Comala o Luvina que de Macondo. Tal vez
con un desvío que pasa por la Santa María de Onetti".
......................... ......... ......... .......... ......................... ....... ...... Antonio Skármeta

Juan
Mihovilovich, nació el 27 de
julio de 1951 en la ciudad de Punta Arenas.
De profesión abogado,
ha obtenido diversos premios literarios entre los que se destacan: Novela: Premio
Pedro de Oña y Premio Gabriela Mistral en 1980, con "La Ultima Condena".
Poesía: Premio Julio Cortázar, Buenos Aires, Argentina 1985, con
"Extraños Elementos". Cuento: Premio Derechos Humanos, Arzobispado
de Stgo. y Vicaría de la Solidaridad 1978; Premio Revista Andrés
Bello, El Mercurio, 1978; Premio Cuentos de mi País; Biblioteca Nacional
y Bata, 1982; Premio Antonio Pigaffeta, Universidad de Magallanes-Sech, 1989;
Mención "Revista la Porte des Poetes", París, Francia,
1992.
El año 1985 representó a Chile en el 1er. Congreso
Hispanoamericano de Escritores Jóvenes en Madrid, España.
En 1992 se le otorgó el Premio Municipal de Arte en literatura, Linares.
Actualmente
se desempeña como Secretario Regional Ministerial de Justicia de la VII
Región del Maule.
OTRAS OBRAS DEL AUTOR
- "La última condena",
novela. Pehuén Editores, 1983.
- "Camus Obispo", testimonio
biográfico. Ediciones Rehue, 1988.
- "Sus desnudos pies sobre
la nieve", novela. Mosquito Editores, 1990.
- "El
Clasificador", cuentos. Pehuén Editores, 1992.